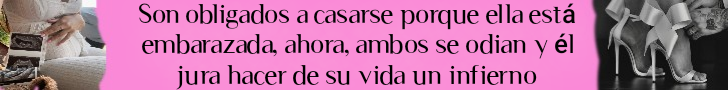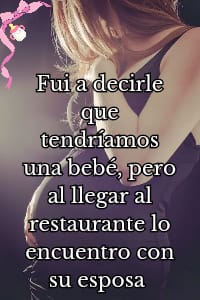Historias Paranormales de Argentina
El sepulturero
Mi nombre es Julián, y soy sepulturero en un pequeño pueblo del interior de Argentina. Desde hace años, trabajo en el cementerio del pueblo, un lugar tranquilo, apartado de las casas, donde el silencio y la calma se imponen en cada rincón. Nunca tuve problemas con mi trabajo. La muerte es algo que aprendí a aceptar desde chico, pero lo que me ocurrió una noche en ese lugar me hizo ver que hay cosas que van más allá de lo que los vivos podemos entender.
Esa noche había terminado una jornada larga. Había cavado varias tumbas, porque habían llegado muchos cuerpos en la última semana. No sé si fue el calor sofocante del verano o alguna epidemia pasajera, pero más gente de lo habitual había fallecido, y el cementerio estaba más activo de lo común. Alrededor de las 10 de la noche, terminé de cerrar la última fosa y me disponía a irme a casa cuando, de repente, escuché un ruido extraño.
Era un llanto. Al principio pensé que era solo el viento entre los cipreses del cementerio, pero no. Era claro, agudo, el llanto de un bebé. Me quedé quieto, intentando razonar. No había ninguna posibilidad de que un bebé estuviera en el cementerio a esas horas. Me dije a mí mismo que tal vez estaba cansado, que la fatiga me estaba jugando una mala pasada, pero el llanto seguía. Era débil, como si viniera de algún lugar cercano pero no podía identificar de dónde.
Encendí mi linterna y comencé a caminar entre las tumbas, buscando la fuente del sonido. A medida que avanzaba, el llanto parecía alejarse, como si me estuviera guiando más hacia el fondo del cementerio, donde las lápidas eran más antiguas y el lugar parecía aún más desolado. El silencio de la noche era aplastante, roto solo por ese gemido angustiante.
Llegué a una sección vieja del cementerio, una que casi nadie visitaba. Las tumbas estaban descuidadas, algunas con las lápidas caídas o cubiertas por maleza. El llanto se hizo más fuerte, y me detuve frente a una tumba pequeña. No tenía nombre, solo una cruz de madera desgastada por el tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si una corriente de aire frío hubiera pasado justo detrás de mí.
De repente, el llanto cesó. Todo quedó en un silencio absoluto, pero el ambiente se sentía cargado, pesado. Fue en ese momento cuando escuché otro ruido, esta vez no un llanto, sino el sonido de pasos suaves sobre la tierra. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna, y vi algo que me heló la sangre.
Entre las tumbas, a unos metros de mí, había una figura. Parecía una mujer, vestida con un camisón blanco, caminando lentamente entre las lápidas. Al principio pensé que alguien había entrado al cementerio, pero algo no cuadraba. La forma en que se movía era... extraña. No tocaba el suelo. Sus pies flotaban unos centímetros sobre la tierra, y su cabello largo y oscuro cubría su rostro.
Sentí el corazón latir en mi garganta, pero no podía moverme. La mujer se detuvo frente a una de las tumbas y, lentamente, giró su cabeza hacia mí. No tenía rostro. Solo una oscuridad profunda donde deberían estar sus ojos, como si su presencia misma absorbiera la luz de mi linterna. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a llorar. Un llanto suave y triste, como el de un bebé, pero con un eco que retumbaba en el aire.
Retrocedí unos pasos, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Mis piernas temblaban y el frío se hacía cada vez más intenso. Fue entonces cuando, de alguna manera, me di cuenta de que no era la única figura en el cementerio. A mi alrededor, entre las sombras, comencé a ver otras siluetas. Hombres, mujeres, niños. Todos flotaban, inmóviles, observándome desde las sombras con rostros desfigurados o completamente vacíos. Eran como sombras de lo que alguna vez fueron, almas atrapadas en un limbo que no comprendía.
El llanto del bebé comenzó de nuevo, esta vez mucho más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Giré la cabeza lentamente, con el miedo paralizándome, y vi algo que nunca podré olvidar. Un pequeño ataúd, semiabierto, justo a los pies de una lápida desgastada. Dentro, un bebé... pero no uno vivo. Era un cuerpo pequeño y marchito, envuelto en una manta vieja y rota. El llanto seguía, pero era imposible que proviniera de ese cuerpo sin vida.
Corrí. No recuerdo exactamente cuánto tiempo corrí, solo sé que no me detuve hasta llegar a la entrada del cementerio. Apenas podía respirar, el corazón me latía en los oídos, y cuando finalmente me giré para mirar hacia el lugar de donde había huido, vi cómo las figuras se desvanecían entre las lápidas, desapareciendo lentamente en la oscuridad.
Al día siguiente, no dije nada. Volví a trabajar como si nada hubiera pasado, pero esa noche me acompañará para siempre. Hablé con uno de los ancianos del pueblo, alguien que sabía mucho sobre las historias locales. Me contó que, hace muchos años, varios niños pequeños fueron enterrados en el cementerio tras una epidemia. Sus cuerpos nunca fueron reclamados por sus familias, y sus almas, decían algunos, aún vagan por el lugar, buscando consuelo.
Desde esa noche, cada vez que el viento sopla fuerte y el silencio se hace más pesado en el cementerio, no puedo evitar escuchar aquellos llantos lejanos. Llantos que me recuerdan que no todos los que descansan en ese lugar lo hacen en paz.