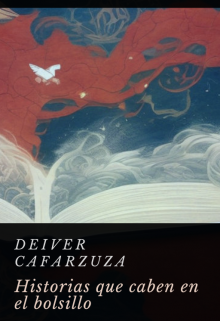Historias que caben en el bolsillo
Escultura mortuoria
Había amado a su esposa con intensidad. En otras palabras, la había amado demasiado. Consideraba su muerte prematura como un castigo divino. Esa era la única explicación, el cielo lo había castigado por amarla demasiado.
A los pocos días de su muerte, acudió donde un maestro escultor famoso por crear bustos realistas. Se comentaba que podía imitar las expresiones, el cabello e incluso la textura de la piel. Sus esculturas eran creaciones maravillosas en donde el sueño y la realidad se volvían un solo ente.
—Quiero que sea idéntica a ella —aclaró el hombre—. No debe haber un lunar menos o un lunar de más. Su nariz debe conservar el mismo tabique fuerte, delgado y ligeramente desviado; y sus ojos verdes, el mismo brillo feroz. ¿Cree poder hacerlo?
—No se preocupe. No habrá pelo alguno que no sea idéntico al real. Si no es así, me corto la mano.
Desde que su esposa murió, se mantuvo alejado de las mujeres. Incluso en su trabajo, se limitaba a contratar solo hombres. No era que las odiara. Era el hecho de que todas le recordaban a su esposa, pero ninguna provocaba el delicioso calor que generaba el ver o escucharla a ella. Estaba seguro de que no volvería a amar con la misma intensidad.
A los meses llegó el encargo. El hombre quedó fascinado por lo que estaba ante sus ojos, y sintió en su pecho ese delicado vértigo provocado por observar a la persona amada. ¡El busto era idéntico a su esposa! Los labios finos, la nariz puntiaguda, los pómulos prominentes, la mirada fuerte y ligeramente sensual; era como si hubieran colocado la cabeza de su esposa sobre la escultura. Incluso el pelo de las cejas y las ligeras arrugas alrededor de los ojos eran iguales a los de su mujer. Era como si ella hubiera renacido en aquel busto. Como hipnotizado, el hombre levantó la mano y, con delicadeza, la posó sobre la mejilla tallada: la piel era suave; se sentían los pequeños vellos del rostro. Tal vez fue un engaño de su mente embriagada de pasión, pero el hombre sintió calidez en la mejilla que tocó.
La felicidad que brotaba de su pecho era un caudal violento, intoxicado de amor, capaz de florecer árboles, asfixiar peces y sumergir pueblos. Con el paso de los días, como la nieve que conoce al sol primaveral, ese sentimiento se fue evaporando. Aunque la escultura era el vivo retrato de su esposa, no era ella. El hombre anhelaba escuchar la dulzura de su voz; incluso extrañaba sus regaños. Además, la expresión del busto no transmitía otra cosa que frialdad. Era como si lo juzgara. Pero ¿por qué su esposa lo juzgaría si solo mantenía viva su memoria?
Una vez, cuando en medio de la noche se levantó para ir al baño, al mirar la escultura le pareció que esta había cambiado su expresión; sus facciones se habían suavizado y su mirada, solemne y feroz, tan características de su esposa, ahora reflejaba tristeza. ¿Por qué el rostro de alguien ya muerto estaría triste? Al día siguiente, antes de ir al trabajo, volvió a observar el busto. No había tristeza alguna.
Otra noche, tuvo un sueño. Escuchó el llanto ahogado de su esposa muerta. Caminaba por la oscuridad del vacío, guiado por el sollozo. Encontró a su esposa tirada en el suelo, sosteniendo su pecho como si experimentara un gran dolor, iluminada por una luz blanca y pura que irradiaba de su piel. Ella no podía moverse, y él no podía hablar. Cuando el hombre se acercó e intentó ponerla de pie, el llanto de la mujer se convirtió en alaridos de dolor, como si el toque del hombre le quemara la piel. Las lágrimas brotaban, incontrolables, de los ojos de ella, y ante la mirada del hombre, el cuerpo de la mujer se convirtió en sal. Un viento frío, sin origen alguno, se llevó volando los granos de sal hacia ningún sitio.
El hombre despertó bañado en sudor. La noche era fría. Un gato maullaba en un tejado lejano. El hombre entendió lo que tenía que hacer y bajó las escaleras con martillo en mano. Se estremeció al pensar que el cielo lo había castigado con más severidad. El cielo lo había obligado a matar a su esposa.