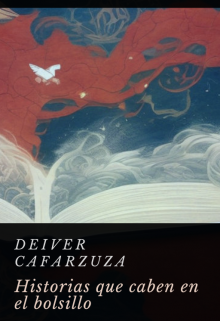Historias que caben en el bolsillo
Apatía
Cuando tenía ocho o nueve años, mi abuela materna se mudó con nosotros. Ella tenía diez hijos, pero cuando empeoró su enfermedad todos se desentendieron, excepto mi madre.
No conocí a mi abuelo materno, murió cuando nació mi madre y, como herencia, dejó una casa enorme donde vivían mis tíos. Mi abuela no se volvió a casar y, aunque analfabeta, sacó adelante a la familia sola. A mis tíos nunca les faltó un plato de comida, un gesto de cariño, o un techo para abrigarse del frío o la lluvia. Entonces, ¿por qué la abandonaron? ¿Qué ser humano es tan cruel para hacer eso? No entendí su comportamiento. Eso plantó una semilla en mí que más adelante brotó en un árbol de gran follaje.
En el tiempo en que mi abuela vivió con nosotros, ninguno de sus hijos la visitó, ni una sola vez; ninguno hizo una llamada, ninguno preguntó alguna vez cómo estaba. Todos habían desaparecido, y en sus cabezas parecía que ella también.
Recuerdo cómo, al llegar del colegio al mediodía, la encontraba en la mecedora de mimbre junto a la puerta. Siempre preguntaba:
—Niño, ¿vienes del colegio?
—Sí, abue —contestaba yo.
—¿Y cómo te fue?
—Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, cómo ha estado su día?
Me acercaba y le daba un beso en la mejilla mientras sostenía su mano. Su piel era preciosa: morena, suave, elástica y con una brillantez permanente. Cuando los rayos del sol se posaban sobre ella, era como ver el brillo de una joya pulida. Para muchos, envejecer es la mayor de las pesadillas, pero hay algo en la piel adulta que posee una belleza incomparable. Es difícil de explicar con palabras, pero va más allá del cómo se ve; quizá la explicación provenga de otro plano de la existencia, pero aquella extraña e incomprendida belleza se acentúa con el paso del tiempo.
Recuerdo que mi abuela solía llamarme «niño». «Niño, pásame eso». «Niño, ¿puedes traerme el café?». Pensaba que era un gesto de cariño, pero cuando dejó de llamar a mi madre por su apodo cariñoso (toda su familia la llamaba por ese apodo) y empezó a decirle «niña», entendí que no lo era. Para ella, genuinamente era un niño, porque no sabía mi nombre. Tal vez, nunca supo que yo era su nieto.
Cuando la visita inevitable de la muerte le llegó, como un conjuro, los parásitos se volvieron personas: aparecieron sus hijos.
Hasta aquel momento, la muerte era un concepto desconocido para mí. No había visto a tanta gente llorar. Lloraban como si el alma les ardiera. Quizás el peso de la culpa los quemaba por dentro. Pero el tiempo es como el caudal de un río, nunca fluye hacia atrás, y los llantos de los vivos no son entendidos por los muertos.
Al funeral asistió toda la familia; llegaron desde cada rincón del país. Eran tantas personas que habría sido más fácil contar granos de arena. Esos sonidos ahogados y sin esperanza, esas lágrimas llenas de dolor e hipocresía, además de generarme rabia y confusión, hicieron que esa semilla anteriormente plantada brotara al fin. Un árbol de espeso follaje extendió su sombra sobre mi espíritu, y algo se rompió en mi interior; no pude llorar. Aquel día redefinió mi concepto de amor, familia y dolor. Era tan solo un niño, y una gruesa coraza se cernió sobre mí. Nunca he podido llorar en un funeral, y no es porque no quiera, es porque no puedo. Me es imposible exteriorizar la tristeza; algo se cierra en mi interior y ahoga aquel sentimiento.
En mis relaciones me han acusado de insensible, indolente o desapegado. Están equivocados. Mi alma siente, quizás demasiado. Pero se ha acostumbrado tanto a la soledad que esta se ha vuelto mi confidente, mi amiga y mi amante. Me gusta sentir su abrazo y dormir en su regazo, porque estando en su presencia jamás me he sentido solo.
Mi relación con mi abuela es difícil de describir, porque desde un inicio ella fue un bello cascarón que se volvió cada vez más hueco. Dicen que, a medida que se acerca la muerte, la memoria se desgasta. La muerte trabaja retrocediendo hasta alcanzar los primeros recuerdos de la memoria. Por ende, los recuerdos recientes son los primeros en sucumbir. Y en ese último instante, como una llamarada, los recuerdos más profundos son los que brillan con más intensidad. ¿Pero qué pasa con personas como mi abuela, aquellos cuya memoria es un cajón vacío y polvoriento? Quizás, para ellos esa llama flamea un instante, iluminando los rincones sombríos de su memoria.