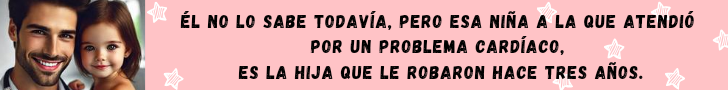Infernal Threads
CAPÍTULO 3: ECOS DEL PASADO
Arlen se encontraba sumido en una confusión profunda, atrapado entre el deber y una conexión inexplicable que lo desbordaba. Había aceptado el contrato porque era lo que hacía: cumplir con su parte de los tratos sin dejar que las emociones interfirieran en su misión. Sin embargo, todo cambió aquel día en el bosque, cuando su vida dio un giro inesperado. Desde la lucha que compartió con Calipso, su mente no podía deshacerse de ella. Las similitudes que había notado no eran solo físicas ni se limitaban a sus estilos de combate; había algo más profundo, un eco en su interior que resonaba con fuerza, como un susurro que se negaba a ser ignorado. “Ella es diferente. Ella es… importante.”
Noche tras noche, Arlen se convirtió en un espectador silencioso, un observador en los márgenes de la vida de Calipso. Apoyado contra la pared, fuera de su cuarto, su figura se fundía con la penumbra, como si quisiera desaparecer en la oscuridad. A través de la ventana, la observaba dormir junto a Richard, el ángel que siempre parecía estar a su lado. Su rostro, aunque marcado por la herencia demoníaca, mostraba una calma inocente que desconcertaba a Arlen. En un murmullo, Calipso se movió en su sueño, y él frunció el ceño, sintiendo una inquietud que lo atravesaba como una corriente eléctrica.
—¿Cómo puede algo tan pequeño y aparentemente frágil ser tan fuerte? —se preguntó en voz baja, casi inaudible, como si temiera que su propia voz pudiera romper la magia del momento.
Sus ojos se posaron en Richard, quien, a pesar de su apariencia serena, parecía estar siempre alerta, incluso en la tranquilidad del sueño. Había una paz extraña en esa escena, una paz que lo mantenía atrapado y desconcertado, como si el mundo exterior hubiera desaparecido.
—No sé qué tienes, niña… pero algo en ti me llama. Como si fueras… una parte de mí.
Con un suspiro profundo, se desvaneció nuevamente en las sombras, asegurándose de que ninguno de los dos notara su presencia, como un fantasma que se aferra a su propio lamento.
Días después, Arlen siguió a Calipso y Richard en una ciudad cercana. Los dos causaban estragos en un mercado local, riendo y jugando como si no hubiera un peligro en el mundo. La risa de Calipso resonaba en el aire mientras escapaban de un vendedor furioso, con bolsas de dulces “tomadas prestadas”. Oculto en la sombra de un callejón, Arlen no pudo evitar sonreír levemente al ver la alegría desbordante de la niña. Había algo puro en su travesura, un destello de su propia juventud humana, antes de que el infierno lo reclamara y lo transformara en lo que era ahora.
—Tan joven y llena de vida… Pero también peligrosa, como el fuego. Igual que…
Su pensamiento se interrumpió con un escalofrío. El parecido comenzaba a ser innegable. La forma en que ella inclinaba la cabeza, cómo evaluaba cada situación antes de actuar, era inquietantemente similar a él, como si compartieran un patrón instintivo que los unía de una manera que nunca habría imaginado.
En otras ocasiones, se mantuvo oculto en el bosque donde Calipso y Richard entrenaban. Observaba cómo Richard la empujaba a sus límites, corrigiendo su técnica mientras ella respondía con gruñidos y respuestas mordaces. Había una chispa en ella, una intensidad que Arlen conocía demasiado bien. Desde lo alto de un árbol, contemplaba cada movimiento, cada giro, cada golpe. La determinación de Calipso lo hacía sonreír, recordándole su propio inicio como cazador, antes de caer en las sombras de su propia existencia.
Cuando Calipso bloqueó un golpe de Richard y contraatacó con un movimiento que Arlen había perfeccionado durante años, sintió que algo se rompía dentro de él. Era un movimiento suyo, algo que había aprendido en su propia piel, algo que no había enseñado a nadie más. En ese instante, la revelación lo golpeó como un rayo: había una conexión más allá de lo que había imaginado.
La verdad llegó como un golpe en plena noche. Arlen estaba sentado en un rincón oscuro de una taberna con un vaso de whisky en la mano, tratando de juntar las piezas de su vida. El día que se convirtió en demonio coincidía con el nacimiento de Calipso. Había algo en su sangre, en sus movimientos, en esa conexión inexplicable que solo podía tener un significado: ella era su hija.
—Mi hija… —susurró, apretando el vaso con tanta fuerza que se rompió, el vidrio hiriendo su piel sin que le importara. La sangre comenzó a gotear, pero su mente estaba demasiado ocupada para sentir el dolor físico.
El peso de esa verdad lo dejó inmóvil, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. No sabía cómo enfrentarla, cómo admitirlo, ni siquiera a sí mismo. Ahora todo tenía sentido: la razón por la que no podía alejarse, por la que sentía la necesidad de protegerla, de estar cerca. Pero había una claridad que no podía ignorar: Calipso era suya. Había tomado una decisión. No podía acercarse todavía; no sabía cómo reaccionaría ella, ni cómo explicarle algo que él mismo apenas comprendía. Pero no podía abandonarla.
Volvería a ser esa sombra, ese vigilante silencioso en su vida. Protegería a Calipso, incluso si ella nunca llegaba a saber la verdad. Pero también sabía que eventualmente habría un enfrentamiento, una conversación que cambiaría todo. Hasta entonces, seguiría observándola, desde la distancia, como un guardián oculto. Porque, aunque no podía gritarlo al mundo, había aceptado en su interior lo que ya sabía: ella era su hija, y no la dejaría ir.