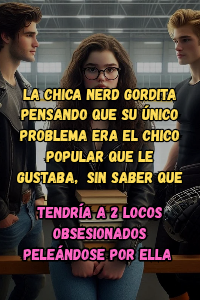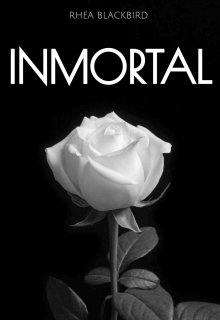Inmortal
PRÓLOGO
La oía hablar de su día en la facultad, sobre lo mucho que la sacaba de sus casillas la profesora Reese, sobre los pesados de sus compañeros y, en fin, de todo. Pero yo realmente no la escuchaba. No escuchaba lo que decía, solo me centraba en su voz, en ese hilo de notas y emociones que salían de entre sus labios directamente a mi corazón, ese lugar frío y inhóspito que solo le pertenece a ella.
Miré, con una sonrisa relajada tirando de mis labios, las olas abstractas de la luz tenue de la farola en su pelo rizado.
–…pero era tan pesada, Idris; de verdad, cada vez que abre la boca para decirme que mi arte no le parece correcto me dan ganas de… ¿Me estás escuchando? –me preguntó, pero no con un tono cortante, sino uno divertido, adornado con una de sus sonrisas de medio de lado de infarto. Me volvía loco.
–Sí; Reese, compañeros, ganas de matarla cuando se queja de tu arte… Sí, creo que sigo el hilo.
Ella puso los ojos en blanco, dándome un puñetazo sin ninguna fuerza en el hombro, mientras se reía lentamente, bajito. Ese sonido me provocó escalofríos. Sus risas envolvían mi mente a cada momento del día, y sentía como me envolvía el alma una calidez inigualable cuando la veía feliz, relajada.
–Bueno, dime, ¿qué tal tu día, Idris? –Su voz rompió el silencio. La miré a los ojos, a esos ojos de otoño. Me encogí de hombros con las manos metidas en el vacío de los bolsillos de mis vaqueros y, sin dejar de mirarla, le contesté con algo simple.
–No ha ido mal.
–Mhmm… ¿Momento favorito de hoy, sinpeine? –Sonreí un poco más, tensando mis labios solo para ella y por ella. La luz de un semáforo se encendió en verde, y nosotros pasamos hasta la otra acera, andando con tranquilidad bajo la luz de las gastadas farolas cálidas.
–Pues… Cuando te he visto al salir de clase para venir hacia mí. Estabas… y estás…–recalqué– preciosa. Mis días son una mierda hasta que apareces, ya lo sabes.
Ella simplemente sonrió y me dio un rápido beso en los labios antes de seguir andando por la acera, bajo la noche. Hacía un poco de frío, la brisa besando nuestra piel descubierta por nuestras prendas veraniegas. No podía esperar a que llegaran las vacaciones para poder estar con ella a todas horas, y con mi hermana, para llevármela lejos de casa todo el tiempo que pudiera.
Giré la cabeza sin mucho entusiasmo hacia la calzada cuando oí las ruedas de un coche derrapar en el asfalto. Me paré un momento en la acera para ver de dónde venía. El coche pareció perder el control, los focos me deslumbraron, el chirriar de los neumáticos me molestó. La miré para decirle alguna cosa sobre lo locos que iban los conductores a esas horas de la noche, cuando no había nadie en la carretera, pero entendí demasiado tarde lo que pasaba. Los focos del coche la iluminaron, brillando en sus ojos, como la escena final de una obra de teatro justo antes de que el vehículo embistiera contra la acera, salido de control.
Fue un segundo apenas, ni siquiera uno, quizá. Pero no hubo tiempo para pensar. Su risa leve aún flotaba en el aire como una melodía de humo cuando el vehículo la impactó con una violencia indescriptible.
Vi los cristales del escaparate de la tienda donde el coche se había estampado romperse como los pedazos de su vida, cortando el aire y cayendo estruendosamente contra la acera. Y entre el frío y magullado metal del capó del coche y la dureza agria del muro, estaba ella.
Antes de que todo mi alrededor se sumiera en un silencio sepulcral, oí el golpe metálico del coche estamparse y el crujir de huesos.
No sé si respiraba, no sé si pensaba, tampoco recuerdo si me moví por propia voluntad o por inercia. Solo sé que me quedé allí, en la acera, clavado, como si no fuera capaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Aún podía oír su risa retumbando en las paredes de mi mente, el cálido tacto rápido de sus labios contra los míos. Mis piernas se movieron sin siquiera darle la orden directa a mi cerebro, y corrí hasta ella. Necesitaba salvarla, saber que estaba bien, sacarla de ahí.
Y entonces lo vi.
La sangre.
Había sangre. En el asfalto, en la pared, escurriéndose por el metal del capó del coche, manchando el suelo a mis pies. Y allí estaba ella, completamente rota, atrapada y aplastada entre el muro y el metal. Su brazo estaba estirado por encima del capó, inerte, quieto. La sangre llenaba su piel, y cortes la decoraban como una de esas miles de pinturas tétricas y violentas que ella trazaba sobre sus lienzos, oscuras.
Di una rápida mirada al conductor y vi que estaba inconsciente. Pero no podía importarme eso ahora, no ahora. No después de lo que estaba viendo, viviendo; jamás ahora.
Sentí el asfalto humedecido golpear contra mis rodillas. No recordaba haber caído. Alargué mis dedos, temblorosos como un desastre natural, y rocé un mechón de pelo. Lo enrollé entre mis falanges con miedo, con incredulidad. Moví mi roce hacia otro sitio, hacia el brazo extendido sobre el capó, goteante de sangre por las puntas de sus dedos levemente torcidos desde hacía mucho. No lo creía. Al tocarla seguí sin creerlo.
No podía.
No podía estar muerta.
Pero estaba tan quieta.
Imposiblemente quieta.
Editado: 11.04.2025