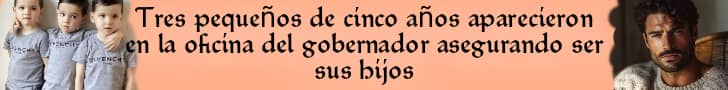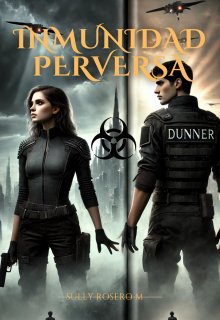Inmunidad Perversa
CAPÍTULO 1
El sonido metálico de los altavoces instalados en cada esquina del pasillo resonaba con el eco de la voz fría del director. Era la tercera vez esa semana que advertía sobre el toque de queda, una medida más entre tantas para "mantener la seguridad". Camino sin prisa, observando las cámaras que siguen cada uno de mis pasos. No podía evitar sentir la opresión constante de esos ojos electrónicos, grabando cada segundo de mi vida. ¿Acaso Kate también podía verlos? Ese pensamiento me recorría como un escalofrío, haciéndome encorvar los hombros por puro instinto.
Llego a la enfermería, mi destino habitual tras cada desliz. Las paredes brillaban con un blanco antiséptico que siempre me da la impresión de estar bajo un reflector. "Daina Minn, siempre metida en problemas", pienso con amargura, recordando las palabras del director. Sin embargo, prefiero estar allí limpiando jeringas y organizando ampollas en silencio, que dentro del aula, donde me siento aún más atrapada.
La enfermera apenas me dedica una mirada antes de seguir jugueteando con su comunicador, susurrando algo al entrenador de fútbol. Ese tipo de comportamiento no era nuevo para mi. Había sido testigo de suficientes encuentros entre ellos para saber que lo que pasaba tras la puerta de la sala de suministros no tenía nada que ver con los estudiantes enfermos. Pero nunca decía nada. Si algo he aprendido en la vida es a mantenerme en silencio y observando. Cualquier palabra mal dicha podía tener consecuencias.
“Solo un año más… un año más y estaré fuera,” pensaba cada vez con más frecuencia. Pero a medida que ese pensamiento se repetía en su mente, un nudo se formaba en su estómago. Su plan de escape aún no era claro, solo fragmentos, pero algo en su interior sabía que el momento llegaría. Tal vez un día en el que el sistema de cámaras fallara, o uno en el que Kate, su madre, estuviera demasiado ocupada como para darse cuenta de lo que planeaba.
Se obligó a concentrarse mientras organizaba los frascos en los estantes. Los colores brillantes de las etiquetas parecían gritar "control" en cada esquina, recordándole las inyecciones que había recibido desde que tenía memoria. Ese dolor ardiente en su brazo, año tras año en su cumpleaños. Pero, ¿por qué? Kate nunca daba respuestas claras, solo hablaba del sacrificio que debía hacer. Pero nunca le permitía preguntar.
"Pronto", murmuró para sí, tomando aire profundamente. "Pronto, será diferente."
Si no fuera por lo absurdo de la situación, estaría preocupada. ¿Cómo creen que puedo ser de ayuda en la enfermería? Mi madre es la médica y científica, no yo. Pero, por alguna razón, todos asumen que seguiré sus pasos. A veces parece que el simple hecho de ser su hija me convierte automáticamente en experta.
Miro al estudiante frente a mí, con un hueso sobresaliendo grotescamente de su rodilla. Es casi hipnótico, la forma en que la piel parece estirarse para exponerlo, como si su cuerpo mismo estuviera renunciando a luchar. Podría sentir asco, pero no lo hago. En este mundo, ver cuerpos quebrarse y descomponerse es tan común que apenas me conmueve.
Los nuevos nacimientos han sido así desde hace décadas. Y cuando digo "nuevos", me refiero a los nacidos hace unos 20 años, los que ahora están entrando en la adultez. Todos ellos, sin excepción, nacen débiles. Algo en sus huesos, en sus tejidos... algo que mi madre y su equipo nunca admiten del todo, pero que todos saben: las generaciones están decayendo. Cada fractura, cada cuerpo que se rompe bajo la presión de un mundo hostil, es solo un recordatorio de lo frágiles que nos hemos vuelto.
—Por Dios, Daina, reacciona —la enfermera me observa buscando mi ayuda, se supone que ella es la experta.
—No creo poder ser de ayuda —la observo con mi rostro más frío —. Es su deber, no el mío —sin más me encamino a la salida y camino relajada hasta la cancha de la escuela.
Cruzo todo el campus y me adentro en el pequeño bosque que lo rodea. Encuentro mi refugio: el cerezo al que siempre me subo sin problema alguno. Me acomodo entre sus ramas, pretendiendo esconderme aquí un buen rato.
La enfermera falsa seguramente me reportará con el director, pero sé que él no le dará importancia. Aún así, me impondrá alguna penitencia por no cumplir con mis responsabilidades como “buena estudiante”. Y como hoy es miércoles, el único día en la semana que debo quedarme a dormir en la escuela, me tocará limpiar la enfermería.
No es que esto pase todo el tiempo, pero he hecho suficientes cosas cuestionables para que ese sea el castigo estándar, sin importar quién presente la queja. Siempre es lo mismo: ordenar la enfermería.
Han pasado unas cuatro horas. Mis músculos están entumecidos de tanto recostarme en la rama. Intento relajarme, pero los gritos del campo no ayudan en lo absoluto. El entrenador ha vociferado más veces de lo que yo podría soportar. Con cuidado, desciendo del árbol y me dirijo hacia el lado opuesto a donde entrenan esos gigantes. No tengo ni un mínimo deseo de ir a la enfermería, pero al menos sé que la enfermera falsa no estará.
Entro al lugar y me dirijo directamente a la última camilla. Cierro la cortina a su alrededor y me recuesto, agradeciendo el silencio que precede al anochecer. Suelto un largo suspiro y cierro los ojos, esperando que nadie venga a interrumpir esta calma.
—¡Mierda, mierda, mierda! —La voz gruesa de un chico resuena en la enfermería —. Maldito viejo —mi curiosidad me hace levantarme rápidamente y asomarme para ver al chico que sostiene su frente de donde sale sangre, la cual cubre todo su rostro y parte de su uniforme.
—¡Ay mierda! —Me acerco rápidamente —. ¿Que mierdas te paso? —Quito su mano y pongo una gasa con un poco de solución salina, su rostro se contrae, pero no dice nada. Limpio el resto de su rostro con una tela a la cual le he aplicado alcohol, una vez que he quitado lo más que puedo de las manchas, me doy cuenta que la herida no es tan profunda, pero si logra ser escandalosa.