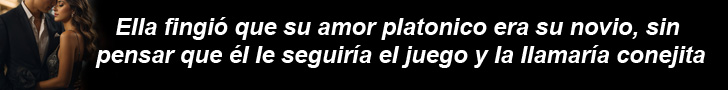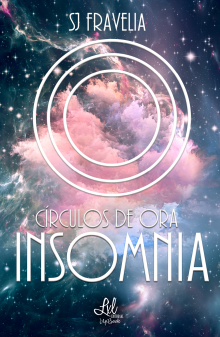Insomnia
1
1
La criatura
La superluna proyectaba sombras chinescas sobre un escenario de alquitrán y teja. Iba tan deprisa que tropezó a medio camino.
Unos minutos antes Aitor cogía la cinta VHS y la introducía en el vídeo reproductor.
—Patrulla tres, cinco, seis, necesitamos refuerzos. Aquí patrulla tres, cinco, seis de San Picual, cambio —dijo Aitor y miró hacia la cámara que sujetaba su padre.
—Recibido, patrulla trescientos cincuenta y seis —dijo su madre, Nima, a través del walkie-talkie—. Los refuerzos llegarán en… un minuto. Cincuenta y nueve segundos —continuó—; cincuenta y ocho…
La cinta de vídeo se reproducía en la pantalla del televisor y las imágenes se desarrollaban ondulantes y atravesadas por hilos negros. En la grabación, corría el año 1994 y los ochenta aún daban sus últimos coletazos dentro de una década que ya no les pertenecía. Aitor siguió viendo la cinta.
—Tres, dos… —Aitor ya la esperaba junto a la puerta de su casa.
—Uno. Corto y cambio —comentó ella, y entró en la casa. Aún llevaba su uniforme de policía. Recibió a Aitor como un cachorrillo impaciente, que se lanzó sobre sus brazos, y le preguntó como siempre:
—¿Has atrapado a muchos malos hoy?
—Unos cientos.
—Suelta a tu madre, monito —le dijo su padre.
La filmación concluyó con un fogonazo y un fundido en negro. Aitor apagó el televisor y se enjugó las lágrimas. Se le enredó un nudo en el estómago al depositar la cinta junto a la cámara Super 8 de su padre y se le disolvió tan pronto como guardó la caja de «cosas de mamá y papá» bajo la cama. La vida le había cambiado tanto desde que su padre grabó esa cinta que tenía miedo de que algún día se le olvidara que aquello fue real. Por eso aguantó un poco más el dolor, sabiendo que dolía porque sufría, y sufría por echarlos de menos, y eso quería decir que no se le habían olvidado.
Mateo y Samuel irrumpieron en el cuarto. Aitor se puso en pie a toda prisa.
—¡Hemos venido corriendo! —gritó Mateo—. He pensado que podemos ir a buscar por la Ermita de la Oliva. Mirad —dijo, y les mostró un croquis algo desastroso del mapa de su pueblo—. He marcado con una equis los sitios donde ya hemos estado, ¿veis? —Le encantaba hacerse pasar por investigador privado y aquello lo estaba disfrutando—. Esta es la fuente del Fraile, aquí está la plaza —señaló.
—Mateo, idiota, mis padres no están aquí, ya les habrían encontrado.
—A lo mejor no los han buscado bien.
—¿Y nosotros lo vamos a hacer mejor? Claro…, tres niñatos de doce y once años. Idiota —repitió y sacudió la cabeza.
—¡Eh, que yo no te he insultado, eres un imbécil!
—¡Chis! Mateo, su tía. —Samuel desorbitó los ojos—. Se puede cabrear si molestamos.
—¿Has traído las pilas? —preguntó Aitor.
—Sí, se las quité a mi madre, son de la radio de la cocina. —Mateo se colocó las gafas y sacó las pilas del bolsillo del pantalón.
Aitor las introdujo en su walkie-talkie y accionó el botón de encendido.
—No funciona, parpadea, mira.
—A lo mejor están gastadas —dijo Samuel.
—¡Que va! Estaban nuevecitas. Además, las probé antes.
—Ah, ¿sí?
—Bueno…, no, pero estaban nuevas, lo juro. Y sí que funciona, mira —señaló la lucecilla—. Sí que se enciende.
—Ya…, pero parpadea, parpadea porque están medio gastadas —aclaró—. Bueno, para esta noche servirá, creo.
—¿Por qué no le pides a tus tíos que te den dinero para comprar más pilas?
—Ya lo hice. Mi tía dice que no va a gastar una peseta más en chorradas. Es una bruja. La odio.
—Y huele a Anís del mono —rio Mateo—. Dice mi padre que así huelen los borrachos, a Anís del mono.
—Los borrachos huelen a alcohol de las heridas y al gimnasio del colegio. Pero no lo sabes porque solo tienes once años —se jactó Sam orgulloso.
—Un año no es nada. —Volvió a colocarse las gafas—. Y te digo que huelen a Anís del mono.
Sam y Aitor le miraron con el gesto torcido. No sabían muy bien cómo olía el anís de un mono. Ni siquiera sabían que los monos tuvieran anís. Su tía no era una alcohólica, pero ellos aún no podían saberlo, lo cierto era que solo le gustaba el orujo y emborracharse de vez en cuando.
Mateo y Samuel solían pasar por casa de los tíos de Aitor todas las tardes después del colegio para planear batidas de búsqueda y merodear por los alrededores del viejo pueblo de Pontales.
Nada se sabía de sus padres desde hacía siete semanas. Aunque los adultos tenían más herramientas y posibilidades que ellos, Aitor no podía arriesgarse a que volvieran a casa y nadie los estuviera esperando. Por eso, cada noche antes de irse a dormir, acudía al que antes había sido su hogar, un par de calles más arriba, revisaba que su walkie-talkie tuviera pilas y volvía a su cuarto. Escondía el otro bajo la almohada y esperaba a que ellos le respondieran al otro lado. Por supuesto, hasta entonces no había recibido más que silencio.
Aquella noche, como cualquier otra, Aitor había dejado el transmisor bajo la almohada, cuando un ruido diferente al sonido hueco y rasposo del walkie-talkie lo despertó. Esa vez alguien estaba al otro lado, alguien estaba presionando el botón. Saltó de la cama, se puso las zapatillas y salió corriendo. La luna se le antojó como un foco antifuga de una prisión de alta seguridad. Iba tan deprisa que tropezó a medio camino. Se levantó y siguió sin detenerse. Una mancha oscura del color de la remolacha se le extendió por la pierna. Se detuvo frente a la casa y con él también el reguero de sangre que había dejado. Se quedó quieto, muy quieto. Realmente había alguien ahí, la puerta estaba abierta y el walkie ya no estaba en el suelo. Avanzó despacio hasta atravesar el umbral. En el interior, su casa parecía un enorme agujero negro. Dio un respingo. Detuvo su aliento un bulto en la oscuridad que se hinchaba como un globo bajo la cascada lunar.
—¿Mamá? —preguntó—. Mamá, ¿has vuelto?