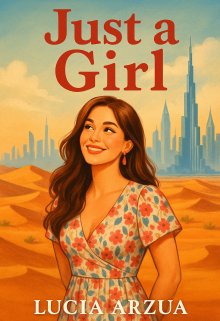Just a Girl
1. Quiero estar bien. Y un macchiato a 8 euros.
He dejado mi trabajo. Sí, sé que suena como un buen gancho para empezar una historia, pero es que, ¡es cierto! Lo he dejado, y aunque durante un tiempo creí que nunca lo haría, los últimos meses me hicieron pensar que ya no era lo que quería. Probablemente, no lo era desde hace ya un tiempo pero no tuve el valor de hacerlo antes. La visa que necesitaba para continuar residiendo en el país era lo que me ataba a la posición que llevaba desempeñando durante los últimos dos años. Durante un tiempo, hice el trabajo mental de continuar con ello y garantizar un sueldo a final de mes, la visa y el seguro médico, que no es poco. Hoy he leído en Linkedin que tiene un nombre, quiet quitting, básicamente es una renuncia silenciosa en la que continúas trabajando haciendo lo mínimo indispensable pero emocionalmente desconectado. Claro que, ¿no es eso lo que hace todo el mundo? Aguantar, aguantar y aguantar hasta que un día aparece una nueva oportunidad, o directamente se mueren.
Vale, vale, eso ha sido un poco dramático, no lo tengáis en cuenta ya que llevo dos semanas sin parar de escuchar podcasts de true crime. En cualquier caso, imagino que en la mayoría de ocasiones simplemente no puedes coger la puerta e irte. Si la vida se desarrolla de manera normal, llegará el momento en el que estarás atado a una hipoteca a cuarenta años y necesitarás asegurarte un salario a final de mes para poder pagar el autobús escolar de tus hijos. Así que no, no podrás permitirte el lujo de renunciar y saltar al vacío aún con la esperanza de caer a pocos metros.
Pero es que queridos lectores, yo no tengo hipoteca, ni mascotas, ni hijos… así que puedo permitirme tomar las riendas de mi vida, o al menos, intentarlo.
A mis veintisiete años he vivido situaciones tan apasionantes como surrealistas. He aprendido a base de palos e inevitablemente, he llorado por el camino. ¡He llorado muchísimo! No me importa decir que soy una persona muy sensible. Quizás en otro momento me habría parecido una forma de reconocer mi debilidad, pero me voy dando cuenta de que eso mismo me permite ver y sentir algunas cosas que otros ni ven ni sienten. Así que sí, me parece una virtud.
-¿Miss Delfina? -escucho de lejos- Delfina Bal…biani -dice la camarera en alto.
Me río para mis adentros y recojo mi café macchiato para volver a la mesa en la que estaba sentada. Vivo en un país tan internacional que ya no me molesto por corregir la manera en la que dicen mi nombre. Es más, lo encuentro divertido, ¿a quién no le haría gracia que le llamasen Dolphin o Dolphina así de la nada? O incluso “Balbiani” transformado en una ensalada de consonantes imposible de pronunciar.
-¡Joder! -exclamo tras beber un sorbo- está hirviendo.
La señora de la mesa de al lado se ríe por lo bajo y yo le dedico una mirada de disculpa y una pequeña risita. Lo más seguro es que no haya entendido lo que he dicho, pero hay reacciones que son inconfundibles. Decido esperar unos minutos antes de continuar con mi dichoso café y miro atentamente por la ventana. Hace un sol radiante, el cielo parece pintado de azul y eso que solo son las diez de la mañana. Durante las primeras horas del día, el cielo tiende a tener una capa de neblina que se acaba disipando a lo largo del día. Sin embargo, hoy está radiante como si me acompañase en este primer paso a lo desconocido, y a mí me parece una bonita metáfora de cómo me encuentro yo por dentro.
Como contaba, hace apenas una hora he renunciado a mi trabajo en la firma de consultoría para la que he trabajado, primero en Madrid y ahora aquí en Dubái. Han sido unos años tan duros como reveladores y tras pensarlo mucho he decidido poner punto y final a este capítulo. Sin tener ninguna otra oferta laboral… Lo sé, puede sonar como un suicidio tal y como están las cosas hoy en día, pero lo cierto es que hace mucho que no me siento tan aliviada. Siento que he liberado en el pecho un nudo del que ni siquiera era consciente, y que me oprimía de tal forma que me estaba impidiendo ver más allá. Cuando llamé a mi madre para comunicarle la noticia, se preocupó mucho, y no paraba de preguntarme “Hija, ¿estabas tan mal?” Lo cierto es que no, no estaba mal, pero tenía muy claro que quería estar más que bien. De hecho, ahora tengo más que claro que quiero estar genial, que quiero levantarme por las mañanas y que me ilusione con lo que hago. No pretendo estar para echar cohetes todos los días, pero mi personalidad es lo suficientemente apasionada y comprometida como para tratar de sacar lo mejor de mí, especialmente si me pagan.
Vengo de una generación en la que parece que nos tenemos que conformar y dar gracias por todo, pero pidiendo muy poco a cambio. Agradecida, por supuesto, pero muy consciente de que nadie regala nada, y que hay que salir a buscar lo que uno quiere. Según íbamos creciendo, nos dijeron que estudiando mucho encontraríamos un buen trabajo y podríamos mantener el nivel de vida con el que habíamos crecido, pero nada más lejos de la realidad. Y aunque es duro vivirlo, aunque da miedo salir del camino establecido, yo no me quiero conformar.
Hace unas semanas, un jefe dijo que una compañera había conseguido un ascenso en poco tiempo porque se había puesto de rodillas en el despacho del director. Me pareció repugnante, no sólo el comentario y la intención de desmerecer a la chica, sino la impunidad que debió sentir para decir eso en voz alta y que nadie le fuese a llamar la atención. Porque en esa oficina, a veces, la vergüenza solo es patrimonio de los que callan. Estábamos bebiendo en un bar y el comentario se diluyó entre música, risas y cerveza, pero perduró en mi mente durante semanas. Era una persona a la que previamente había admirado laboralmente, de modo que me desencanté de tal manera que no hubo marcha atrás. Lo que realmente me frustró fue darme cuenta de que lo que más me convenía era callar, aún sabiendo que la Delfi justiciera le habría hundido, por imbécil.