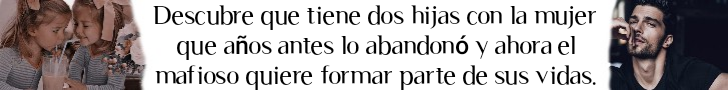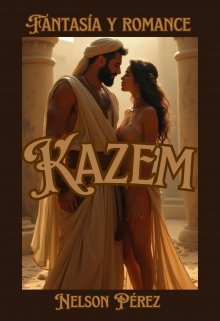Kazem
Uno
Kazem descendió de su camello y al pisar el suelo de Hadiruk, notó el frío invernal que se filtraba entre las construcciones de piedra y los callejones polvorientos. El viaje desde Samaybi había sido largo, pero al fin se encontraba en la ciudad principal del imperio sumerio. Tomó una bocanada de aire helado y echó una última mirada a su camello. Un chico delgado y de piel curtida se acercó y lo sujetó de las riendas. Kazem sacó unas monedas de plata y se las entregó.
Caminó por el camino que atravesaba el mercado, con el tarbush amarillo sobre su cabeza y sus pantalones púrpura que lo hacían destacar entre la multitud. El bullicio del mercado lo rodeaba; voces, regateos y risas flotaban en el aire. Kazem pasó de largo sin detenerse, aunque los aromas de especias y carnes asadas le recordaron que llevaba horas sin probar bocado. Su destino estaba claro: la taberna de Karrar, el padre de su prometida, Laila.
Al entrar en la taberna, sus ojos se acostumbraron a la penumbra del lugar y buscó a Karrar, un hombre de rostro bonachón y barba abundante que lo esperaba detrás de una mesa de madera tosca. Kazem se acercó y, al llegar, tomó la mano derecha de Karrar, apoyando la otra en su hombro. Se inclinaron, intercambiando besos en ambas mejillas.
—¡Salam! —saludó Kazem con voz firme.
—La paz sea contigo, querido hijo —respondió Karrar con una sonrisa, usando la palabra “hijo” como recordatorio de que Kazem pronto sería parte de su familia.
—¿Cómo fue tu viaje? —preguntó Karrar mientras se sentaban alrededor de una mesa amplia.
Kazem agradeció a Alá por su buen regreso y deslizó un paquete de tela sobre la mesa, revelando una serie de collares, anillos y pulseras doradas que había adquirido en su paso por Tehraroud.
—¡Alhamdulillah, Padre Karrar! Estos son algunos presentes que traje para ti y para los tuyos —dijo, dejando que el brillo de las joyas hablara por sí mismo—. También he encargado una carreta con telas de seda y lino de Ahvastar. Y mis hombres traerán cabras y un cofre con cien monedas de oro desde Diwaqin. Espero que sea de tu agrado la dote que daré por mi matrimonio con Laila.
Karrar observó los regalos con ojos atentos y asintió, satisfecho. Ordenó que sus siervas, Amal y Safa, atendieran a Kazem como muestra de respeto. Ambas jóvenes, vestidas con túnicas largas y sencillas, se acercaron. Amal comenzó a lavar los pies de Kazem, mientras que Safa preparaba la mesa y disponía los alimentos.
Kazem, al notar la expresión de Amal, le dirigió una mirada amable.
—¿Por qué no me miras? —le preguntó, curioso.
Amal levantó la cabeza con cautela, mostrando sus ojos grandes y oscuros. Alzó el rostro, pero en sus mejillas quedaron huellas de lágrimas. Bajó la vista de nuevo, sin atreverse a sostener la mirada de Kazem.
—No es correcto que alguien como yo te mire a la cara, señor —respondió en voz baja.
Kazem estudió su rostro y, con un gesto amable, acarició la mejilla de Amal. Luego, extrajo unos frascos pequeños y los puso sobre la mesa.
—No me he olvidado de ti, Amal. Ni de ti, Safa —dijo, mirando a ambas. Eran frascos de aceite y perfumes que había adquirido en Faqiyyan—. Son para ustedes, espero que les agraden.
Mientras servía la comida, Safa lo miró con una mezcla de agradecimiento y tristeza.
—No es por los regalos, Kazem —intervino—. Es porque te casarás con Laila y luego partirás con el ejército del Khan. Amal teme no volverte a ver.
Kazem tomó la mano de Safa con calidez y le dirigió una sonrisa.
—¿Y tú, Safa? ¿También estás triste por eso?
La joven, de piel algo más oscura que la de Amal, lo miró a los ojos. No podía negar lo que sentía, aunque prefería ocultarlo detrás de una respuesta evasiva.
—No, mi querido Kazem —murmuró, desviando la mirada.
Tras unos momentos, ambas se retiraron, y Karrar tomó asiento frente a Kazem. Dio gracias por los alimentos antes de probar el primer bocado.
—¡Alhamdulillah por estos manjares! —exclamó con entusiasmo y luego llamó a las siervas—. ¡Amal, Safa! Vengan a comer con nosotros.
Karrar miró a Kazem con una sonrisa genuina. Aunque había comprado a Amal y Safa como esclavas en una subasta, en su hogar las trataba como a hijas. Eran una parte importante de su vida y de la de su esposa, Zahra, quien ahora podía descansar gracias a la ayuda de las jóvenes.
—Estas muchachas, junto con mi hija, son mi alegría, Kazem —dijo mientras se llevaba otro bocado a la boca—. Desde que llegaron a nuestra vida, Zahra y yo tenemos menos preocupaciones.
Kazem escuchó atentamente, partiendo el pan para compartirlo con los presentes. Asintió, comprendiendo el aprecio que Karrar sentía por ellas.
—¡Alhamdulillah, Karrar! —exclamó, saboreando el pan. Luego, una duda surgió en su mente—. ¿Por qué no están Zahra y Laila aquí hoy?
Karrar soltó una carcajada que resonó en la taberna.
—Paciencia, hijo mío. Están ocupadas con los preparativos de la boda. Ya sabes cómo son estas cosas y, sobre todo, cómo son las mujeres.
Mientras comían, Kazem notaba de reojo cómo Amal y Safa lo miraban en silencio. Aunque intentaban disimularlo, él podía percibir en sus gestos el peso de la despedida que se avecinaba. Sabían que pronto él partiría al servicio del Khan, y que tal vez esa reunión en la taberna sería uno de los últimos recuerdos que podrían conservar de él antes de su partida.
La comida transcurrió entre miradas, sonrisas y el crepitar del fuego que daba un calor tenue al lugar. Para Kazem, aquel momento representaba una calma inesperada, un remanso de paz antes de lo que intuía sería un futuro incierto en el ejército del Khan. Pero esa noche, en la cálida taberna de Karrar, bajo las miradas de Amal y Safa, se permitía por un instante saborear el hogar que pronto dejaría atrás.