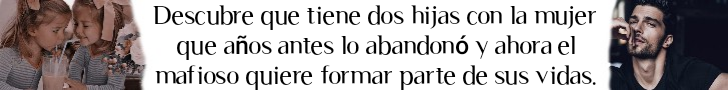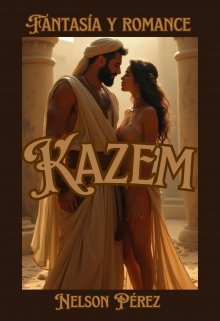Kazem
Dos
Con la llegada de la primavera, la ciudad de Hadiruk florecía en colores y vida. La gente se arremolinaba alrededor de la mezquita principal, donde la boda de Kazem y Laila estaba a punto de celebrarse. Kazem, de pie frente a la entrada, observaba con atención el movimiento alrededor de él, hasta que sus ojos se fijaron en Laila, que caminaba hacia donde él la esperaba. Su vestido blanco de lino fino, decorado con flores en tonos amarillos y lilas, ondeaba a cada paso, reflejando el brillo del día. Laila caminaba con una mano en la cintura y una expresión alegre en el rostro. El cabello largo y oscuro caía enmarcando su cara, y dos mechones claros le daban un aire distintivo, resaltando el tono de sus ojos marrones profundos.
A pocos metros de la pareja, las siervas Safa y Amal observaban desde la sombra. Ambas llevaban tiempo sirviendo en la casa de Karrar, y, aunque siempre se habían mostrado leales y respetuosas, en sus rostros era evidente el desdén. Safa, de piel oscura y mirada profunda, intercambiaba miradas con Amal, quien apartaba los ojos cada vez que Kazem giraba en su dirección. Sin embargo, ambas forzaban sonrisas, conscientes de que cualquier muestra de disgusto no pasaría desapercibida en una ocasión tan importante para su amo Karrar, a quien respetaban.
El nikah Omar caminó al centro del pasillo que dividía a los invitados, con las mujeres a un lado y los hombres al otro, y alzó la voz con las primeras alabanzas a Alá, llenando el recinto con su entonación solemne. La ceremonia comenzó con la lectura de versículos del Corán, y luego llegó el momento de mencionar la dote, un símbolo de compromiso y respeto. Kazem había entregado cien monedas de oro, setenta cabras y numerosos obsequios: sedas, perfumes, aceites y joyas.
—Kazem, hijo de Ibrahim, ¿aceptas como esposa a Laila, hija de Karrar? —preguntó Omar, siguiendo las palabras rituales.
—Acepto —respondió Kazem, pronunciando la palabra tres veces, como dictaban las costumbres.
El nikah Omar entonces se dirigió a Laila:
—¿Laila, hija de Karrar, aceptas como esposo a Kazem, hijo de Ibrahim?
Laila asintió, su voz firme en cada respuesta:
—Acepto.
Los testigos dieron fe del vínculo, y, al final, Omar entregó a Karrar y a Kazem un pergamino, prueba escrita de que el matrimonio había sido sellado ante Alá y la comunidad. La ceremonia concluyó entre bendiciones y buenos deseos, y la multitud salió de la mezquita en dirección a la casa de Karrar, donde los esperaba un banquete.
Las mesas, adornadas con frutas, panes y corderos asados, se extendían bajo el sol primaveral. Poetas recitaban versos de amor y felicidad, mientras que los músicos tocaban melodías alegres. Los sonidos de sus instrumentos parecían imitar a la naturaleza; en un momento, uno de los músicos hizo resonar su flauta de una forma que recordaba al trino de las aves. Las jóvenes solteras, vestidas en colores vivos, comenzaron a danzar en círculo, captando la atención de los jóvenes, quienes las miraban desde la distancia. La danza avanzaba entre risas y gestos, y cuando las muchachas terminaban, ellas rodeaban a los jóvenes, dándoles a ellos el turno de bailar.
Kazem se sentó junto a Laila, y ambos compartieron el momento en compañía de los amigos y familiares cercanos. La luz dorada del sol de primavera iluminaba el rostro de Laila, quien apoyó la cabeza en el hombro de Kazem. Él, con una mano en la mejilla de su esposa, la miraba con ternura.
—¡Alhamdulillah! Por fin nos hemos casado, querida Laila.
Laila suspiró con una mezcla de alegría y melancolía.
—Pero pronto tendrás que marcharte, Kazem, y me quedaré sola.
Él le acarició el rostro con suavidad, sonriendo.
—No estarás sola. Te quedarás en la casa de tu padre hasta mi regreso, y estarás rodeada de los tuyos. —Kazem se puso de pie, tomándola de la mano—. Ahora, ven, vamos a bailar. Que Alá nos dé la victoria y me permita volver pronto.
Karrar, observando a la pareja desde la mesa, alzó la copa en señal de aprobación.
—¡Que así sea, querido hijo! —exclamó con emoción—. ¡Que así sea!
Mientras la fiesta continuaba, Safa y Amal se levantaron de sus lugares y, con un gesto hacia Karrar, pidieron permiso para retirarse.
—Si nos disculpa, padre Karrar —dijo Amal, con la voz apagada—, nos gustaría ir a nuestras habitaciones. No nos sentimos bien.
Karrar, mirándolas con cierta preocupación, les concedió el permiso sin insistir.
—Vayan, hijas, vayan y descansen. Que Alá les devuelva la salud.
Ya en sus habitaciones, Safa y Amal cerraron la puerta y se miraron en silencio, cada una intentando procesar lo que sentía. Amal se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos. Había intentado reprimir los sentimientos que albergaba hacia Kazem, pero ver a Laila caminando hacia él con ese vestido blanco y la sonrisa radiante le había resultado abrumador.
—¿Por qué siento esto, Safa? —preguntó con un tono abatido.
Safa, quien también había desarrollado sentimientos por Kazem, trató de responder con calma.
—Él nunca será para nosotras, Amal. Sabemos nuestro lugar. Somos siervas, y nuestro destino está aquí, en esta casa, con Karrar y Zahra.
Amal la miró, buscando algún consuelo en sus palabras, aunque en el fondo ambas comprendían que era inútil. La ceremonia, la fiesta, la felicidad de Kazem y Laila solo les recordaban lo lejos que estaban de cualquier posibilidad de un futuro con él. Pero, como siervas y como mujeres leales a la familia de Karrar, no tenían otra opción que aceptar esa realidad.
La fiesta continuaba afuera. El bullicio de las risas y la música resonaba en cada rincón de la casa, mientras Kazem y Laila bailaban junto a los invitados, disfrutando de un momento que sabían fugaz. En un par de semanas, Kazem partiría al servicio del Khan, y los días de alegría junto a su esposa darían paso a las incertidumbres y desafíos de la guerra.
Sin embargo, en ese instante, bajo el cielo claro y entre los acordes de las flautas y tambores, la promesa de amor y felicidad entre Kazem y Laila parecía tan sólida como los muros de Hadiruk.