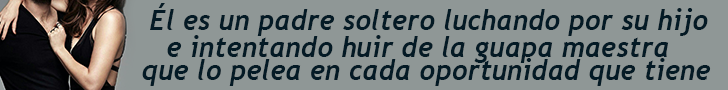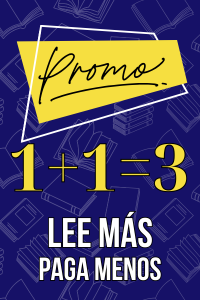La agenda del amor
PAGINA 4: CITA CON EVA
El viento soplaba con suavidad, fresco y cargado con el aroma a tierra húmeda y hojas secas, un rastro de la reciente llovizna que había empapado la ciudad unas horas antes. Caminaba hacia el parque con las manos en los bolsillos, sintiendo la tela de mi chamarra raspando mis nudillos mientras trataba de controlar la ansiedad que crecía en mi pecho. A mi alrededor, las luces de los faroles comenzaban a encenderse, proyectando sombras largas y temblorosas sobre la acera.
Las voces de los vendedores ambulantes flotaban en el aire, mezclándose con el chisporroteo del aceite caliente en los puestos de frituras. El olor de los elotes asados y los churros con canela me golpeó de lleno, recordándome que no había comido nada desde la tarde. Pero mi estómago estaba tan revuelto que dudo que pudiera haber probado bocado aunque quisiera.
Intenté enfocarme en lo mundano, en los sonidos familiares de la ciudad preparándose para la noche, pero mi mente seguía atrapada en lo que había pasado en mi habitación. En la maldita libreta. En Panterita, o mejor dicho, Quince, ese ángel con forma de gato que había hablado con una naturalidad escalofriante sobre un objeto que podía reescribir el destino. La idea de que un dios quisiera ver qué pasaba si lo usaba no me dejaba en paz. ¿Cómo podía ser el primero en tocarlo? ¿Qué significaba eso? ¿Era especial o solo un pobre imbécil que había caído en un juego divino que no entendía?
Sacudí la cabeza, frustrado conmigo mismo. No era el momento de pensar en eso. Tenía una cita. Con Eva.
Llegué al parque unos minutos antes de las siete. Respiré hondo, sintiendo el aire helado entrar en mis pulmones, tratando de calmarme. Mi mirada recorrió el lugar con urgencia, buscando su silueta entre la gente que paseaba despreocupada.
Y entonces la vi.
Estaba sentada en una banca junto a la fuente, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el agua que caía en cascada. Llevaba una chamarra de cuero negra, ajustada a su figura, y jeans oscuros que resaltaban sus piernas largas y bien formadas. Su cabello, que siempre había visto caer en ondas suaves sobre sus hombros en el trabajo, ahora estaba recogido en una coleta alta que le daba un aire desenfadado y diferente.
No se parecía en nada a la Eva del trabajo, con su ropa formal y su actitud reservada. No. Esta versión de ella se veía segura, cómoda en su piel. Hermosa.
Me detuve un segundo antes de acercarme, como si mi cerebro intentara procesar el hecho de que la mujer con la que había trabajado por meses y que nunca había visto más allá de lo cotidiano, ahora parecía irradiar un magnetismo imposible de ignorar.
¿Siempre se había visto así y yo nunca lo noté?
Sentí mi garganta secarse de golpe. Maldije internamente. Cálmate, idiota. No es como si fuera la primera vez que le hablas.
Pero se sentía como la primera vez.
Respiré hondo y me obligué a caminar hacia ella, fingiendo una seguridad que definitivamente no sentía.
—Hola, Eva —saludé, intentando sonar relajado.
La voz me salió con un gallo tan ridículo que hasta una señora que pasaba cerca me lanzó una mirada de lástima. Sentí un calor abrasador subir a mis mejillas.
Eva parpadeó, sorprendida, y luego una sonrisa burlona se formó en sus labios.
—¿Eso fue un saludo o estabas llamando a un gallo de pelea? —se burló, arqueando una ceja.
Mi vergüenza se duplicó. Carraspeé con fuerza, como si eso pudiera borrar lo que acababa de pasar.
—Hola, Eva —repetí, esta vez con la voz firme, aunque la vergüenza seguía ardiendo en mi cara.
—Hola, Ángel.
Su sonrisa cambió, volviéndose más suave, más sincera. No se estaba burlando para humillarme, solo… me estaba molestando, como si el hielo entre nosotros ya se hubiera roto.
Eso me relajó un poco, pero el silencio que se instaló después fue pesado, incómodo. Nos miramos por unos segundos que parecieron eternos, como si ninguno de los dos supiera qué hacer a continuación. No había un guion que seguir, no estábamos en la oficina donde las conversaciones giraban en torno al trabajo. Aquí solo éramos dos personas sin un tema seguro del cual hablar.
Por primera vez en mucho tiempo, me sentí torpe. Como si cada palabra que pudiera decir estuviera bajo un microscopio.
¿Debo preguntarle cómo estuvo su día? No, eso suena aburrido. ¿Le digo que se ve bien? No, suena como un lame botas.
El murmullo de la fuente se hizo más fuerte en mis oídos, como si el universo estuviera disfrutando del espectáculo de dos idiotas demasiado inseguros para iniciar una conversación.
Tragué saliva y miré hacia otro lado, incómodo. Ella hizo lo mismo.
Por Dios, esto es incómodo.
El viento sopló, moviendo su cabello en un pequeño remolino. Ella lo sujetó con una mano mientras me miraba de reojo. Sus labios se abrieron apenas, como si fuera a decir algo, pero se detuvo.
Mi corazón latió más fuerte.
Fuera lo que fuera a decir, no lo hizo. Y yo tampoco.
El silencio continuó, cargado de tensión.
El silencio entre nosotros comenzaba a sentirse como un peso en el aire, como si cada segundo que pasaba sin decir algo lo hiciera más denso, más incómodo. Apreté los labios y miré a otro lado, observando cómo las luces de los faroles titilaban ligeramente, dándole al parque un aire casi cinematográfico. Las sombras de los árboles se alargaban en el suelo, moviéndose con el viento que agitaba las hojas y arrastraba consigo el olor a tierra mojada y frituras de los puestos cercanos.