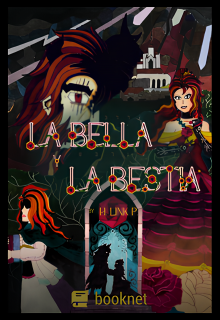La bella y la bestia - by H. Link P.
II
La luz del mediodía penetraba las copas de los árboles, y el cántico de las aves resonaba en el vasto bosque. A su paso, Stella halló un lugar que refrescó su memoria, pero había cambiado, pues un arroyo de agua cristalina reemplazó los bélicos espinos. Pese a ello, el instinto motivó a Stella a caminar sobre un tronco que coronaba dicha corriente, llegando así a un nuevo sitio.
Al ver un camino lleno de rocas bañadas en musgo, Stella lo siguió, dando con un verdoso murallón. Dada la extensión que el muro mostraba, la dama lo rodeó hasta que encontró un acceso, un arco envuelto en anaranjados rosales, y con un anillo de hongos en el suelo. Los hongos de aquel anillo eran blancos con puntos verdes, y el espacio que sellaban era vasto, generando asombro en Stella.
La chica quiso poner un pie dentro del círculo, esperando ver de igual modo lo custodiado por los muros, mas el cielo advirtió que el ocaso se acercaba. Stella corrió con toda prisa, pues temía que sus hermanas regresaran antes, o que algún peligro nocturno le impidiera retornar. Sin embargo, su preocupación fue en vano, pues las mellizas seguían en el pueblo, incluso con la oscuridad de la noche.
Stella se calmó, pero su mente no estaba en casa, sino en el paseo que hizo. Mientras tanto, el mercader y su hija continuaron su camino, mas Camille sentía que algo andaba mal.
—Papá, ¿qué tan lejos queda Saint-Roux?
—No se preocupen, queda a una madrugada de este bosque —respondió sir Bastian.
—¿Y si hacemos una parada?
—Es que no hay un hostal por aquí.
—No coman ansias, saldremos en un rato.
—Pero… —Camille insistió, hasta que sus miedos se hicieron realidad.
—Muy buenas noches, sir Vaillard.
—¿Quiénes son ustedes? —cuestionó el mercader.
—¿Tan pronto nos olvidó? —comentó un asaltante—. Claro, siempre ignorando a quienes le dan la mano, anciano malagradecido.
—Y miren a quiénes tenemos aquí, a su primogénita.
—Apártense —dijo Camille.
—Descuide, jovencita —respondió otra asaltante—. No hemos venido por ustedes.
—Si quieren vivir, entreguen sus posesiones.
—Pero son obsequios para la reina Belia, no pueden hacernos esto.
—Si son para esa reina, con más razón.
—Tal vez una pérdida de su linaje lo haga considerar su decisión —concluyó el líder del grupo, quien tomó a Camille de los brazos.
—¡No, suéltenme!
—¡No toquen a mi hija! —gritó el mercader, listo para enfrentarse a un asaltante, hasta que la espada de otro bandido penetró su abdomen.
—¡Nooo, papá —gritó Camille, humedecida por el sudor y el llanto.
—¡Pagarán por esto, bastardos! —exclamó Bastian.
Camille continuó luchando contra su captor, pero cuando él estaba por lengüetear la nuca de la dama, una sombra tomó al hombre con velocidad, y un fuerte rugido resonó en la oscuridad de la madrugada. Los gritos finales del bandido fueron una antesala del castigo que le esperaba al resto de su grupo, pues ellos también cayeron ante aquel ser.
Bastian y la dama no perdieron el tiempo y, aprovechando el ataque, huyeron del bosque. Los obsequios que llevaban se extraviaron, pero esa pérdida no era nada a comparación con lo que experimentaron. Camille lloró a mares, mientras Bastian contuvo sus lágrimas, a costa de ocultar su empatía por la dama, pues debía mostrar firmeza durante su pronto retorno.
Apenas la pareja llegó a su destino, la tristeza se vistió de seriedad, en especial por la visita que debían atender. Tras pasar por las rústicas calles y las complejas viviendas, llegaron a la cima de la ciudad, zona donde el castillo Du Saint-Roux se elevaba.
—¿Es necesaria tanta protección? —cuestionó Camille.
—Órdenes de la reina —respondió sir Bastian, antes de que un soldado viera con detalle el carruaje.
—Su Majestad los ha citado. No tiene de qué preocuparse, general.
—Está bien. Descansen, soldados.
Mientras los hombres bajaban sus armas, Bastian y Camille continuaron su paso. Para el siervo, las marchas de los soldados lucían excelentes como de costumbre, y para Camille, tal orden demostraba el poder de la reina Belia. Tras hallarse cara a cara con ella, quedó cautivado por su belleza, misma que se complementaba con un vestido azul real.
—Usted debe ser la hija de mi siervo —dijo la emperatriz—. Es un gusto conocerla al fin. Soy Belia du Saint-Roux, monarca de este reino.
—El placer es todo mío, Majestad.
—¿Y dónde está su padre?
—Sufrimos un asalto durante nuestro viaje y él… murió en defensa nuestra.
—De verdad lo lamento —comentó Belia— su lucha ha de ser honrada, y sus asesinos han de pagar por ello. Me apena que nuestro pacto no se haya consumado.
—Es una pena conocernos en semejantes circunstancias —añadió Camille—. De verdad espero que se haga justicia.
—Créeme, así se hará —reiteró la reina— ¡Guardias, recorran los exteriores del pueblo, y den con los asaltantes!
—Majestad…
—No comas ansias, querida. Mis hombres harán lo posible por vengar a tu padre.
—Entiendo.
—Señora nuestra. Si me permite, debo partir —comentó Bastian—. Los soldados necesitan un guía.
—Está bien —respondió Belia—. Camille, me gustaría realizar esta plática en los jardines, así podremos charlar sin tanta formalidad. Nuevamente, mis condolencias por lo sucedido.
—No se preocupe, Majestad.
Con la cabeza baja, Camille contuvo su pesar, mientras recorría los pasillos. Ya en el lugar que la anfitriona solía frecuentar, la charla continuó, pero la duda acosó a Camille, en especial por el peculiar hábito de Belia.
—Son hermosas las flores de este lugar, por lo visto.
—Lo mismo digo —comentó Belia, tomando el pétalo de otra rosa—. Es una pena que su belleza sea tan efímera.
—Pero eso no minimiza tal atributo, ¿no cree usted?
—Sé que mi belleza puede marchitarse, pero mi poder no ha de hacerlo.
—Es lo que veo —dijo Camille—. Mi padre admiraba su labor con Saint-Roux.
#11841 en Novela romántica
#2970 en Thriller
#1401 en Misterio
#drama #engaño #esperanza, #romance #amistad #amor, #la bella y la bestia
Editado: 27.03.2025