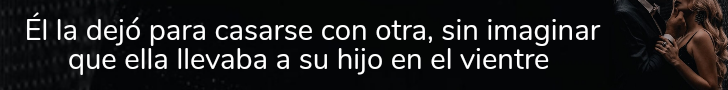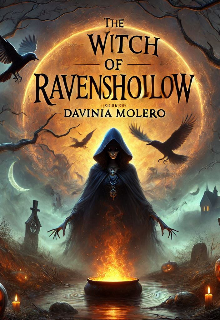La bruja de Ravenshollow
Eldermere.
Eldermere no era solo una ciudad; era el corazón palpitante de la región, un lugar donde las calles, empedradas y bien trazadas, parecían llevar la promesa de orden y civilización.
Las casas de dos pisos se alineaban a ambos lados de la plaza principal, sus tejados puntiagudos cubiertos de tejas rojas que brillaban bajo el sol de la mañana.
Los comerciantes comenzaban a instalar sus puestos, cubriendo los mercados con una variedad de telas y mercancías que daban vida al lugar, desde panes crujientes hasta utensilios de madera tallados a mano.
A diferencia de Ravenshollow, cuyo aire pesado de superstición y temor se filtraba a través de cada rincón, Eldermere respiraba una calma tensa, como si la ciudad estuviera siempre esperando la siguiente gran tormenta, ya fuera en el cielo o en el corazón de sus habitantes.
La murmuración de la vida cotidiana se mezclaba con el sonido de los pasos apresurados de los habitantes que se dirigían a sus quehaceres.
En el despacho del juez Bartholomew Hawthorne, el ambiente era diferente.
Las paredes de madera oscura, adornadas con estanterías llenas de libros polvorientos, ofrecían una sensación de autoridad.
La ventana, abierta a la fresca brisa matutina, dejaba entrar la luz que caía sobre el escritorio de roble.
En ese momento, la puerta se abrió de golpe, interrumpiendo el tranquilo curso de la mañana.
El mensajero, un joven de rostro pálido y ojos nerviosos, entró apresurado, su capa raída ondeando tras él.
Sin decir una palabra, entregó la carta al juez. Bartholomew observó al joven, con la mirada fija y penetrante.
—¿De quién es esta carta? —preguntó, su tono grave.
El mensajero, ligeramente tembloroso, respondió:
—Es de Ravenshollow, señor. Un asunto urgente.
Con un gesto de aprobación, Bartholomew rompió el sello, desplegó el pergamino y comenzó a leer.
Al principio, la tranquilidad de su rostro no cambió, pero conforme sus ojos recorrían las palabras, una sombra de preocupación cruzó su semblante.
La carta solicitaba un juicio formal contra Abigail Harper, acusada de brujería. Era un caso grave, uno que no podía tomarse a la ligera.
Con el ceño fruncido, Bartholomew dejó la carta sobre su escritorio y levantó la vista, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes pasos.
—Debo consultar este asunto con el reverendo Aldridge —murmuró, más para sí mismo que para el mensajero.
El reverendo de Eldermere, con su conocimiento y su influencia en la comunidad, debía ser consultado antes de cualquier acción formal.
—Dile a los caballerizos que preparen los caballos —dijo, finalmente, volviendo a mirar al mensajero—. Esta decisión debe ser tomada con cautela.
El joven asintió rápidamente y salió a cumplir la orden.
Bartholomew permaneció unos momentos en silencio, observando la carta, y luego volvió a sus pensamientos.
Una acusación de brujería podría desatar una serie de consecuencias imprevistas para la ciudad. Tendría que ser muy cuidadoso con cada paso que diera.
Bartholomew Hawthorne descendió del carro con dificultad, apoyándose con la mano sobre la madera envejecida de la carreta.
Su cuerpo, pesado por el sobrepeso y agravado por la gota, parecía cada vez más incapaz de moverse con rapidez.
El dolor en su pie derecho, punzante y constante, le obligaba a usar el carruaje incluso para los desplazamientos más cortos. Con la carta, arrugada por el nerviosismo, apretada entre sus dedos, avanzó con paso lento.
Al entrar en la iglesia, el ambiente fresco y sagrado lo recibió.
Frente al altar, el reverendo Aldridge, alto y delgado como una vara, se encontraba arrodillado, sus manos huesudas levantadas hacia el cielo mientras sus labios murmuraban fervorosas oraciones.
Su silueta era casi esquelética, su rostro serio como una estatua, y su túnica negra contrastaba con la palidez enfermiza de su piel.
No había nada en su postura que sugiriera duda, solo una devoción ciega y una inquebrantable certeza de que su fe y su juicio eran la única verdad.
Bartholomew no pudo evitar sentir un estremecimiento al interrumpir su oración.
El reverendo se levantó lentamente, sin apresurarse, como si estuviera ante la presencia misma de Dios.
Sus ojos, fríos y penetrantes, miraron al juez sin vacilar, como si ya supiera que una noticia importante estaba por llegar.
—Bartholomew, ¿qué lo trae por aquí tan temprano? —preguntó Aldridge, su voz baja pero cargada de una reverencia que se sentía como una orden.
Bartholomew respiró hondo, el peso de la carta casi insoportable en sus manos. Se acercó, inclinándose brevemente, como si la figura del reverendo tuviera el poder de hacer que se doblegara aún más.
—He recibido una carta de Ravenshollow —dijo Bartholomew, entregándole el pergamino sin dudarlo.
Su tono era serio, pero no podía esconder la preocupación. Había algo en esta carta que le hacía sentir la urgencia del asunto.
—La acusación es grave. Brujería. Pero no solo eso. La carta menciona el brutal asesinato de un joven monaguillo y de dos niños gemelos. Esto... esto no es un asunto ordinario, reverendo.
El reverendo Aldridge abrió la carta con una lentitud casi ritual, como si el hecho de leer esas palabras significara algo más que simplemente entenderlas.
Sus ojos pasaron rápidamente sobre las líneas, y el rostro de Aldridge se endureció, sus labios se apretaron en una línea recta.
—Brujería, dices... —murmuró, su tono bajo y firme, como si ya estuviera preparado para hacer juicio.
Luego levantó la mirada, fijándose en Bartholomew con intensidad.
—Esto no es un simple asunto de superstición, Bartholomew. Es un ataque directo al orden divino, a la pureza de nuestra fe. La palabra "bruja" no debe tomarse a la ligera. Es el mal encarnado en forma humana, y todo aquel que se atreva a ensuciar la santidad de la vida con tales prácticas debe ser purgado.