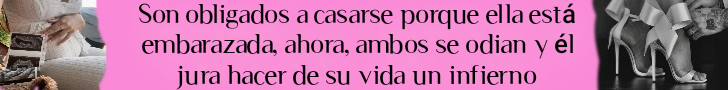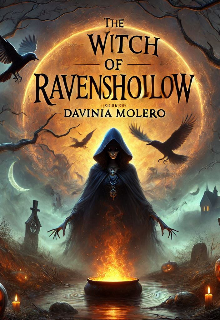La bruja de Ravenshollow
Justicia
La sala principal del juzgado de Eldermere, de vigas oscuras y ventanales que filtraban la tenue luz del atardecer, albergaba una reunión cargada de tensión.
Bartholomew Hawthorne, juez principal, estaba sentado en el centro de la mesa, con la carta de Ravenshollow cuidadosamente desplegada frente a él.
Su expresión era sombría mientras leía por enésima vez las acusaciones que habían llegado desde el pequeño pueblo.
A su derecha, el reverendo Aldridge se mantenía erguido, sus manos firmemente apoyadas en una biblia que descansaba sobre la mesa.
Su figura alta y delgada proyectaba una sombra imponente bajo la luz vacilante de las velas.
A su alrededor, los consejeros del tribunal, cuatro hombres de distintas edades y temperamentos, mantenían posturas diversas: algunos inclinados hacia adelante, con gestos de inquietud, otros recostados, midiendo sus palabras antes de intervenir.
—Señores, no hay tiempo que perder —comenzó Bartholomew, su voz firme resonando en el recinto como un mazo golpeando la justicia misma—. Los crímenes descritos en esta carta no son simples actos de violencia. Si estas acusaciones son ciertas, enfrentamos algo más profundo, más oscuro.
—Y, sin embargo, debemos proceder con cautela —interrumpió Alfred Thornton, el más joven de los consejeros, cuya mirada desafiante contrastaba con su tono calmado—. Las acusaciones de brujería, señor Hawthorne, son cuchillos de doble filo. La verdad y la mentira a menudo se entremezclan en estas situaciones, y las masas son fácilmente manipulables.
Aldridge alzó la vista, sus ojos brillando con un fuego contenido.
—La verdad no se oculta de aquellos que caminan con Dios —declaró con una firmeza inquebrantable—. Ravenshollow ha sido testigo de tormentas que desafían la naturaleza, de muertes inexplicables. No necesitamos más pruebas terrenales cuando el mismo cielo clama justicia.
Thornton negó con la cabeza, su ceño fruncido profundizándose.
—¿Pruebas, reverendo? ¿Una tormenta? ¿Una coincidencia? No podemos construir un juicio sobre interpretaciones divinas. Las palabras del pueblo, temeroso y confundido, no son suficiente base.
Antes de que el debate se intensificara, Bartholomew golpeó la mesa con un pequeño mazo, el sonido seco imponiendo silencio.
—Basta. Este tribunal no es un púlpito para discusiones teológicas ni una arena para el escepticismo. Nuestro deber es doble: proteger la justicia y mantener el orden.
—El orden se restaurará únicamente con un juicio —replicó Aldridge, inclinándose hacia adelante, sus dedos delgados acariciando la superficie de la biblia—. Retrasar este proceso solo alimentará la incertidumbre y el caos.
Edmund Gresham, un comerciante corpulento con una inclinación pragmática, aprovechó la pausa.
—El reverendo tiene razón en algo, señorías. Ravenshollow ya está al borde del pánico. Cada día que pase sin acción es un día que la gente se hundirá más en el miedo.
Bartholomew dejó escapar un suspiro. Sus dedos tamborileaban sobre el pergamino mientras reflexionaba.
—Convocaremos el juicio. La acusada será trasladada aquí junto con los testigos. Sin embargo, este será un proceso ordenado, basado en pruebas claras. No permitiré que este tribunal se convierta en una caza sin sentido.
—Ordenado, pero inmediato —insistió Aldridge, con una intensidad renovada—. El alma de este pueblo está en peligro.
Simon Clarke, un joven abogado de mirada analítica, intervino con cautela.
—Señoría, sugiero que enviemos una lista detallada de los testigos necesarios. Es imperativo que sus testimonios sean recabados antes del juicio.
Bartholomew asintió, satisfecho con la sugerencia.
—De acuerdo, Clarke. El mensajero partirá al amanecer con nuestras instrucciones. Que quede claro que este tribunal actuará con justicia y prudencia.
El ambiente en la sala se relajó ligeramente, aunque la tensión entre Aldridge y Thornton aún latía bajo la superficie. Cuando la reunión concluyó, los consejeros se dispersaron con murmullos apagados, dejando a Alfred Thornton y al reverendo Aldridge solos.
—Será un juicio justo, reverendo —dijo Thornton, mirándolo con firmeza—. Pero no permitiré que tu fervor religioso guíe esta sala.
Aldridge sostuvo la mirada del consejero por un largo momento antes de responder.
—Y yo no permitiré que tu deseo de equilibrio anule la voluntad de Dios.
En la plaza central de Eldermere, el joven mensajero ya preparaba su caballo para la partida. En su alforja llevaba los documentos sellados con el emblema del tribunal, la promesa de un juicio que pondría a prueba no solo la fe, sino el sentido de justicia de toda la región.
El sol, como una esfera abrasada, se deslizaba detrás de las colinas, proyectando sombras alargadas sobre el empedrado de Ravenshollow.
Las calles, normalmente tranquilas al atardecer, comenzaron a llenarse de murmullos inquietos cuando el sonido de cascos rompió la calma.
Un jinete joven, de ropas desgastadas y capa polvorienta, cruzó la plaza central al galope, atrayendo la atención de los aldeanos que aún merodeaban cerca de la iglesia.
Samuel, el herrero, salió de su taller con las manos cubiertas de hollín, frunciendo el ceño al ver al jinete detenerse frente al edificio sagrado.
Pronto se unieron otros, formando pequeños grupos que cuchicheaban mientras observaban cómo el muchacho desmontaba con torpeza, su rostro pálido y sudoroso por la larga cabalgata.
—¿Qué trae tanta prisa? —preguntó Martha, la dueña de la taberna, entrecerrando los ojos hacia la figura que entregaba un pergamino al reverendo Silas Blackwood, quien acababa de salir al umbral de la iglesia.
—Es de Eldermere —respondió Samuel con voz grave.
Silas rompió el sello con cuidado, dejando que el lacre rojo cayera al suelo como un presagio.
Su expresión se oscureció mientras leía el contenido, y cuando alzó la vista, una multitud ya se había reunido, ansiosa por conocer el mensaje.