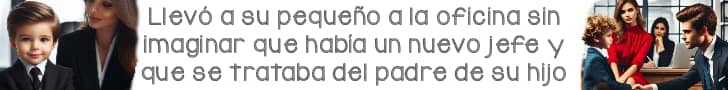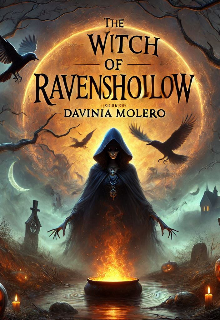La bruja de Ravenshollow
El preludio de la injusticia.
La iglesia de Eldermere se erguía como un monolito sombrío contra el cielo grisáceo, dominando el corazón del pueblo.
Esa mañana, los aldeanos acudían en masa, convocados por el toque insistente de las campanas.
El sermón del reverendo Aldridge, anunciado como un llamado urgente a la virtud y el temor de Dios, prometía sacudir los cimientos espirituales de todos los presentes.
Dentro del templo, la atmósfera era densa, impregnada de un incienso que parecía subrayar la solemnidad del momento.
Billy, el joven monaguillo, se movía con rapidez entre los bancos, encendiendo las últimas velas con manos temblorosas. Su rostro pálido reflejaba el mismo nerviosismo que comenzaba a apoderarse de la congregación.
Desde el púlpito, Aldridge alzó la vista hacia su rebaño. Vestido con una túnica negra y una expresión grave que parecía cincelada en piedra, su presencia era imponente.
Con un gesto calculado, abrió la biblia, sus dedos largos deteniéndose en una página marcada.
—Hermanos y hermanas, el juicio del Señor está sobre nosotros —comenzó, su voz resonaba con fuerza en la nave principal—. Hemos permitido que el pecado y la corrupción enraícen entre nosotros. Hoy, el Maligno se enfrenta a la justicia divina, y debemos prepararnos para ser testigos de la obra de Dios.
Entre los bancos, las reacciones eran diversas.
Lucy, una mujer de mediana edad con un rosario entre las manos, cerraba los ojos con fervor, murmurando oraciones casi inaudibles. Su hija pequeña, sentada a su lado, tenía el rostro pálido, aferrándose al borde de su falda con ojos llenos de pánico.
En contraste, un hombre corpulento llamado Harold se inclinó hacia su esposa, susurrando con una sonrisa torcida:
—Finalmente, algo emocionante en este pueblo.
Su esposa, sin embargo, le lanzó una mirada de advertencia, apretando los labios con desagrado.
En la última fila, una anciana de cabello encanecido, conocida como Maggie la tejedora, sacudía la cabeza lentamente, con los labios apretados en una expresión de profunda preocupación. Sus manos, marcadas por años de trabajo, sostenían con fuerza una biblia que parecía pesar más de lo normal.
—¡No es momento para dudas ni para flaquezas! —tronó Aldridge desde el púlpito, elevando la voz hasta llenar cada rincón de la iglesia—. Si no nos unimos contra esta amenaza, seremos nosotros quienes suframos el castigo eterno. ¡Mirad a vuestros hijos, a vuestras familias! ¿Queréis condenarlos por vuestra inacción?
Billy, parado cerca de la sacristía, observaba con los ojos abiertos como platos. A pesar de estar acostumbrado a los sermones del reverendo, este tenía un fervor inusitado.
Algunas madres abrazaron a sus hijos con fuerza. Los más pequeños se encogían, sus mentes inocentes estaban llenas de imágenes de fuego y castigo divino.
Alfred Thornton, sentado cerca del altar, mantenía una postura rígida, pero sus ojos reflejaban una mezcla de incomodidad y reflexión.
Cuando el sermón terminó con un grito de "¡Que Dios nos encuentre dignos!", fue uno de los primeros en levantarse para hablar con Aldridge.
Fuera de la iglesia, el ambiente era igual de tenso. Los preparativos para el juicio se aceleraban.
Los hombres discutían sobre cómo asegurar la sala del tribunal y organizar el traslado de Abigail Harper. Algunos parecían demasiado entusiasmados, mientras otros evitaban la mirada de sus vecinos, temerosos de que sus dudas fueran interpretadas como complicidad.
En las esquinas, grupos de mujeres cuchicheaban, con rostros serios y susurros apenas audibles.
Los niños corrían entre ellos, algunos ajenos al peso de los acontecimientos, mientras otros se dedicaban a imitar las palabras de Aldridge con una teatralidad que arrancaba risas nerviosas.
Eldermere estaba vivo, pero su pulso era el de una comunidad al borde de una prueba que cambiaría su destino para siempre.
El polvo se levantaba bajo las ruedas del carro que transportaba a Abigail Harper, mientras la procesión avanzaba lentamente hacia el centro de Eldermere.
El grupo, encabezado por un jinete con la bandera del pueblo, estaba compuesto por aldeanos de Ravenshollow y los guardias encargados de escoltar a la acusada y testigos.
El paisaje, con sus colinas ondulantes y campos salpicados de árboles desnudos por el invierno, daba paso al austero escenario del pueblo.
El carro que transportaba a Abigail, una jaula de madera reforzada con hierro, era el centro de atención.
A su lado, Sarah montaba a caballo junto a Hans Bauer, quien sostenía las riendas con firmeza.
La niña, de cabello castaño alborotado por el viento, miraba con angustia el rostro de su madre tras los barrotes. Su mirada iba y venía entre el pueblo que se extendía frente a ellos y Abigail, como si tratara de comprender el significado de todo lo que estaba ocurriendo.
Cuando llegaron a la plaza del pueblo, una multitud ya se había reunido.
Los aldeanos de Eldermere esperaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta.
Algunos niños se empujaban entre sí para acercarse más al carro, mientras los más atrevidos lanzaban pequeñas piedras y cáscaras de fruta podrida.
—¡Bruja! —gritó una mujer desde el frente, levantando un puño al aire.
Otros le siguieron con insultos similares, creando un eco de desprecio que resonó en el ambiente.
Cuando el carro se detuvo frente a un edificio de piedra designado para los interrogatorios iniciales, los guardias abrieron la jaula y ayudaron a Abigail a bajar.
Ella miró a Sarah con una calma aparente, pero sus ojos estaban cargados de una tristeza insondable.
—Mamá, ¿a dónde te llevan? —preguntó Sarah, su voz temblorosa mientras tiraba del brazo de Hans.
—Tranquila, querida —dijo Abigail con un esfuerzo visible por mantener la serenidad—. Solo es una revisión. Estaré de vuelta pronto.
Sarah, sin embargo, no pudo contenerse. Empezó a llorar y a gritar, aferrándose al caballo de Hans.