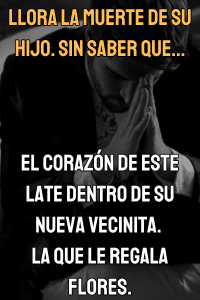La bruja de Ravenshollow
Cuchillos y sospechas.
El sol apenas iluminaba las sombras del bosque cuando Hans, Samuel y Philips llegaron apresurados a la cabaña del anciano Arthur. El aire frío de la mañana cargaba una tensión palpable, como si la naturaleza misma supiera lo que estaba por ocurrir.
Al entrar, los tres hombres se detuvieron en seco, incapaces de contener sus reacciones al escenario frente a ellos. El caos era evidente: las sillas estaban volcadas, los estantes vaciados y los fragmentos de loza rota esparcidos por el suelo. Una lámpara de aceite se había derramado, y el charco oscuro en el que yacía parecía una extensión de la tragedia. El fuego de la chimenea, siempre encendido en la casa del anciano, estaba extinto desde hacía horas, dejando la habitación helada y lúgubre.
—Dios santo… —murmuró Samuel, incapaz de apartar la mirada del cuerpo inmóvil de Arthur—. La maldición se ha cumplido.
Hans, sin desviar la mirada del cadáver, apretó los labios. —¿Maldición? Si fuera así, tú deberías haber sido el primero —replicó, recordando con amarga claridad el testimonio de Samuel durante el juicio de Abigail.
Samuel lo miró con el ceño fruncido, la sorpresa en su rostro dando paso a un destello de ira. —Solo dije la verdad —respondió, alzando la voz, aunque en el fondo de sus ojos había un matiz de miedo.
—¡Dejad de discutir, maldita sea! —espetó Philips, el carnicero, apartando la vista del cadáver con visible incomodidad—. Levantémoslo de una vez y llevémoslo al pueblo para que las mujeres puedan amortajarlo como se debe.
Hans negó con la cabeza, su expresión sombría. —Habrá que cubrirle la cara. Nadie debería verlo así. Lo último que necesitamos es que el pánico se multiplique.
Philips murmuró algo ininteligible y luego, en voz más alta, añadió con amargura: —Maldita bruja. Esto es obra suya, no cabe duda. Lo sabía desde el día del juicio, cuando trató de inculparme.
Al moverse para levantar el cuerpo, Samuel se detuvo en seco. Algo bajo el cadáver llamó su atención. Con cuidado, apartó los restos y reveló un cuchillo ensangrentado.
—¿No es este uno de tus cuchillos? —preguntó, alzándolo hacia Philips con una expresión que oscilaba entre la duda y la acusación.
El carnicero frunció el ceño al reconocer las iniciales grabadas en el mango de madera: "P.H." —Sí, se lo presté hace un par de días. Al parecer, quería degollar unos conejos y el suyo había perdido el filo. Pobre Arthur… si hubiera sabido que terminaría así, jamás se lo habría dado.
Samuel lo miró con desconfianza. —¿Por qué no llevó su cuchillo a mi taller? Yo podría haberle sacado filo en cuestión de minutos.
Philips se volvió hacia él, sus ojos centelleando de ira. —¿Qué insinúas, herrero? ¿Que yo…?
Hans levantó una mano, interrumpiendo la creciente tensión. —¡Basta! Tenemos un cadáver que llevar al pueblo y una escena que limpiar. No es momento para esto.
Philips soltó una carcajada seca. —¿Limpiar? Eso es trabajo de mujeres. Ni siquiera yo limpio la sangre en mi carnicería.
Hans lo fulminó con la mirada. —Dudo que cualquier mujer del pueblo sea capaz de enfrentarse a esta escena sin entrar en pánico. Si alguien debe hacerlo, será uno de nosotros.
Samuel, con una mueca burlona, replicó: —Bueno, Bauer, si alguien se parece a una mujer aquí, sin duda eres tú.
El insulto, aunque velado, fue suficiente para encender la furia de Hans. Dio un paso adelante, dispuesto a golpear al herrero, pero Philips se interpuso, sujetándolo por los hombros. —¡Ya basta, maldita sea! —gritó, su voz resonando en la cabaña—. Si queréis mataros, hacedlo después de que llevemos a Arthur de aquí.
La tensión entre los tres hombres era evidente, pero ninguna palabra más se pronunció mientras se preparaban para cargar con el cuerpo. Sin embargo, el aire estaba cargado de algo más que miedo y muerte; había secretos enterrados en cada uno de ellos, y la cabaña del anciano Arthur parecía contener más preguntas que respuestas.
Hans dejó el cuerpo de Arthur en manos de las mujeres, asegurándose de que entendieran la importancia de no descubrir su rostro bajo ninguna circunstancia. La mirada aterrorizada de Greta, su esposa, reflejaba el peso de las palabras de su marido.
—Voy a hablar con el reverendo Blackwood antes de regresar a limpiar la cabaña —dijo Hans con tono firme.
Greta asintió, pero no dijo nada. Sus manos temblaban mientras ajustaba la tela que cubría el cuerpo de Arthur. Hans notó su nerviosismo, pero no hizo comentario alguno. Había demasiadas cosas en juego, y su mente ya estaba ocupada en otro lugar.
Mientras caminaba hacia la iglesia, los insultos de Samuel resonaban en su cabeza, como una herida que no dejaba de supurar. Jamás le había gustado ese hombre. Su arrogancia y la facilidad con la que había manipulado los acontecimientos durante el juicio de Abigail Harper eran difíciles de olvidar.
El recuerdo llegó como una bofetada.
Hans estaba sentado al fondo de la sala del tribunal improvisado, observando cómo Samuel se pavoneaba en el estrado. Su porte altivo y su aire de superioridad eran inconfundibles. Las jóvenes de Ravenshollow y Eldermere lo miraban con admiración, como si fuera el héroe destinado a salvarlas de las garras de la bruja. Y Samuel lo sabía.
—Puede contarnos, señor Samuel, qué sucedió en el bosque que le hizo estar tan seguro de que Abigail Harper es una bruja —preguntó el juez Bartholomew Hawthorne con voz grave.
Samuel enderezó los hombros, disfrutando de la atención que le rodeaba. —Estaba paseando por el bosque cuando Abigail me sorprendió —comenzó, lanzando una mirada triunfante hacia la acusada—. Se insinuó de manera indecente, pero, como hombre de Dios, me negué. Fue entonces cuando me atacó, dejándome herido.
Un murmullo recorrió la sala, y Samuel señaló deliberadamente su entrepierna. Las caras de horror y pudor entre el público solo alimentaron su ego.
—¿Es eso cierto, señora Harper? —inquirió el juez, dirigiéndose a la mujer encadenada.