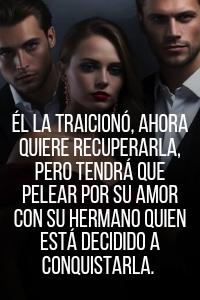La Espía
Capítulo 22
Lía
La presencia de los guardias de la confederación lo cambió todo. Era como si cada pieza del rompecabezas se colocara mal a propósito, como si alguien jugara a mezclar verdades y mentiras hasta hacerlas indistinguibles. ¿Qué hacía yo en una nave escoltada por ellos? ¿Por qué la misma organización que se suponía luchaba contra el tráfico de personas ahora parecía formar parte del juego?
El plato dejado en el suelo frente a mí fue un gesto cargado de desprecio, como si no valiera más que un animal. Lo miré sin tocarlo, incapaz de tragar siquiera un pensamiento coherente. Dos soldados quedaron apostados en la puerta, rígidos como estatuas, ajenos al caos que se gestaba en mi interior.
Entonces fue que comencé a hilvanar teorías imposibles. Si el renegado estaba con la confederación, ¿por qué me había traído? ¿Qué sentido tenía fingir un rescate si al final yo terminaba encerrada, y la otra chica, la supuesta hija del general, desaparecida? ¿Y si todo era una farsa? Pero si todo era falso, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué yo?
La angustia se anudó en mi pecho con fuerza. Sentí que me faltaba el aire. Mi mente no podía dejar de girar sobre los mismos pensamientos. El silencio en la nave era espeso, el tiempo se volvía viscoso. Ya no sabía qué pensar, ni cuál era mi papel en esta red de engaños que parecía envolverlo todo. Solo sabía una cosa: no iba a rendirme. Pero primero, necesitaba entender. Y para entender, tenía que observar, resistir... y esperar.
Después de varias comidas sin alimentarme, el renegado volvió a aparecer.
— ¿Por qué no comes? No voy a envenenar a una pieza tan deseada.
— ¿De qué hablas? — lo enfrenté sin moverme del lugar en el que estaba sentada.
— ¿Aún no lo deduces? Te creía más inteligente. O quizá tu cerebro está tan adoctrinado que te has vuelto incapaz de pensar nada malo de la confederación — yo guardé silencio y esperé, estaba segura de que él se moría de ganas de contármelo todo. — La guerra terminó y la vida es costosa, muchos soldados como tú terminan en mis manos, ya no sirven para ningún propósito. Alimentarlos es caro, pero darles un buen uso llena las arcas de los gobernantes unidos a los que sirves.
— Mientes — declaré, plena de incredulidad.
— ¿Miento? No, no, tú me viste allí. Es cierto que no todos están al tanto de esto, pero... — se rio suavemente como burlándose. — Eso no significa que no suceda.
Quise retrucar, decirle que Azazel me buscaría, pero no deseaba darle gusto, además, no sabía si eso sería así.
— No puedo creerte — murmuré simplemente.
— Pero es la verdad, ellos te entregaron y yo mismo supervisé tu transformación, lo único que lamento es que te hayan quitado el implante de la espalda, pero pronto estaremos en los territorios libres y haré que te lo vuelvan a poner, ya no podrás librarte del destino que he tejido para ti, preciosa.
Él tomó un trozo de la carne frente a mí y lo metió en su boca para comprobarme que no estaba envenenado.
— Ahora come — me ordenó antes de retirarse.
Ver al renegado probar la comida delante de mí no me tranquilizó en lo absoluto. Al contrario, me encendió todas las alarmas. Era un gesto tan meticulosamente calculado, tan deliberado, que solo logró alimentar mis sospechas. Dejé el plato intacto. No porque creyera que estaba envenenado, sino porque cada bocado habría sido una humillación, una aceptación muda del lugar al que me habían reducido.
Lo que él me había dicho... no quería creerlo. Me dolía más de lo que podía admitir, pero no había lugar a dudas: él era el causante de esto, de este cuerpo mutilado y transformado. La rabia contenida me quemaba bajo la piel. Él, y los suyos, me habían convertido en una muñeca decorativa, en una sombra de lo que alguna vez fui. Me usaron, me moldearon, y luego me desecharon como si nada. Y lo más grave de todo… era que el enemigo estaba más cerca de lo que jamás imaginé.
La confederación misma me había vendido. Todo ese discurso de justicia, de lucha contra el crimen organizado, era una farsa. Y yo, estúpidamente leal, fui su peón más fácil. Me creí el cuento de la hija del general, la promesa de una misión que redimiría mis heridas. Pero no había hija, no había misión. Solo había una cadena invisible, disfrazada de causa noble.
La amargura me subió por la garganta, y sentí que si hablaba, si me permitía siquiera un sollozo, me desmoronaría. Así que me quedé quieta. Silenciosa. Pero por dentro, algo se endurecía. No por resignación, sino por claridad. Ya no debía lealtad a nadie. Solo a mí misma. Y esta vez, no iban a quebrarme.
Pasaron dos días hasta que el momento llegó. Durante esos dos días, el hambre retorcía mis entrañas como un animal dormido que de vez en cuando despertaba para recordarme su presencia. Pero no me importaba. Cada instante de debilidad era, en realidad, una preparación silenciosa. Un ritual interno. Me estaba vaciando, sí, pero no por derrota, sino para que nada me distrajera cuando llegara el momento de actuar.
Me hicieron poner de pie, con movimientos secos, como si movieran un objeto, algo sin voluntad ni fuerza. No opuse resistencia. Dejé que la cuerda rodeara mis muñecas como si no significara nada. Me veían como algo roto, algo que apenas se mantenía en pie. No sabían lo que había dentro de mí. No sabían que mi cuerpo había aprendido a simular rendición a la perfección.
Fingí abatimiento. Bajé la cabeza. Mi respiración era lenta, irregular, casi torpe. Todo en mí gritaba fragilidad. Pero cuando se abrió la compuerta y vi lo que había más allá… por dentro, algo se contrajo. No era lo que esperaba. Pero mi rostro no cambió. No podía permitírmelo. Mi semblante se mantuvo imperturbable, como si no hubiera visto nada. Como si no hubiera reconocido la oportunidad que acababa de abrirse frente a mí.
El puerto era un cúmulo de galerías llenas de gente. Una amalgama imposible de estilos, épocas y culturas. Como si el tiempo mismo se hubiese vuelto caprichoso y decidiera entretejer lo nuevo con lo antiguo sin ningún orden. Estructuras metálicas oxidadas se alzaban junto a pasarelas de madera tallada a mano. Pantallas flotantes parpadeaban entre faroles que funcionaban a gas. Olores densos y contradictorios se enredaban en el aire: especias picantes, aceite quemado, perfumes florales, sudor, y el inconfundible tufo de metal y ozono que solo los motores estelares podían dejar atrás. Este lugar era un crisol sin reglas, sin banderas, sin dueños. Un punto donde la ley no se medía con normas, sino con poder y astucia.