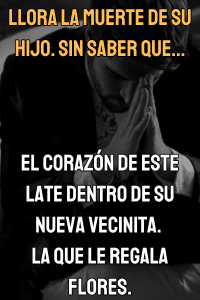La esposa que el Ceo abandonó
La amante
Alguien decía mi nombre. Lo oía lejano, como si fuera el viento el que traía las palabras.
«Eloisa». Era una voz femenina y agradable, pero imperativa. «Eloisa, abre los ojos». La segunda frase fue dicha con un tono severo, imponente. El tono fue tan autoritario y suplicante, que me obligué a abrir los ojos.
Durante unos segundos todo lo vi borroso, el cielo oscuro me daba la bienvenida y las estrellas en lo alto me ayudaron a enfocar la mirada. Apenas abrí la boca, empecé a toser bruscamente. Alguien me tomó de la espalda y me ayudó a sentarme, me mareé, pero poco a poco respiraba mejor.
—Señora Solano —dijo una voz de mujer—. Perdió el conocimiento, ¿recuerda lo que pasó? —parpadeé varias veces para humedecer un poco los ojos secos—. Evite hablar, asienta o niegue con la cabeza.
Asentí levemente, por un momento olvidando que la señora Solano era yo. La mujer tenía unos cuarenta años, tenía el cabello recogido, un casco y uniforme de paramédico. Su expresión era analítica, pero amable, incluso me sonrió cuando notó que la estaba viendo.
Fue entonces que me percaté de Anuar. Sus cejas fruncidas casi se juntaban para formar una sola línea, su mirada entre enfadada e irritada cayó sobre mí. ¿Estaba enojado porque no me morí?
Ahora que estaba consciente, me di cuenta de que seguía en camisón, instintivamente me iba a cubrir con los brazos, pero recordé de golpe a la chica secuestrada.
—La chica —jadeé— ¿Dónde está? —intenté ponerme de pie, pero me lo impidieron—. Se la llevaron.
La paramédico puso un termómetro de infrarrojo en mi frente, este soltó un pitido y le mostró la cifra de mi temperatura a la mujer, esta asintió y me miró, inexpresiva.
—No hagas esfuerzos —dijo suavemente—. Te revisamos, te pusimos oxígeno y no estás mal, pero inhalaste humo y necesitamos asegurarnos de que no hubo daño serio —colocó un oxímetro en mi dedo.
El oxímetro marcó 96.
—No, escucha —expliqué apremiante—. Era una chica, la secuestraron dos personas —Anuar me lanzó una mirada curiosa—. Tenía vestido rosa y una tiara.
—Eloisa —gruñó Anuar, amenazante—. No ves qué…
—¡No!—exclamé, suplicante—. Sé lo que vi, debemos avisar a alguien, está en peligro.
Anuar iba a protestar, sin embargo, la mujer se adelantó.
—Eloisa, cuando respiras humo, te mareas, te da dolor de cabeza y puedes ver cosas que no son reales —ya me estaba diciendo loca—. Estuviste expuesta, es probable que malinterpretaras algo.
—¿Por qué no me creen? —cuestiono, desesperada—. Revisen las cámaras.
—No van a revisar cámaras por el delirio de una niña —espetó Anuar y le lancé una mirada de reproche—. Están resolviendo los estragos del incendio.
Al final, lo único que logré fue ser regañada. Anuar no ayudó mucho cuando dijo que yo era su mujer y que tenía trastorno histriónico de la personalidad. Llamar la atención y exagerar en situaciones estresantes era mi pan de cada día según él.
—Arrogante, infeliz —siseé mientras lo seguía por el estacionamiento—. Sabes que no estoy loca.
Cuadró los hombros y siguió caminando a paso firme. El viento soplaba y la piel se me enchinó, además estaba descalza.
—Di algo —grité con fuerza—. ¿Crees que es solo difícil para ti? —mi voz se cortó—. Yo tampoco quería casarme.
La reacción de Anuar fue inmediata, se tensó más de lo que jamás creí y en un par de zancadas llegó a mí, me tomó del hombro y me empujó escondiéndome detrás de un muro blanco. A pesar de que no puso tanta fuerza, su agarre era doloroso, intenté alejarme, pero era mucho más fuerte.
—¿Una chica secuestrada? Bien, supongamos que te creo —su voz era un susurro apenas perceptible—. Justo estaban celebrando unos quince años y la niña tenía vestido rosa y tiara —un escalofrío me recorrió—. ¿Por qué no vamos a preguntar?
Una trabajadora, a la que Anuar se le acercó seductoramente, nos informó que el incendio comenzó debido a que en el salón de eventos prendieron luces de bengala, quemaron unas telas y eso ocasionó las llamas. Por suerte, nadie resultó herido, pero el salón quedó inservible y la fiesta se dio por terminada. El resto de las instalaciones no sufrieron daños.
Al ver, desde lejos, a la chica con vestido rosa y tiara, mi rostro ardió de la vergüenza. La pobre chica lloraba desconsolada con la cara entre las piernas, su madre trataba de animarla, pero también se veía muy triste.
No era posible, yo sé lo que vi, la camioneta no fue producto de mi imaginación. Pero tampoco me explicaba cómo era que tenía el mismo vestido y la misma tiara.
Para afirmar más su punto, Anuar preguntó inocentemente si acaso había alguien desaparecido debido al caos, pero la trabajadora dijo que no, que, de acuerdo con la lista, todos estaban presentes y sin un rasguño.
Tenía un nudo en la garganta, los ojos me escocían por las lágrimas que clamaban por salir y mi cabeza seguía punzando.
—Cualquiera que se tu juego, déjalo —dijo remarcando la última palabra mientras nos alejábamos—. Si eres o no feliz no me interesa. Firmaste un contrato, ahora sonríe y cumple con lo pactado.
Me sentía como una idiota, Anuar me veía como si fuera una idiota. ¿Qué me pasaba?
No dijimos más, simplemente seguí a Anuar como un perrito faldero hasta llegar al estacionamiento en donde un deportivo blanco nos esperaba. El guardaespaldas abrió la puerta con tal elegancia y, en contra de todas sus acciones anteriores, Anuar fue lo suficientemente caballeroso para dejarme entrar primero.
Adentro había una chamarra de piel que me puse para cubrirme. Ya me habían humillado lo suficiente como para permitirme andar en camisón por la ciudad.
—¿A dónde vamos?
Hice la pregunta cuando llevábamos quince minutos paseando en círculos. No era una experta ubicándome, pero ya habíamos pasado el mismo edificio tres veces.
Debí suponer que sería ignorada, pues Anuar siguió tecleando en su teléfono. Me crucé de hombros y miré por la ventana. Vi mujeres en vestidos espectaculares, hombres de todas las edades, unos muy atractivos. Los jóvenes reían, divertidos, algunos conducían orgullosos sus carros deportivos y añoré lo que tanto deseaba: Libertad.