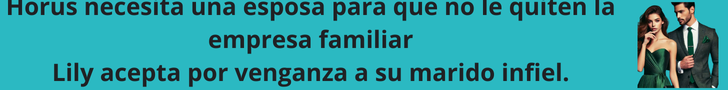La Forja de los Condenados
1.Funesto presagio
Funesto presagio
Corría desesperada a través del bosque, sus pies descalzos golpeando el suelo helado y fangoso. Cada pisada la hundía más en la oscuridad de la noche, donde la humedad empapaba sus ropas y su aliento se convertía en nubes blancas que se disipaban en el aire frío. El miedo la envolvía como una niebla densa, una presencia maligna que sentía a sus espaldas, la obligaba a no mirar atrás. Sabía que no podría soportar lo que pudiera encontrar.
De repente, el bosque se esfumó, y Runa se encontró en medio de un vasto campo de batalla. El suelo estaba cubierto de cuerpos mutilados que yacían en todas direcciones, sus formas dispersas y rotas como juguetes olvidados. La sangre y el barro se mezclaban en una masa espesa, y el aire estaba saturado del hedor a metal oxidado y carne quemada. Los gritos de agonía resonaban en sus oídos, entrelazándose en una sinfonía macabra que la empujaba al borde del desmayo.
En el horizonte, una figura destacaba con una claridad inquietante. Un hombre alto, ataviado con una armadura negra que absorbía la luz de la luna, se erguía sobre una colina de cadáveres. En su mano, sostenía una espada bañada en sangre; el filo resplandecía con un brillo siniestro. Aunque su rostro estaba oculto tras un yelmo opaco, Runa podía sentir el peso de su mirada fría y despiadada, fija en ella. El hombre levantó la espada y la apuntó directamente, desafiándola a enfrentar su destino.
Runa intentó moverse, pero sus pies parecían estar atrapados en el suelo, inmovilizados por el terror. Cada paso del hombre resonaba en sus oídos, aumentando la angustia que la rodeaba. La atmósfera de peligro la envolvía, hasta que la desesperación se transformó en una sensación de asfixia.
Pronto, la escena se desintegró en humo negro, y Runa se encontró en un gran salón. Las paredes de piedra oscura estaban cubiertas de tapices desgarrados y ennegrecidos. En el centro, una hoguera ardía con llamas negras que no solo emitían un calor sofocante, sino también un olor nauseabundo a azufre y muerte. Figuras encapuchadas rodeaban la hoguera, murmurando en un idioma antiguo y desconocido; sus voces se entrelazaban en un cántico perturbador que llenaba el aire con una energía malévola.
Delante de la hoguera, sobre el suelo helado, yacía un cuerpo inmóvil. Runa se acercó con pasos temblorosos, su corazón palpitando frenéticamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el rostro del cuerpo se reveló: era su propio padre, Eldric. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos y vacíos, mirando al infinito con una expresión de horror congelado. Un grito desesperado brotó de sus labios, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba en pedazos.
Una de las figuras encapuchadas se giró hacia ella. Su rostro estaba desfigurado, sin ojos, pero de alguna manera parecía ver a través de ella. Con una voz cavernosa y cargada de maldad, dijo:
—El destino no se puede evitar. La sangre de la secta será el precio a pagar.
Runa intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada, y el sonido no pudo escapar. La visión se desvaneció repentinamente, arrastrándola hacia una oscuridad impenetrable.
De golpe, abrió los ojos, jadeando. Estaba en el campo, sentada sobre la hierba húmeda, con las manos temblorosas apoyadas en la tierra. A su alrededor, el sonido del viento acariciaba las hojas de los árboles cercanos, y el suave murmullo del río le llegaba desde la distancia. La luz dorada del atardecer se filtraba entre las ramas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo.
Su corazón aún latía con fuerza, como si quisiera salir de su pecho, y el sudor frío empapaba su frente. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero la sensación de terror y la imagen de su padre muerto seguían frescas en su mente.
—¿Qué... qué fue eso? —susurró, apretando los puños contra la tierra.
Había experimentado visiones antes, pero ninguna tan vívida ni aterradora como esta. Ya le había sucedido una vez, cuando soñó que una ternera cayó al agua y murió, y a los días un niño tuvo el mismo desenlace. Se sintió fatal no poder prevenirlo, pero tampoco estaba segura de que fuera real, además temía a la reacción de todos. Solo que esta vez estaba segura de que no era una pesadilla o una simple visión; era una premonición de algo terrible por venir. La intensidad de las imágenes y el dolor en su pecho eran ineludibles. Sabía que algo oscuro y peligroso se estaba gestando, y que, de alguna manera, ella estaba en el centro de todo.
Runa se puso de pie, tambaleante. Tenía que hablar con su padre. Él siempre había sido su guía, su faro en momentos de incertidumbre. Si alguien podía ayudarla a comprender lo que estaba sucediendo, ese era él. Mientras recogía sus herramientas de trabajo, su mente seguía dándole vueltas a lo que había visto.
La determinación se consolidó en su interior. Tenía que descubrir el significado de esa visión y encontrar una forma de proteger a su familia y a su aldea de la oscuridad a la que ahora temía. El aire a su alrededor seguía cargado con la pesadilla que acababa de vivir.
El canto de los pájaros anunciaba la llegada del alba en la apacible aldea de Llano Soiknu. Runa siempre había tenido una profunda afinidad con la sencillez de aquel lugar. Las extensas tierras verdes, el aire fresco de las mañanas y la melodía armoniosa de las aves conformaban el escenario constante de su vida cotidiana. Su morada familiar se erigía en una modesta cabaña, cuyas paredes de madera y piedra sostenían un techo de paja. Aunque la construcción era simple, ostentaba una robustez que la convertía en un refugio confiable. Estratégicamente ubicada en las afueras de la aldea, la vivienda de Runa estaba rodeada por campos de trigo, maíz y una parcela donde cultivaban una que otra verdura para su consumo o venta ocasional.
Editado: 20.12.2024