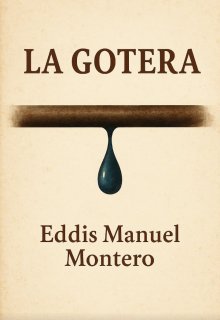La Gotera
VII.
Altagracia. Ese nombre fue lo único que logré rescatar entre las calles y los relatos confusos de los conocidos de aquella familia, ahora nuestra familia. Ella era una mujer cuya presencia, aunque sencilla, tenía un aura que atrapaba miradas y generaba susurros. Su historia, como tantas otras al entrar en la línea de los Austorio, no comenzó en la cúspide de la gloria, sino en los rincones polvorientos de un barrio donde los sueños y las desilusiones compartían espacio.
Se enamoró de un mecánico. No era un hombre común; aunque sabía mucho de física y algo de ética y filosofía, era un completo ignorante en lo que respecta a los sentimientos y el trato hacia las mujeres. Era un hombre de mirada intensa, manos endurecidas por el trabajo y un carácter tan áspero como el metal que moldeaba en su taller.
Cuando se conocieron, sus miradas se enredaron como ramas en una tormenta. Ella trabajaba como camarera en un pequeño puesto de carne a dos calles de la mecánica que él había alquilado. Desde el principio, él ya la había marcado como suya. Era una atracción silenciosa, casi tímida, pero innegable. Se veían con frecuencia, cada uno fingiendo no notar la presencia del otro, hasta que un día ella pasó frente al taller con la mano derecha empuñada, como si escondiera una herida o un secreto.
Ese gesto despertó en él una curiosidad que no pudo ignorar. Nadie sabe con certeza qué le dijo cuando finalmente se atrevió a hablarle. Algunos rumores mencionan palabras dulces, otros insisten en barbaridades que no coinciden con su carácter. Yo, desde mi ignorancia, supongo que él simplemente le ofreció ayuda. Tal vez le curó la herida de su mano, la miró como quien contempla la luna y, sin decir mucho más, le dio un beso que ella aceptó sin dudar.
Como era de esperarse en la vida de los Austorio (desafortunadamente para él), la familia de ella se opuso rotundamente. No querían que su hija, alta y de piel tan blanca que parecía de porcelana, terminara con un joven que, aunque atractivo, no tenía más que su orgullo y unas manos callosas. Para colmo, los padres de Altagracia intentaban venderla como esposa a otra familia adinerada, como si ella fuera una posesión que garantizaría el bienestar del clan.
Pero el amor, como tantas veces, se abrió paso en medio de la adversidad. Una mañana, en un acto que mezclaba rebeldía y desesperación, él se la llevó frente a todos. No fue una fuga romántica; fue una declaración de guerra. Con una amenaza en los labios –la de destruirse mutuamente si alguien intentaba separarlos–, partieron juntos.
Se mudaron a una casita de zinc y madera, tan frágil que desde lejos parecía que el viento la tumbaría. Sin embargo, dentro de esas paredes precarias, construyeron un hogar. Había fotos de ambos en las paredes, como si se hubieran casado, aunque nunca lo hicieron. Su unión no necesitaba papeles; era un vínculo que desafiaba las convenciones.
Él era un ferviente católico, hasta los huesos. Rezaba en cada cena y se arrodillaba al pie de la cama cada noche, con la devoción de un santo. Ella, en cambio, era atea, profundamente incrédula en todo lo que él veneraba. Sin embargo, en un acto de amor y respeto, él le permitió ser quien era. En su casa, Altagracia podía expresarse libremente, despojándose de las máscaras que llevaba en el hogar de sus padres.
A menudo discutían sobre religión. Ella lanzaba preguntas que desafiaban las bases de su fe, y él respondía con Jesús en los labios. Esas conversaciones, lejos de separarlos, parecían unirlos más. Vivieron así durante años, en una mezcla de diferencias y respeto mutuo, sin importar la pobreza que los rodeaba.
Al principio, su vida juntos fue un jardín de flores y helados. No había peleas, salvo por detalles triviales como los pantalones tirados en el suelo o las sábanas desordenadas. Pero los padres de Altagracia no se daban por vencidos. Intentaron contactarlos en tres ocasiones. La primera vez, actuaron con afecto fingido, como si no les importara lo ocurrido. La segunda vez, intentaron sembrar discordia entre ellos. Para la tercera, ambos, tomados de la mano, les cerraron la puerta con un gesto definitivo.
Con el tiempo, las cosas cambiaron. El amor que antes los mantenía unidos empezó a deteriorarse. Las flores se marchitaron y los helados se derritieron, dando paso al ron y a la ignorancia. Él, tan apasionado por Dios, comenzó a mostrar un lado más áspero, más difícil. Ella, por su parte, perdió el tacto en sus palabras. Las discusiones se volvieron frecuentes, intensas, hasta que, en una de esas noches donde las emociones se desbordan, se reconciliaron de una manera tan frenética que, sin saberlo, concibieron a un nuevo Austorio.
Ese hijo, fruto de una mezcla de amor y caos, llevaría sobre sus hombros un destino tan complicado como el de sus padres.
Aunque nunca se casaron, su unión era más fuerte que cualquier ceremonia. Eran dos almas que, a pesar de sus diferencias y sus defectos, no podían separarse. Nadie recuerda el apellido de Altagracia, esa mujer alta y blanca que deslumbró la mirada del hombre de bigote grueso, el cual, en momentos de frustración, solía arrancarse de raíz.
Altagracia y él no solo dejaron un hijo, sino un legado de contradicciones y amor imperfecto que, como todo en la familia Austorio, está marcado por la intensidad, la pasión y un poco de tragedia.