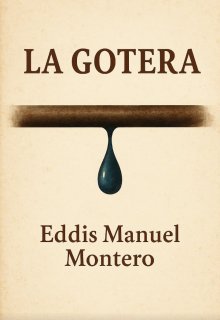La Gotera
IX.
Aurora era como un silencio que gritaba en los oídos de Eddy. No lo hacía con palabras, sino con una presencia que, aunque callada, pesaba sobre él como una sombra constante. Con el paso de los días y los meses, esa presencia se fue diluyendo hasta que Eddy terminó por aceptarla. La llamó Aurorita, un diminutivo que suavizaba lo que alguna vez fue un abismo entre ellos, y comenzó a tratarla como una amiga más, incluso como una hija.
Pero, por mucho que los demás construyeran relatos sobre su relación, diciendo que Aurora fue solo un vacío en la vida de sus padres adoptivos, ella tenía una versión distinta. Sus propias palabras, ya adulta, lo contradecían todo. Aurora, quien para entonces respondía a un nombre que ahora no recuerdo, tenía un aire inquietante. Su juventud era eterna, como si los años se negaran a tocarla. En un encuentro que no supe cómo evitar, caí en su casa y en su regazo. Allí, con una mezcla de dulzura y autoridad, me confesó:
—Tu y yo creamos un amor que no necesitó gritos ni demostraciones públicas para existir.
Esas palabras cargaban un peso que no entendí de inmediato, pero ella continuó, revelándome un capítulo de su vida y de la de mi padre que jamás imaginé.
Hijo, engañé a tu madre, ¿no lo sabias verdad? Fue con una mujer de unos veinte años que solía pararse, cada día y cada noche, a cinco calles del residencial donde vivíamos. Tú aún no habías nacido, y yo acababa de regresar de Francia. Era un hombre incompleto, buscando el ruido y el caos que no encontré en las calles silenciosas de París.
Observe a esa mujer (Aurora) durante semanas. Ella subía y bajaba de autos distintos, pero no era lo que hacía lo que lo atraía, sino cómo movía sus manos. Las agitaba como un director de orquesta, dibujando en el aire un ritual melancólico que lo hipnotizaba. Una madrugada, sin saber por qué, me acerque a ella.
No sentí miedo, solo un misterio que me envolvía. Pasó lo que nunca pensé: me enamoré sin cuidado alguno.
Supe entonces que era Aurora de su propia boca mientras la besaba. Se convirtió en un secreto que escondimos en las noches. Mientras tu madre dormía, la llevaba al garaje, un lugar que pronto se transformó en un refugio clandestino. Allí, en medio de las sombras, nuestros cuerpos se pertenecían.
Ser infiel nunca estuvo en mis planes. Pero sucedió. Me sumergí en su piel, exploré cada rincón de su cuerpo. Y en esos roces descubrí verdades que ella confirmó entre suspiros.
Un día, mientras ella se miraba en el espejo de una casa que ya no era mi garaje, me confesó que había engañado a mi padre y a su esposa más de lo que ellos jamás creyeron, torturándolo especialmente a él, con la sospecha de actos que nunca cometió. Sin embargo, cada vez que hablaba de Eddy (Mi padre), lo hacía con una mezcla de amor y obsesión que resultaba desconcertante.
—Amé a Eddy como nunca a nadie —solía decir con un suspiro que parecía teñido de odio y nostalgia a partes iguales.
Ese amor, en sus palabras, no era dulce ni sencillo. Estaba cargado de una intensidad que desgastaba, que consumía. Y mientras me hablaba, yo comenzaba a entender que ella disfrutaba envolverme en una culpa que no me pertenecía, haciéndome sentir que, de alguna manera, yo era peor que mi padre.
Intenté buscarlo. Recorrí caminos que no llevaban a ningún lado, siguiendo pistas que me llevaban a tumbas equivocadas y lugares donde él nunca estuvo. Pero ella fue la única que supo guiarme. Me llevó al este, a una casa destartalada que parecía inhabitable. Allí, con una calma perturbadora, me habló de todo lo que había soñado hacer con mi padre.
En el patio de esa casa, me mostró flores que parecían vivas, pero al tocarlas se desmoronaban como cristales frágiles. Me habló de Pablo, un hombre que despertaba celos en mi padre, y entendí que ella era como una manta que se abrazaba a cualquiera. Ignoró muchas de mis preguntas, especialmente aquellas que tocaban su apariencia casi mística y distante.
Cuando lo extraño se volvió rutina, ella me besó, un beso que rompió mi calma. Luego, en un arrebato, se entregó con una intensidad que parecía vital para ella, como si fuera una sustancia que necesitaba para seguir existiendo. Pero esa misma intensidad me agotaba, me consumía.
Decidí irme. Ella no protestó. Cerró la puerta con indiferencia, pero antes de que pudiera marcharme, me dijo algo que nunca olvidaré:
—En la cárcel. Allí está mi amor.
Meses después naciste tú. Entre las sonrisas de tu madre y las tuyas, encontré el valor para buscarlo. Lo hallé tras un cristal, en una prisión. No tuve que decirle que era su hijo; lo dedujo por sí mismo, aunque ya le costaba pensar.
Seis meses después lo liberaron. Su destino era morir allí, pero quien había pagado para que así fuera murió antes que él.
Él te conoció, aunque no dijo mucho. Solo mencionó tu nombre, el mismo que decidí darte. En sus últimos momentos, me pidió que lo llevara a su casa. Allí no encontré a nadie, solo un agujero en el techo por donde se colaba la luz. Murió segundos después.
Tu madre nunca quiso entrar; le daba miedo. Yo salí con este diario, encendí la camioneta y, ese mismo día, regresé a la capital.