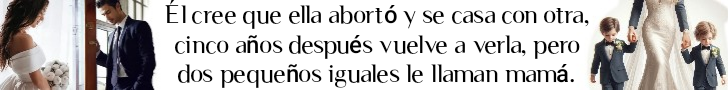La Ilusión de la derrota (completo)
8
Los últimos días habían sido difíciles, Pereyra prefería mejor no recordar. Era lunes, o martes, o ya era jueves tal vez. La ciudad era la misma de siempre, sin embargo Pereyra no podía darse cuenta dónde se encontraba. No se sentía muy bien, estaba mareado, un poco a causa del hambre y de la borrachera, y tampoco sabía cómo había terminado ahí, ni reconocía el lugar; era de noche, y ahora estaba parado frente a un negocio elegante, diseñado para modernos oficinistas, donde podía conseguirse todo tipo de bebidas alcohólicas y también algunos alimentos importados. Era uno de esos almacenes que permanecían abierto las 24 horas. Pereyra se fijó en las canastas coloradas, de plástico, con el logotipo del local impreso en blanco y en azul que se amontonaban una sobre la otra junto a un costado de la puerta de entrada. Algo de eso hizo que pensara en cangrejos, tal vez por el color rojo de las canastas, y cuando las puertas de vidrio se abrieron solas al detectar su presencia Pereyra se quedó viendo ese espacio vacío y rectangular que se había formado delante suyo. Al cabo de unos segundos, se internó en los pasillos hacia el fondo del local; el aire acondicionado lo despabiló un poco, pero las luces blancas que caían del techo lo enceguecían y le hacían entrecerrar los ojos. Una mujer que atendía en la caja lo había visto acercarse a la puerta, ahora lo veía caminar con las manos en los bolsillos a través de las cámaras instaladas en los ángulos del techo que lo mostraban en una pantalla dividida en al menos ocho partes. No había muchos clientes, apenas tres o cuatro personas más. Fue cuando Pereyra caminó hacia el sector de los panificados, eligió un paquete, rompió con las uñas el envoltorio y se comió a las apuradas un pan de hamburguesa; en la góndola de las golosinas, varios metros más adelante, lo mezcló con el dulce sabor de un chocolate suizo; en la góndola de enfrente destapó un tarro de mayonesa que volvió a cerrar después de hundir tres dedos hasta los nudillos. Pan, chocolate y mayonesa. Era mejor que nada. Estuvo tentado de usar sus llaves para abrir una lata de trucha ahumada, pero prefirió no poner en riesgo el resto de la misión. Ahora debía tomar un Johnnie Walker, acercarse a la caja, mirar a la mujer a los ojos y decir Sin esto no puedo vivir, por favor sepa comprender. Lo había ensayado frente al reflejo de la ventana de su despacho, después de superar la vergüenza de sus propias palabras, días atrás, luego de que Marta se hubiera ido de su oficina sin entregarle un nuevo sobre con dinero. Si el asunto con la cajera se complicaba, Pereyra ocultaría la mano dentro del bolsillo del saco que formaba un bulto con el arma para amenazarla, pero todo fue más fácil de lo que esperaba; la mujer lo vio salir a la calle con la botella de whisky en la mano, aliviada de que aquel hombre se fuera rápido del lugar, y aunque ya marcaba el número de la policía Pereyra no tardaba en doblar en la esquina y alejarse. Cuando se detuvo fuera del campo visual de la mujer, abrió la botella, acercó el pico a la boca y tomó un largo trago. Ahora se sentía mejor. Tapó la botella y caminó sin parar durante unos cuantos minutos, hasta que cruzó una avenida por donde pasaba un camión detrás del otro, y enfiló hacia los depósitos abandonados del puerto.Ahí buscó un lugar donde nadie pudiera verlo, encontró un paredón pintado de blanco y estropeado, apoyó la espalda y se sentó en el piso, sobre el pasto frio y húmedo de rocío. A unos metros, unas bolsas de basura se amontonaban en la noche como una sola mancha negra. Tomó un nuevo trago, pero esta vez dejó que el whisky entrara en contacto con toda la boca antes de hacerlo bajar a la garganta, y recostó la cabeza contra el pecho. Pereyra sintió apagarse los ruidos de la ciudad, el movimiento de otras vidas, hasta que de pronto le pareció que algo rozaba sus manos, algo que podía ser una soga arrojada desde la superficie hacia el fondo de ese pozo donde sentía que se hundía cada vez más, y a cada segundo; entonces pensó en Marta, con el último destello de lucidez que le quedaba pensó en ella, pero no era Marta quien se dejaba ver allá arriba, en la superficie, sino la sombra difusa de un hombre que en silencio lo observaba, y que de a poco se transformaba en la imagen del sujeto de la foto. Sobresaltado Pereyra abrió los ojos. Tanteó el piso y buscó con la mano la botella junto a su cuerpo. El cielo se cerraba con la noche, y cada tanto el viento movía el aire pesado y caliente que se aplastaba contra todo lo que tocaba. Pereyra tomó otro trago. Una sombra entre las bolsas de basura le hizo levantar la mirada, pero sus ojos no se acostumbraban a tanta oscuridad.
#1597 en Detective
#979 en Novela negra
mafia crimen organizado, detective privado, sexo amor conflictos traición tristeza
Editado: 29.05.2024