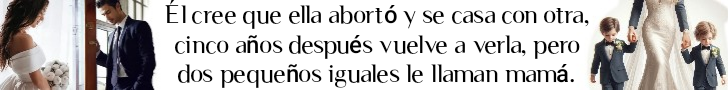La Ilusión de la derrota (completo)
12
Debió haberse desmayado porque no supo cuando lo habían sacado a la calle. Ahora caminaba como podía, rengueaba a causa de un dolor tremendo que le subía desde las costillas hasta el cuello y que le hacía torcer un poco la espalda y tambalearse. Se acercó al poste de un semáforo y lo abrazó, y otra vez se le nubló la mirada o de verdad era de noche. Buscó en el bolsillo la bolsa de grisines que se había llevado del restaurante, pero estaban destrozados; de todos modos se llevó las migas a la boca y las escupió; no podía traga nada, el solo hecho de mover las mandíbulas lo torturaba. Un autobús pasó rugiendo con las luces encendidas, y su ruido le hizo entrecerrar los ojos. Pereyra comprendió la dificultad que significaba en su estado subir los cordones de la vereda, esquivar las baldosas flojas, evitar las luces de neón de los negocios que formaban en el aire frases incoherentes y que lo confundían. Un policía lo seguía con la mirada. El semáforo en verde o tal vez en rojo, la gente que cruzaba, que se detenía cerca de él, que lo miraba, y la avenida que de pronto pasaba a ser una calle oscura. Pereyra ya no sabía dónde estaba, había caminado sin rumbo durante unas cuadras y ahora necesitaba sentarse a descansar. Se acomodó como pudo en la entrada de un negocio de lencería, abrió la boca como para vomitar pero minutos después se quedó dormido, iluminado apenas por la luz de la vidriera que iluminaba también bombachas, corpiños y medias de lycra.
Una puntada en la nuca, como si desde atrás le hubieran dado una patada para despertarlo. Luego el dolor en los brazos y en las piernas. Y después, al intentar moverse, el espasmo en los músculos de la espalda. Como pudo se incorporó contra una pared; estaba todo oscuro o ya se había quedado ciego. Le dolían las yemas de los dedos también, y las muñecas. Un gusto ácido le subía y le bajaba desde el estómago hasta la garganta y hacía que la boca se le llenara de saliva. Ahora veía un poco mejor, y la penumbra del lugar le permitió abrir los ojos para ver como a través de un vidrio empañado; no estaba en su despacho, ni el living, ni tirado en la cocina junto a la nevera. No sabía dónde estaba. Alcanzó a escuchar algunos pasos y el ruido de una máquina de escribir. ¿Susana? balbuceó Pereyra. Ella no respondió. Aquel lugar no era su oficina. Los pasos tampoco eran los de Susana. Cuando quiso moverse para limpiarse la boca descubrió que tenía las manos atadas. Poco a poco logró distinguir la hilera de barrotes que llegaban hasta el techo, las paredes grises y descascaradas, el suelo de baldosas blancas y negras detrás de los barrotes, y el suelo de cemento donde había pasado la noche –si es que la noche ya había pasado—. El olor a desinfectante se mezclaba con un fuerte olor a papel mojado que enviciaba el aire, y una claraboya cerca del techo arrojaba un rayo luz blanca que le permitió ver un zapato negro y un pedazo de pantalón azul de alguien que atravesaba lo que Pereyra creyó ser un pasillo. Cerró los ojos. Tranquilo, viejo, me parece que nos largan. Giró la cabeza para ver quién le hablaba, y pudo reconocer los contornos de un cuerpo en la penumbra del calabozo; era un tipo grandote, estaba sentado en el piso pero no tenía las manos atadas, y jugaba con algo que a Pereyra le pareció un zapato blanco. El zapato blanco era lo único que podía verse con cierta precisión. Se fijó que el tipo tenía una barba abundante y el pelo encrespado y sucio; llevaba puesto un sobretodo oscuro que le quedaba grande. Pereyra se acomodó lo mejor que pudo en el piso y trató de volver a dormir, pero cuando apoyó la cabeza contra el pecho un olor rancio lo obligó a cambiar de posición. Le faltaba un zapato, el reloj, el cinturón y las llaves. Tambien le habían confiscado el poco dinero que le quedaba.
Después –Pereyra no supo cuánto tiempo había pasado— sintió que lo levantaban de un tirón y no tuvo más remedio que obedecer. Tenía la sensación de haber dormido un día entero, pero no estaba seguro. La voz que acompañaba el brazo que lo sujetaba dijo Vení conmigo y no te hagás el loco, y cuando terminó de despertarse lo sentaron frente a un escritorio en una oficina diminuta; la luz de tubo que caía del techo lo cegaba, aunque a los pocos segundos comenzó a ver mejor. Le faltaba un zapato, pero todavía tenía las medias puestas. Esperó de espaldas a la puerta que había escuchado cerrarse, con los ojos entreabiertos, la boca también entreabierta, reseca y sucia, y las manos atadas, doloridas. En el escritorio había un viejo teléfono negro y otro más nuevo de color anaranjado, un sobre de papel madera igual al que le habían dado en el bar del Tuerto, un portarretrato con la foto de una nena que jugaba en un parque que a Pereyra le pareció debía ser el parque Rivadavia, pero no estaba seguro, un intercominucador, un portalápices y un tarjetero; las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido, y en el techo la humedad le ganaba a la pintura. La habitación no tenía ventanas. Alguien entró. Pereyra escuchó pasos que se acercaban a sus espaldas, y una mano lo aferró por el cuello y lo inmovilizó en la silla.
-No me mirés.
#1597 en Detective
#979 en Novela negra
mafia crimen organizado, detective privado, sexo amor conflictos traición tristeza
Editado: 29.05.2024