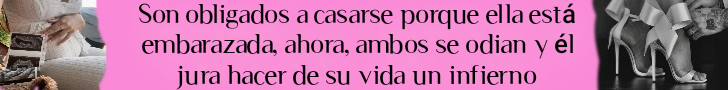La Ilusión de la derrota (completo)
21
Como sucede a veces en las películas, Pereyra abrió los ojos y no supo dónde estaba. Lo primero que percibió fue el silencio del lugar, luego que estaba sólo. Se encontraba acostado boca arriba, casi desnudo, en una cama de hierro demasiado elevada respecto del piso; la habitación era pequeña, y gris, y la luz tenue de una tarde oscurecida entraba por una ventana rectangular, donde podía verse que afuera llovía con fuerza. Pereyra quiso levantarse, pero un dolor insoportable le atravesó el cuerpo; un fuego se abría paso dentro suyo, desde las costillas hasta el pie derecho, y de ahí de regreso a las costillas para subir por la espalda hasta la nunca, y a su paso le dejaba en su carne herida una estela ardiente que lo obligó a entrecerrar los ojos y apretar los puños con fuerza.
Alguien abrió la puerta y entró. Pereyra no se dio cuenta de nada.
-Linda paliza le dieron.
La voz lo sorprendió, era la voz de una mujer. No era Marta ni Susana. La extraña se le acercó, le tomó la mano para medirle el pulso en la muñeca.
-¿Se siente mejor?
La mujer hizo la pregunta sin ternura, casi con fastidio. Pereyra permaneció en silencio. Tomó nota de un detalle sin importancia, la mujer tenía acento misionero, o paraguayo.
-Si entiende lo que le digo al menos mueva la cabeza.
Pereyra abrió los ojos, sólo un poco, para verla. Era una mujer mayor, llevaba un uniforme blanco, los labios demasiado rojos, y una pintura fucsia y brillante en los pómulos.
-¿Sabe dónde está? La mujer hizo una pausa, pero en realidad no esperaba una respuesta. ¿Qué va saber dónde está? Se rio, de una manera burlona. Lo trajo una ambulancia, ayer a la noche. Está en el Hospital de Clínicas.
Pereyra quiso mirar por la ventana, pero las gotas de lluvia empañaban los vidrios.
¿Es de acá, usted? De Buenos Aires, quiero decir.
Pereyra asintió con la mirada, y se soltó de la mano de la mujer que todavía le sostenía la muñeca.
-Ya lo vieron los médicos, dicen que no encontraron nada roto. Igual tiene que quedarse unos días porque le van a hacer unos estudios.
Ella lo miró con cierto desprecio, Pereyra pudo darse cuenta. Un trueno hizo vibrar los vidrios de la ventana, y la luz de la tarde se volvió a cada minuto más oscura. La mujer se acercó un poco más, se paró junto a la cama. Pereyra comenzó a desconfiar; ya se imaginaba sus propios gritos apagados, el temblor enloquecido de su cuerpo maltrecho, una almohada aplastándole la cara. Alguien pasó por el pasillo arrastrando un carro de limpieza. La mujer prestó atención a que nadie entrara a la habitación, y al cabo de unos segundos señaló con la mirada hacia un rincón del cuarto.
-Ahí en esa bolsa tiene sus cosas. Se quedó en silencio para darle tiempo a que Pereyra entendiera de lo que le hablaba. Mire, no sabemos quién es usted, no tenía documentos encima, pero una de dos: o es policía o es chorro. Pinta de policía no tiene. Además, nadie vino a preguntar si todavía estaba vivo. Lo digo por eso que tenía dentro del saco. La mujer lo miró a los ojos, y Pereyra comprendió enseguida.
-Está en la bolsa, escondido en el bollo que le hice con la camisa.
Pereyra giró la cabeza y miró la bolsa de plástico que colgaba de un perchero. Imaginó que ahí dentro estaría su Colt. Volvió a mirar a la mujer.
-Escuche bien lo que le digo, soy jefa de enfermería y no lo quiero a usted acá en mi piso. No me importa si sale a la calle y se muere a media cuadra. Ahora lo voy a dejar solo, va a esperar un momento, no va a encontrar a nadie en el pasillo. Se me viste como puede y baja por las escaleras. Yo pongo en el informe que el paciente se fugó sin alta médica, y nosotros no nos vemos más las caras. ¿Me expliqué bien?
Pereyra vio su pie vendado que asomaba por un extremo de la cama. La mujer lo observó por última vez, había en sus ojos algo de animal cansado; luego dio media vuelta y dejó la habitación.
Cuando volvió a quedarse solo, Pereyra hizo el esfuerzo de levantarse y como pudo dio tres pasos hacia el perchero. En la bolsa estaba su ropa, dentro del bulto de la camisa sintió las partes duras de su arma. Volcó la ropa sobre la cama y comenzó a vestirse. La operación le llevó unos cuantos minutos; la camisa estaba toda arrugada, unas aureolas amarronadas la ensuciaban cerca del cuello; ponerse los calzones fue lo más difícil, apenas se agachaba tenía que incorporarse de inmediato y aguantarse el grito de dolor; sentado en la cama, se puso los pantalones; las zapatillas las volvió a dejar en la bolsa, con un pie vendado resultaba inútil hacer el intento de calzarse. Finalmente se puso el saco, y de algún modo sintió que estaba listo para irse.
#1597 en Detective
#979 en Novela negra
mafia crimen organizado, detective privado, sexo amor conflictos traición tristeza
Editado: 29.05.2024