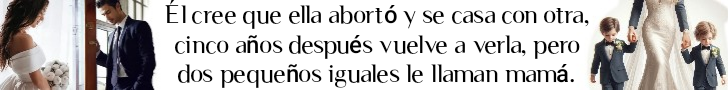La Ilusión de la derrota (completo)
29
Se abrió el portón trasero de una vieja camioneta blanca, de esas que se usan como ambulancias o para reparto de mercancías, y los tipos que estaban adentro empujaron a un hombre a la calle como si fuese un paquete a despachar. Pereyra trastabilló y cayó de rodillas sobre la vereda. Tenía los ojos vendados, y las manos atadas a la espalda. Estaban en el microcentro, aunque Pereyra no tenía idea, desde que lo habían sacado a pasear había estado así, ciego dentro de aquella caja metálica sin saber a dónde lo llevaban. Por fin se habían detenido para arrojarlo en ese pasaje angosto oscurecido por los edificios altos que los rodeaban; a esa hora de la tarde ya no quedaba mucha gente en el lugar, solo unos cartoneros que pasaban cerca con sus carros atestados de papeles que caían desde los pisos de oficinas, y algún que otro camión amarillo de clearing bancario estacionado a mitad de cuadra con el motor encendido. Uno de los tipos se acercó, le quitó el trapo que le apretaba los ojos, el otro tipo le cortó con una navaja el precinto en las muñecas. Pereyra se puso de pie, como pudo y sin protestar. Unos segundos después, los tipos se subieron otra vez a la camioneta, Pereyra escuchó el chillar de las ruedas y lo dejaron solo. Así comenzaba su misión.
Ahora se daba cuenta que le habían dado ropa nueva, saco de vestir y pantalón azul marino, una camisa blanca con botones blancos también, y una pistola sin balas con la que debía arreglárselas para hacer eso que le habían ordenado hacer. El yeso que tenía en el tobillo izquierdo no le permitía caminar con agilidad, pero de todos modos lo dejaba moverse. En las rodillas se habían formado dos círculos irregulares de agua sucia cuando había caído de la camioneta, pero a pesar de todo se lo veía bastante presentable. Alzó la mirada, miró las fachadas de los edificios, desde algunas de todas esas ventanas, pensó Pereyra, seguro hay alguien vigilándome. Tal vez no se equivocaba. Metió la mano en el bolsillo y encontró dos cosas. Una de ellas era una carta de póker: el cuatro de corazones. En el reverso habían escrito una dirección, el nombre de la calle, la altura, el piso, departamento “C”. El lugar no quedaba muy lejos de ahí, por supuesto. La otra cosa que le habían dejado, tal vez para apagarle el dolor en el tobillo quebrado, o simplemente porque sabían que necesitaba de aquello con urgencia, era una petaca metálica que habían tenido la gentileza de llenarla hasta el tope con whisky. Pereyra abrió la boca y la vació por la mitad. Luego comenzó a caminar hacia la dirección que había leído en el reverso de la carta, sabiendo que si se desviaba de su recorrido los mismos tipos que lo habían dejado en ese callejón oscuro aparecerían de repente para corregirlo, y no con los mejores modales. Lo que esos tipos no sabían era que Pereyra ya era un hombre muerto, pero no desde que el sujeto de la foto lo había llevado a esa cabaña donde se había dedicado a curarle las heridas y explicarle con lujo de detalles lo que esperaba de él esta noche, sino desde hacía al menos tres años, cuando su mujer lo había abandonado. Lo que veían en él era el cuerpo hueco carente de todo espíritu, aunque todavía de algún modo funcional, que arrastraba de acá para allá como si fuese un caparazón desvencijado, y al que se encargaba de desproteger y maltratar a conciencia. Enredado en estos pensamientos siguió camino, arrastrando un poco el pie enyesado que fue juntando mugre a cada paso, mientras el whisky que le bajaba al estómago le entibiaba la sangre, y lo hacía sentirse un poquito menos abandonado y vencido.
Cuando llegó a la dirección indicada, ya había anochecido del todo. El cielo, cerrado como si estuviese por llover en cualquier momento, se había camuflado con tonos grises y marrones, espejando a su modo la superficie lodosa del Rio de la Plata. Mejor así, pensó Pereyra. La luz del día no ayudaba a hacer lo que estaba por hacer. Alzó la mirada y encontró una calle en la que había un edificio junto al otro, todos lujosos y de más de diez pisos de altura, que ocultaban sin escrúpulos ese atardecer hermosos que podría verse a lo lejos si Buenos Aires fuese todavía una llanura desocupada. Pereyra miró las ventanas, rectangulares y oscurecidas; cuando dio algunos pasos más, unas puertas de vidrio se abrieron solas, de par en par, en cuanto las tuvo cerca, para darle la bienvenida. Antes de perderse dentro de aquel edificio, algo hizo que se diera vuelta. Había un auto estacionado a unos treinta metros que le llamó la atención. En el habitáculo se encontraban dos personas; al que estaba sentado al volante no lo reconoció, al otro sí; era el sujeto de la foto. Las luces del auto parpadearon, parecía un saludo amistoso, pero sólo le hacían saber que lo vigilaban.
Pereyra entró al edificio. Sentado frente a un escritorio, un empleado de seguridad leía despreocupado y sin ganas el diario de la tarde. No había nadie más en aquella recepción por donde ahora caminaba; los pisos estaban forrados en mármol de carrara italiano, que subían también por las paredes, y hacían del lugar un espacio frío, práctico, impersonal. Un cartel con el nombre de las empresas que ocupaban algunas oficinas de los primeros pisos colgaba por encima del escritorio de recepción; lo leyó; la mayoría eran estudios de abogados, una casa de viajes, una empresa de logística, y varias empresas más que Pereyra no conocía. A partir del cuarto piso, el resto de los departamentos eran domicilios particulares de familias. El tipo detrás del escritorio alzó la cabeza. Estaba vestido con un uniforme azul, tenía los pies apoyados en un tacho de basura metálico, la espalda reclinada contra el respaldo de la silla inclinada sobre dos patas, y parecía estar fastidioso por la interrupción de su lectura. Se miraron, el empleado esperaba que Pereyra dijera el motivo de su presencia, sin embargo Pereyra no habló. Sólo recordó las indicaciones que le había dado el sujeto de la foto, metió la mano en el bolsillo, y con un gesto discreto mostró la carta de cuatro de corazones. El empleado de seguridad abrió la boca para sonreír. Le faltaban al menos tres dientes de adelante.
#1597 en Detective
#979 en Novela negra
mafia crimen organizado, detective privado, sexo amor conflictos traición tristeza
Editado: 29.05.2024