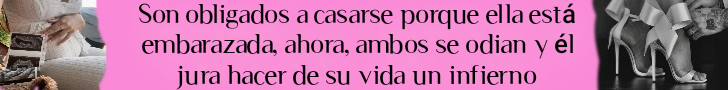La Ilusión de la derrota (completo)
4.1
Hacía ya varios minutos que Pereyra estaba parado junto al escritorio de recepción de su oficina, todavía aturdido, sin haber podido dormir en toda la noche. Tenía los ojos chiquitos y el pelo desordenado alrededor de las orejas. A pesar de la mugre en la ventana, el sol se las ingeniaba para entrar y proyectar unas láminas brillantes sobre la madera de un gastado tramo de la alfombra del living. Susana había faltado sin aviso. Hoy es viernes, se dijo Pereyra, es posible que llamen: no pensaba en Marta, sino en el restaurante donde de vez en cuando le daban trabajo. Según Pereyra, debía ser el mediodía, pero en realidad ya eran más de las cuatro de la tarde. Giró para ver la puerta de su despacho; ese cuarto no siempre había sido una oficina. Buscó en el bolsillo del saco colgado en el respaldo de la silla, del sobre de figuritas sacó la primera. Era la imagen de Trueno Azul, un luchador gordo vestido con una ridícula maya apretada al cuerpo y una capa detrás. Pereyra abrió la boca y se metió la figurita entera, masticó el papel que comenzó a disolverse y a pegarse en el paladar, sintió la tinta de un sabor duro y amargo, el pegamento dulce y gelatinoso, y los efectos que buscaba no tardaron en llegar. No quiso hacer memoria, pero le fue imposible no pensar en la mesa que había antes en aquel living, donde cenaba todas las noches con su mujer –una mujer como Marta—, las milanesas con puré que podía comer durante semanas y que tanto le gustaban. Tal vez al sujeto de la foto le sucedía algo parecido: después de que ella se hubiera levantado para recoger los platos y él la observara caminar con toda su belleza desperdiciada en los quehaceres de la casa, se sentarán otra vez a la mesa para quedarse allí hasta tarde y conversarán durante un largo rato de cosas sin aparente sentido, como las cosas que suelen conversar los hombres con sus mujeres, aunque en realidad sólo hablará ella, mientras él toma un whisky que de seguro el sujeto de la foto puede comprar sin mayores sacrificios; ella hablará en voz alta, y el parecerá que escucha, y ninguno de los dos podrá saber qué piensa el otro en realidad, qué hay detrás de aquellos ojos que miran pero que están en otra parte; al fin irán al dormitorio, igual a todos los dormitorios –igual a este, se dijo Pereyra, ahora que miraba su despacho y recordaba la forma de los muebles que ya no tenía— y ella se entregará para no contradecirlo como viene haciendo desde hace ya mucho tiempo; pensará en otra cosa, o en alguien más, y minutos después cerrarán los ojos para quedarse dormidos, cada uno en su lado de la cama, en un silencio oscuro que los aleja aún más del otro.
Pereyra estaba parado, en calzoncillos, con la botella de whisky medio vacía ya, colgando de una mano.
-Que se vaya todo a la mierda, se dijo en voz alta, ahora que se reconocía en esa película que se proyectaba delante de sus ojos. Pensó en su mujer, le costó encontrar su rostro en la memoria. Aquella mañana él la había escuchado levantarse de la cama, tomar sus cosas, y abandonarlo. En la mesa de la cocina le había dejado una carta que no leyó nunca. Las semanas pasaron, se volvieron tres años enteros, ella dolorosamente dejaba de existir en su vida, y su imagen se volvió amarilla, como se vuelve amarillo el papel de cartas viejas.
#1597 en Detective
#979 en Novela negra
mafia crimen organizado, detective privado, sexo amor conflictos traición tristeza
Editado: 29.05.2024