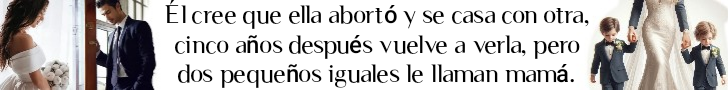La Ilusión de la derrota (completo)
16.1
Lo que encontró lo hizo retroceder hasta chocarse con la trompa del otro auto que estaba estacionado detrás; Pereyra quedó sentado sobre el capot, con la boca un poco abierta y algo torcida: dentro de la cajuela vio unas esposas como de policía, un enorme martillo, unas cuerdas gruesas y retorcidas, todo manchado con sangre. Cuando Pereyra levantó la vista, el sujeto de la foto abría la puerta del edificio en el que había entrado y entonces ya no hubo tiempo para nada más: quiso huir, pero al dar media vuelta la punta del alambre que había quedado en la cerradura de la cajuela se le enredó en la manga de la camisa. Pereyra tiró con fuerza, más la tela se resistía. El sujeto de la foto se detuvo en el cordón de la vereda, a tan solo unos cincuenta metros de distancia. Pereyra dio un fuerte tirón que le permitió zafarse, aprovechó el autobús que pasaba y les obstaculizaba la visión a los dos y corrió hasta su auto, y al hacerlo creyó escuchar pasos que lo seguían: el sujeto de la foto, o algún policía, o eran las suelas de sus propias zapatillas que en la carrera se habían despegado. No llegó a abrir la puerta de su Rambler, y de pronto lo asaltó un miedo que no había sentido nunca, una baba negra por cada palpitación, por cada ahogo. Pereyra se agachó, se escondió como pudo detrás de su auto, y el sujeto de la foto cruzó la calle, se acercó al Falcon verde, levantó otra vez la vista y lo miró. Miró hacia donde estaba escondido Pereyra, no había dudas que miraba hacía ahí, lo había descubierto. Pero el sujeto de la foto no hizo otra cosa más que establecer un contacto visual con Pereyra, sólo eso, antes de subirse a su auto y encender el motor; las luces del Falcon iluminaron un trazo negro de la calle, hasta que el auto comenzó a moverse sobre ese asfalto poroso, llegó a la esquina sin apuro, y dobló para desaparecer. Pereyra se quedó así, medio en cuclillas, le costaba respirar y se le habían acalambrado las piernas, hasta que de repente se escucharon unas sirenas que se acercaban. La cana, pensó con alarma, y esas palabras le hicieron preguntarse qué era lo que había sucedido en ese departamento en el que había estado minutos atrás el sujeto de la foto. Pero no había tiempo para nada más, era hora de irse. Así que subió también a su auto y se marchó de ahí.
Detuvo el auto junto a un paredón, en un enorme terreno baldío mal iluminado, lejos ya de donde había seguido al sujeto de la foto, y apagó el motor; las luces de las farolas que colgaban de los postes de alumbrado público estaban a cierta distancia, sobre la avenida, y su reflejo se perdía sobre la tierra seca, donde el pasto apenas crecía y era devorado por las sombras de la noche. Faltaban unas horas todavía para el amanecer, sin embargo Pereyra no quería regresar a su despacho; algo le hacía sentir que ahí, cerca de los depósitos abandonados del puerto, estaría mejor. Si lo deseaba hasta podía quitarse los pantalones y recostarse un poco sobre el asiento del acompañante. Suficiente por esta noche, se dijo. Destapó la botella de Criadores y vació lo poco quedaba en su boca, hasta la última gota. Al tirar la botella vacía por la ventanilla le pareció ver, alrededor del auto, pequeñas sombras que se alborotaban; tal vez eran cachorros recién nacidos abandonados por su madre, o tal vez eran comadrejas, o ratas. Pereyra se preguntó cómo sería tener que comerse una –carne de rata asada, pensó, no puede ser tan malo—, cocinada a fuego lento para que se desgrasaran y a su vez perdiesen toda esa porquería que pudieran tener adentro. Lo pensó en serio, incluso con cierta intención culinaria, sin asco, sabiendo que ya había comenzado a caer por el tobogán del alcoholismo, donde ese tipo de platos iba a ser una opción cuando se quedara sin dinero, o lo poco que consiguiera lo gastara sólo en su vicio. Con el último trago de whisky dejó de sentir hambre, y con los primeros rayos de sol de la mañana se quedó dormido dentro de su Rambler.
Algunas horas después, unos golpes en la ventanilla terminaron por despertarlo. Le costó abrir los ojos por la claridad que entraba por todos lados; no sabía dónde estaba, ni cuánto había dormido. Cuando tomó conciencia pensó que había estacionado el auto en un lugar prohibido y temió que los golpes en el vidrio fueran producidos por la mano de algún policía que pronto lo tomaría del hombro para sacarlo a la fuerza, pero al girar la cabeza vio la manga de un pulóver rotoso, y cuando pudo evitar el reflejo del sol notó que no era un policía quien lo llamaba sino un linyera. A Pereyra le pareció escuchar que el tipo preguntaba si podía meterse adentro para compartir el auto abandonado. Pereyra levantó el vidrio y puso el motor en marcha. El linyera dio varios pasos hacia atrás, sorprendido que el auto arrancara, y cuando Pereyra avanzó y lo vio en el espejo retrovisor notó que el tipo en la mano tenía algo así como una botella. Una botella oscura que bien podría ser de whisky. Entonces Pereyra detuvo la marcha, pensó un momento, abrió la guantera y le quitó el seguro a su Colt. El linyera comenzaba a alejarse cuando Pereyra colocó su auto a la par de él, en aquel descampado donde no había nadie más que ellos dos; volvió a bajar la ventanilla, detuvo la marcha por completo y le apuntó con el arma. Quédate quieto, dijo. Vio su brazo estirado, el caño de la Colt, y más allá, los ojos turbios del linyera que no podía mantenerse en pie. Por un momento tuvo la sensación de que podía hacer lo que quisiera con ese tipo. Y sintió bronca. Podía disparar el arma, vaciar el cargador, reventarlo a balazos, y nadie iba a preguntar por un linyera que aparece muerto en los depósitos abandonados del puerto. Un borracho menos, pensarían todos. Un viejo sin familia ni nada que se murió. Ahí estaba Pereyra, apuntándole a ese viejo linyera, viendo en ese tipo que levantaba torpemente los brazos su propio e inmediato futuro. Y sintió pena, no por el linyera, sino por él mismo.
#1597 en Detective
#979 en Novela negra
mafia crimen organizado, detective privado, sexo amor conflictos traición tristeza
Editado: 29.05.2024