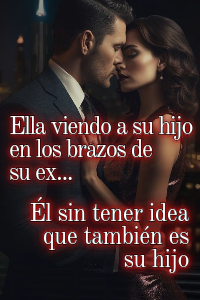La Ilusión de la derrota (versión gratis y completa)
25
Varias horas después llegó hasta una rotonda, donde sólo había un escudo redondo del Rotary Club Argentino, bajo la luz débil y amarillenta de un pobre farol. En la parte superior del círculo coronado de laurales, siguiendo la curvatura del escudo, un cartel anunciaba: Bienvenido al pueblo de Cañuelas. Tierra de oportunidades. Pereyra avanzó hacia el centro de la rotonda, los pies se le enredaron en el pasto crecido, y leyó el cartel que a la distancia no había logrado descifrar. Lo leyó dos o tres veces, y se ofuscó ante esas palabras demasiado optimistas, tanto que estuvo a punto de lanzarles una trompada, pero solo las escupió. ¿Qué oportunidades tuve yo para que ella no me abandonara? le reprochó en voz alta a ese monolito de cemento, como si cada cosa en el mundo solo existiera para interpelarlo. De repente el recuerdo de su mujer lo invadía de nuevo, cuanto más tardaba en volver a emborracharse con más frecuencia se le aparecía ella en su mente. Miró a su alrededor, a ver si lograba orientarse; una calle de asfalto nacía donde la ruta pegaba una leve curva a la derecha, y seguía hacia el oeste como un camino con un boulevard en el medio, lleno de pozos y mal iluminado. No había nadie por ahí a esa hora de la noche, las pocas casas que rodeaban el camino estaban todas con las luces apagadas, y para colmo el cielo se había cerrado con unos nubarrones que anunciaban lluvia; unos insectos voladores, que Pereyra conocía como alguaciles de cuatro alas, zumbaban y le pasaban rozando la cabeza. Los espantó con la mano, y creyó entender una clase de conexión entre la imagen de su mujer y esos alguaciles, como si los insectos fuesen capaces de advertirle algo. A pesar de todo, Pereyra sentía una pequeña satisfacción al saber que había vencido a la ruta, y que ya estaba más cerca del lugar donde pretendía esconderse. Miró hacia ambos lados del camino y tomó por el bulevar, por la vereda del medio, aunque cada tanto tenía que esquivar los postes de luz que ocupaban ese espacio por donde caminaba, así que bajaba al asfalto y volvía a subir a esa tira recta de hormigón que separaba los carriles que entraban y salían del pueblo; iba contando los pasos, hasta llegar a cien, entonces se daba vuelta y se fijaba que ningún auto se le apareciera por sorpresa. Cuando comprobaba que nadie lo seguía, pensaba en el sujeto de la foto; en algún momento se habían invertido las cosas, el perseguidor era el perseguido ahora, desde el momento exacto en que había encontrado asesinada a su secretaria en el living de su departamento. Las balas pican cerca, pensó con cierto humor, como si todo esto no le sucediera de veras, y repasó en su mente las últimas semanas, pero no encontraba un hilo conductor que le diera sentido: en todas esas oportunidades en que el sujeto de la foto lo había tenido ahí, a tiro para liquidarlo, no había hecho otra cosa más que perdonarle la vida, incluso salvársela. Pero ahora estaba seguro de que pretendían matarlo, había que eliminar al detective que se había asomado a algo que no sabía bien qué era y qué en el fondo tampoco le interesaba averiguar. No quedaba otra alternativa que alejarse de Buenos Aires entonces, olvidarse de Marta, cavar un pozo y meterse ahí dentro, un tiempo largo hasta que el mundo ya se hubiera olvidado de él. Al menos el sujeto de la foto.
El bulevar por donde andaba se terminaba y aparecía una indicación vial de letras blancas y fondo verde. Al centro, decía, y una flecha que indicaba hacia adelante. Pereyra le hizo caso, penetró en el pueblo, y minutos más tarde encontró negocios cerrados y las primeras casas un poco más lindas que las que había visto a la entrada del camino. Algunas cuadras después, los negocios eran un poco más grandes, con marquesinas que se asomaban por encima de las veredas con sus letreros apagados. Pereyra se detuvo, ya estaba muy cansado de caminar, el estómago se le revolvía del hambre. Aunque tenía en los bolsillos los billetes que le había robado al chofer, no tenía donde comprar nada para comer porque a esa hora de la madrugada todo permanecía cerrado todavía, y estaría así al menos un par de horas más. Levantó la mirada y vio en el horizonte una cruz oscura de material que se alzaba tenebrosamente en el cielo; miró mejor, había un pequeño edificio gris que supuso debía ser la iglesia; enfrente habría una plaza, a un lado estaría la comisaría, más allá el colegio municipal, y del otro lado encontraría la municipalidad y algún bar o alguna estación de servicio. Todos los pueblos eran iguales, horriblemente iguales pensó. Se arremangó las mangas del saco, notó que el aire se había vuelto un poco más fresco, y buscó con la mirada, pero seguía sin ver a nadie. Un kiosco de diarios tenía la luz encendida, donde se veían las pilas de los diarios, y en la otra cuadra una camioneta estacionaba cerca de la esquina. El pueblo se despierta, pensó Pereyra, hora de comer algo y encontrar un lugar donde dormir. Llegó hasta la plaza y la cruzó, y lo sorprendió que estuviera tan arreglada, incluso los arbustos estaban bien podados y en el sector de juegos infantiles unas rejas protegían las instalaciones para que nadie pudiera estropearlas de noche. Más alla de eso, las cosas se disponían más o menos como las había imaginado. Se sentó a descansar en un banco de madera, desde donde podía ver las enormes puertas con forma de arcada de la iglesia. La comisaria estaba del otro lado, y en la entrada un policía hacía la guardia de la noche, apoyaba todo el peso de su cuerpo sobre un pie y al poco tiempo cambiaba, se aburría, miraba el piso y se acomodaba el arma en la cartuchera. No debe tener más de veinte años, pensó Pereyra, pero adentro debe haber más polis, ahora que calculaba cuánto daño podrían hacerle en caso de que cayera detenido. Una paloma se acercó hasta la punta de su zapatilla, curiosa por el olor a sangre. Pereyra la observó, se movía con sigilo, picoteaba algo y se alejaba. Habría que aprender de las palomas, se dijo. Comen mierda y así todo pueden volar. Pero ya era demasiado tarde para él, también comía mierda, pero había tenido que huir a pie. Movió la pierna y la espantó. A los pocos metros de donde estaba sentado, descubrió un reloj de agujas que habían instalado en lo alto de un poste de metal. Eran casi las cinco de la mañana, cuando vio salir a alguien por una puerta lateral de la iglesia. Era su oportunidad, se incorporó como pudo y cruzó la calle.
#317 en Detective
#225 en Novela negra
mafia crimen organizado, detective privado, sexo amor conflictos traición tristeza
Editado: 21.04.2024