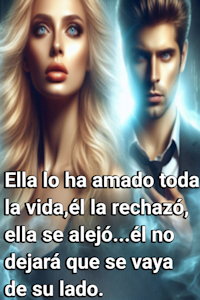La Ilusión de la derrota (versión gratis y completa)
17.1
La mitad de la foto de aquel rostro desconocido que le habían dejado dentro de la guantera de su auto ahora giraba entre sus dedos a un ritmo constante, aunque Pereyra no miraba esa foto ni la foto del sujeto que Marta le había entregado ni la tapa del diario donde aparecía el cadáver de aquel travesti enano bajo una sábana blanca, sino que miraba hacia algún rincón oscuro de su despacho, lugar donde había pasado las últimas tres horas con la mente vacía, como si una bolsa de arena flotara dentro suyo y no dejara lugar a ningún otro pensamiento más que la suma de dinero que había cobrado en el banco. Ni siquiera la sensación de tener la boca seca y el estómago vacío lo perturbaba; a su alrededor, la penumbra espesa de la tarde trepaba por las paredes hasta media altura, mientras Pereyra intentaba recordar al tipo que había salido de entre las sombras en aquel callejón oscuro a donde había seguido al sujeto de la foto, pero al cabo de unos momentos ya no pudo pensar en otra cosa más que en lo que le diría a Marta en su próximo encuentro, y la nueva mentira que justificara un nuevo sobre con billetes. Sintió el vértigo que precede a la angustia, cerró el puño que atrapó la media foto, apretó los ojos con fuerza y todo fue una mancha roja que luego fue negra, y con el trago del líquido que todavía quedaba en la botella se prometió que la cosa iba a terminar bien, porque había comenzado a temer por su propia vida.
Ahora pensaba en comprar una nueva botella de whisky –nada de Criadores, uno importado— pero sabía que no podía gastar el dinero que había cobrado sin antes cancelar la deuda que tenía con Susana. En realidad, tenía miedo de salir a la calle, de tocar siquiera aquel dinero que todavía le abultaba los bolsillos del saco que colgaba del respaldo en la silla frente a Pereyra, como si al hacerlo fuese a desatarse alguna clase de maldición. Miró la puerta de la caja fuerte, y pronto prefirió mirar hacia otro lado. No tenía más que tristes recuerdos ahí dentro, imágenes congeladas de la mujer que lo había abandonado; su vida de repente había dado un vuelco tremendo, cargándose de fotos peligrosas. Estiró los brazos sobre el escritorio y se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que Susana había pegado ese portazo a modo de renuncia. Van a ser tres días, pensó, ya no va a volver. Pereyra tomó la botella de vino y con cuidado vertió el contenido en su propia botella donde todavía quedaba un resto de whisky. A ver que pasa, se dijo al ver el líquido oscuro resbalar por el pico y mezclarse al fin con las últimas gotas doradas. Al terminar sacudió un poco la botella, miró sin mirar la pared desnuda frente a su escritorio y tomó un trago. Un gusto desagradable le recorrió la boca. Pero cuando pensó en tirar todo a la basura sintió en los ojos el cosquilleo del alcohol. Un momento después escuchó sonar el timbre del teléfono. Caminó hasta el living y levantó el tubo del escritorio de Susana. Del otro lado de la línea nadie respondió. Pereyra se sintió débil, mareado, y en el repentino calor que lo invadía sus piernas de manteca lo dejaron caer al suelo. Así y todo, tirado en el piso, esta vez con los ojos abiertos, la cabeza vacía apoyada contra la alfombra del living, mirando todo de costado, alcanzó a ver como la botella de whisky que contenía vaya a saber qué mezcla espantosa rodaba unos metros y se detenía ya fuera de su alcance.
La oscuridad de la noche entraba por los vidrios sucios de las ventanas, y los ruidos de la calle llegaban hasta Pereyra como en olas que iban y venían, como si se alejara la ciudad que estaba ocho pisos allá abajo, y de repente se acercara con todo el vértigo posible. A pesar del dolor en las costillas, logró incorporarse, tomó la botella y fue hasta el baño. No pudo saber cuánto tiempo había pasado tirado en el living; abrió la ducha y los hilos de agua comenzaron a formarse en el aire. Del barral colgaba la ropa ya seca, en donde Pereyra buscó en vano alguna moneda olvidada. Pronto recordó el dinero que tenía en los bolsillos del saco y una arcada le subió desde el estómago vacío. Inclinó un poco la cabeza, y en el chorro de agua fría sintió otra vez que tenía una cara y un cuerpo; cuando el pico de la botella atravesó la capa de agua que lo separaba del resto de las cosas, y le llenó la boca con aquel líquido oscuro que no le gustaba para nada pero que de todos modos lo hacía sentirse mejor, un ardor en el pecho le hizo abrir la mano, y la botella cayó dentro de la tina. Tras el estallido, una gruesa gota caliente se escurrió entre los dedos del pie. Sangraba Pereyra. Iba a gritar, pero no valía la pena; no supo si era por el alcohol o por qué, pero en realidad no sentía ningún dolor. Lo último que le quedaba de aquel líquido amarronado se escurría por la rejilla, y por un momento se quedó viendo con ojos huecos esa pequeña tragedia, hasta que reaccionó, y eligió una de las medias que colgaba del barral, se agachó para apartar los trozos de vidrio, y la apoyó sobre el charco. La impregnó con ese líquido que se perdía para siempre, y al levantarla la escurrió dentro de su boca. Detrás del vino y del whisky, el sabor amargo de su propia sangre.
#316 en Detective
#226 en Novela negra
mafia crimen organizado, detective privado, sexo amor conflictos traición tristeza
Editado: 21.04.2024