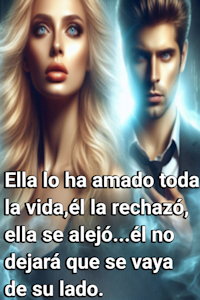La Ilusión de la derrota (versión gratis y completa)
29.1
-Noveno C, dijo el tipo en un tono de sucia complicidad.
Hasta el momento, todo salía como el sujeto de la foto le había anticipado. Al parecer, se había tomado el trabajo de investigar bien a la víctima: el juez que debía liquidar se reunía el último viernes de cada mes en su oficina privada con otros jugadores de póker; a veces venían siempre los mismos, a veces venía gente nueva. Jugaban por plata, las amiguitas de la noche llegaban a última hora, traían cocaína y pastillas. Después se iban todos juntos, ganadores y perdedores, ya de madrugada, hacia un hotel de Retiro a compartir una misma cama.
Pereyra guardó la carta y se dirigió hacia la fila de ascensores. Al cabo de un momento, las puertas de metal se abrieron con el sonido de unas vibrantes campanillas. Entró, presionó el nueve. Y mientras ascendía, sacó la petaca y la terminó. En el reflejo impoluto de aquel espejo, Pereyra vio el rostro sombrío del sujeto de la foto cuando debajo de la galería le explicaba:
Tiene que llegar temprano, Pereyra, ser el primero de todos. Eso es lo más importante. Mostrando la carta de póker lo van a confundir con un jugador que viene a apostar, ese es el vicio del juez. Le gusta sacarle plata a la gente y reventarla toda esa misma noche. El de seguridad ya lo sabe y lo va a dejar pasar. Una vez arriba todo va a ser más fácil.
Cuando las puertas se abrieron nuevamente, Pereyra se encontró en un pasillo ancho y bien iluminado. En el centro habían colocado unas alfombras color carmesí que corrían a lo largo de todas las puertas, donde estaba pintada de negro una letra diferente. Dio unos pasos por aquel pasillo, buscó la C, se detuvo. Llamó con el nudillo, tres veces, como si eso fuese parte del plan. El juez, que esperaba gente y confiaba en el empleado de seguridad, abrió la puerta sin preguntar quién era. Pereyra ya estaba preparado, se había transformado en un tipo vestido de impecable traje azul y camisa blanca, y en una mano sostenía la pistola sin balas con la que le apuntaba al juez a los ojos.
-Entremos, sin escándalos, por favor, dijo Pereyra.
El juez, que al verlo en un principio había levantado los brazos como si se tratara de un asalto, ahora volvió a bajarlos dando la idea de comprender rápidamente la situación en la que se encontraba. No venían a robarlo, venían por algo más. Pereyra lo reconoció igual que en la foto partida al medio que alguna vez había llevado de acá para allá dentro de un sobre papel madera. Era un tipo de unos setenta años, tenía la camisa desabrochada a la altura del pecho de donde asomaba una mota de pelos blancos, y aunque parecía frágil, tal vez por la edad, era más alto que Pereyra y en una lucha cuerpo a cuerpo entre ese anciano y ese obeso no se podría decir a ciencia cierta quién de los resultaría victorioso. El juez entró a su oficina, que era un enorme ambiente único; sobre unas alfombras rectangulares con motivos persas había dos escritorios de estilo Luis XV, a los costados unos sillones tipo Chesterfield se enfrentaban a un bar, en cuyas estanterías se mostraban suculentas botellas importadas; del otro lado había una mesa octagonal, con su paño verde, rodeada por seis sillas de estilo antiguo hechas de madera lustrada.
-Imagino que no vino buscando guita, dijo el juez.
-Siéntese en ese escritorio.
Con el arma le señaló cuál de los dos. El juez obedeció. Pero por un momento desvió la mirada hacia el primer cajón que tenía a mano.
-¿Hay un arma ahí adentro? preguntó Pereyra.
El juez se sentó y no respondió.
-¿Quiere que empecemos a los tiros, así nos matamos los dos? dijo Pereyra tranquilo, sin alzar la voz.
Rodeó el escritorio, se paró detrás de él, le apoyó el caño en la nuca:
-Ahora va a abrir ese cajón, va a tomar el arma por el caño, y me la va a entregar muy despacio. ¿Estamos?
El juez abrió el cajón, tomó el caño del 22 corto y lo elevó por encima de su cabeza. Pereyra lo guardó en el bolsillo interno del saco. Luego dejó de apuntarle y volvió a ubicarse.
-Esa ventana, ¿adónde da? preguntó Pereyra.
-¿Para qué quiere saberlo?
Pereyra respiró hondo, perdía la paciencia.
-A un pulmón del edificio, respondió el juez.
-Bien, dijo Pereyra. Párese y ábrala.
El juez miró la ventana y luego a Pereyra, pero no se movió de donde estaba.
-Obedezca por favor. Abra la ventana, luego vuelva a sentarse.
El juez se levantó, corrió las cortinas, levantó las persianas, abrió las hojas de la ventana de par en par. Después regresó a sentarse. Entonces Pereyra se levantó y sin darle la espalda caminó hasta la ventana abierta; se asomó y miró durante un segundo. Abajo, cerca de planta baja, envuelto en la noche aparecía un gran techo de chapa.
Cuando regresó a su silla, Pereyra le dijo al juez:
-Vine a matarlo.
Busco en el bolsillo y sacó un frasquito.
-Con esto.
Lo destapó y una docena de pastillas rojas se desparramaron sobre la mesa. El juez las vio rodar y detenerse cerca suyo.
-Se supone que ahora debo llenarle la boca con estas cosas, dijo Pereyra.
-¿Pero quién lo manda? preguntó el juez. Se le había aflautado la voz del susto. Acá en la oficina tengo mucho dinero. Dólares, ¿Quiere dólares?
-Usted ya sabe quién me manda. Y si no lo sabe, apúrese a saberlo, porque no le queda mucho tiempo.
Pereyra miró al juez a los ojos.
-Lo quieren suicidado. Primero lo duermo, y después lo tiro por la ventana. Nunca debió instalar su oficina en un piso tan alto.
El hombre parecía confundido, miraba las pastillas, la ventana abierta, la pistola que había quedado como olvidada en la mano de Pereyra.
#315 en Detective
#225 en Novela negra
mafia crimen organizado, detective privado, sexo amor conflictos traición tristeza
Editado: 21.04.2024