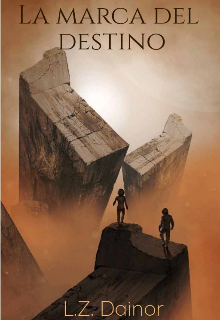La marca del destino
CAPÍTULO 3
Baroh no siempre estuvo solo. Hubo un tiempo en que creyó en el amor, o al menos en la idea de compartir su poder con alguien digno.
Ella era fuerte, tan inteligente como él, y por un tiempo, creyó que lo entendía. Se casaron cuando aún no era rey, cuando sus sueños de expansión y conquista eran sólo promesas susurradas en noches de ambición compartida. Pero cuando el momento llegó y propuso la única solución posible —destruir para reconstruir—, ella se negó.
Lo llamó un monstruo. Un tirano antes de tiempo.
Baroh la miró con frialdad, con la misma mirada que años después les daría a los reinos que conquistó. En ese momento, supo que no podía permitirse debilidades. No podía permitirle quedarse a su lado si no lo apoyaba.
La amó a su manera. Y cuando llegó la traición, cuando supo que había intentado esconder a su hijo, cuando entendió que nunca lo aceptaría como el líder supremo que estaba destinado a ser... tomó la única decisión posible.
Nadie debía desafiarlo. Ni siquiera ella…
Cuando Baroh, el hechicero, se coronó rey absoluto, sus criaturas no desaparecieron de inmediato. Durante semanas, el mundo estuvo al borde del colapso. Las bestias arrasaron ciudades enteras, reduciendo los reinos a cenizas mientras sus habitantes huían en vano. Pero con el tiempo, cuando ya no quedaban ejércitos que enfrentar, las criaturas comenzaron a perder fuerza. Su vínculo con este plano, inestable desde el principio, se debilitó hasta que se desvanecieron, dejando un paisaje de muerte y ruinas.
Con el horror aún fresco en la memoria de los sobrevivientes, Baroh se erigió como el único gobernante capaz de restaurar el orden. Impuso impuestos exorbitantes y restricciones draconianas, consolidando su dominio bajo la sombra del terror.
En un valle sereno, rodeado de montañas nevadas, una mujer, antigua soldado, contempla su jardín con la mirada perdida en el pasado. Entre las flores silvestres y el murmullo del arroyo cercano, observa a su hija Taỳr, ahora una joven de cabellos oscuros y ojos azules, moviéndose en la rutina del hogar. Recuerda con nostalgia los años de su infancia: sus primeras risas, las noches en que la acunaba con canciones susurradas y los juegos a la sombra de los árboles. Pero también rememora la lección más difícil que tuvo que enseñarle: ocultar su marca mágica, un secreto que debía proteger a toda costa para mantenerla a salvo de los cazadores.
Los Cazadores de Baroh no eran simples soldados. Eran su puño de hierro, su sombra más letal, su guardia personal entrenada para sofocar rebeliones antes de que pudieran tomar forma. Se movían entre los reinos como heraldos del miedo, irrumpiendo en aldeas en plena noche, arrancando puertas de cuajo y arrastrando familias enteras fuera de sus hogares con la única acusación de "traición".
Pero su misión más aterradora era otra: encontrar a la elegida. No sabían cómo era, solo que existía. Y en su búsqueda, ninguna niña estaba a salvo. Tomaban a los recién nacidos, revisaban su piel en busca de marcas, y cuando no encontraban lo que buscaban... dejaban tras de sí cenizas y gritos ahogados. No obedecían leyes, ni mostraban clemencia. Para ellos, todo el mundo era culpable hasta que se demostrara lo contrario.
Aunque le alegraba ver crecer a su hija, la madre no podía evitar preocuparse por los peligros que las acechaban. Los cazadores, secuestraban jóvenes, alimentando su búsqueda despiadada de la "elegida".
Las madres siempre viven con el corazón dividido entre el instinto de protección y la necesidad de preparar a sus hijos para el mundo. Moura no es la excepción. Desde el momento en que sostuvo a la niña en brazos, supo que su destino estaría marcado por la incertidumbre. Criada entre no mágicos, la mujer comprendió que ocultar sus dones sería la única forma de mantener a Taýr a salvo.
Pero la seguridad tiene un costo. Enseñarle a empuñar un arma en lugar de canalizar su magia era una decisión que la atormentaba. No porque dudara de su eficacia, sino porque le dolía arrebatarle la posibilidad de abrazar su verdadero ser. Moura lo detestaba, pero la sombra de Baroh se extendía cada vez más, y el tiempo para esconderse se agotaba.
Ahora, el momento que siempre temió ha llegado: es hora de regresar a Völcran y reclamar lo que les pertenece. Mientras el mundo a su alrededor se ahoga, madre e hija deberán forjar su propio camino entre el peligro, la lucha y los secretos de un linaje que podría cambiar el destino de todos.
─Tendrás que aprender... ¡Y rápido! ─se dijo, levantándose de la silla.
Al día siguiente, en el patio, Taỳr, con el rostro preocupado, separa las piernas y sopla mechones de su cabello mientras intenta concentrarse. La madre mueve su espada en el aire con elegancia, marcando el inicio de un entrenamiento que promete ser... interesante.
─¡Prepárate!
La soldado avanza con determinación. Taỳr levanta su espada, trata de frenar el golpe... y ¡zas! La espada cae al suelo. Aprovechando el descuido, la madre la hace caer de un golpe, mandándola directo al suelo.
─¡Mamá! ─grita Taỳr, tocándose las posaderas.
─Es el único modo ─responde la madre, riendo mientras la ayuda a levantarse.
─¡Bloquea!
─¿En dónde?
─¡No te lo voy a decir! ¡Tienes que seguir mis movimientos! ─le replica la madre, que ya está lista para el siguiente golpe.
─Pues hazlo más despacio.
─No puedes pedirle a un enemigo que se mueva despacio, Taỳr.
─¿Y si se lo pido con cara de cachorrito? ─sonríe, pero su sonrisa desaparece cuando la madre, con una rapidez asombrosa, la toca con la espada en las posaderas.
La chica cae de nuevo, esta vez boca abajo, mirando la hierba como si fuera su mejor amiga. En un acto de desesperación, se queda tendida allí, respirando con fuerza. Su rostro está cubierto de sudor, pero no se rinde.
─¡Ay! ─exclamó, frotándose el trasero mientras se levantaba con una mueca.
Editado: 17.03.2025