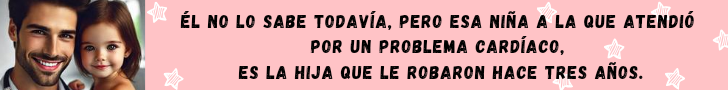La Niñera de las hijas del Ceo: Arthur Zaens
Capitulo 23
Arthur.
Recuerdos de hace 20 años.
Estábamos en las caballerizas, como todos los días después de almorzar, observando cómo los trabajadores cepillaban a las yeguas. El aroma del heno y el sonido de los animales me resultaban reconfortantes, como si el mundo fuera más simple en esos momentos. Me quedé mirando a mi caballo, mientras relinchaba y sacudía su cabeza, como si intentara sacarse el polvo del día.
Decidí salir a caminar un rato por el campo. El sol estaba en su punto más alto, y el cielo, despejado, se reflejaba en el riachuelo que corría a lo lejos. Desde donde estaba, podía ver a mi nana Lucrecia, quien, como siempre, estaba dando de comer a las gallinas. Ella era como una madre para mí y mi hermano Enzo; cuidaba de nosotros con una paciencia infinita, aunque no siempre lograba controlarnos.
—¡Arthur Arthur! —escuché mi nombre, la voz inconfundible de Enzo.
Me di la vuelta y lo vi asomando la cabeza detrás de una de las casetas, con una expresión traviesa en el rostro.
—¿Qué pasó, Enzo?
—Vamos al río, hermano. ¡Vamos a pescar!
Sabía que siempre tenía algo en mente, algún plan que inevitablemente nos metería en problemas.
—¿Pescar? Pero si nos pueden regañar —respondí, tratando de sonar sensato.
—No le vamos a decir a nadie —replicó con una sonrisa que, aunque me incomodaba, también me resultaba contagiosa—. Anda, no seas aguafiestas. El clima está perfecto, y seguro que encontramos algo interesante. Vamos, sólo será un rato.
Suspiré. Enzo siempre lograba que lo siguiera en sus travesuras. Tenía esa habilidad de convencerme de hacer cosas que sabía que estaban mal, pero… él era mi hermano. Y aunque tenía dudas, no podía evitar quererlo y seguirle la corriente.
—Está bien, pero si nos descubre la nana, nos va a reñir.
—No nos va a descubrir —dijo Enzo con una sonrisa de lado —. Vamos a despistarla primero.
Salimos de las caballerizas asegurándonos de que Lucrecia no nos viera. Caminamos hacia el río, donde, para mi sorpresa, había un pequeño bote amarrado a la orilla.
—¿Cómo conseguiste esto? —le pregunté, frunciendo el ceño.
—Es el bote que usan mamá y papá cuando quieren cruzar al otro lado —respondió, encogiéndose de hombros como si fuera lo más normal del mundo.
Miré al río, más allá del cual se encontraba la hacienda de nuestros vecinos. Sabía que no debíamos cruzar, pero la curiosidad comenzaba a invadirme.
—¿Qué hay al otro lado? —pregunté, sin poder evitarlo.
—No lo sé —respondió Enzo, su tono lleno de emoción—. ¡Vamos a descubrirlo!
—Pero… es propiedad ajena —traté de objetar.
—¡No va a pasar nada! —insistió—. Sólo será un ratito. Vamos a pescar primero, y luego cruzamos. Nadie lo sabrá.
Mi instinto me decía que no debía hacerlo, pero, como siempre, cedí. Subimos al bote, y comenzamos a remar. El río estaba en calma, y el sonido del agua golpeando suavemente el bote era casi hipnótico. Mientras remaba, Enzo soltó los remos de golpe.
—Hazlo tú, estoy cansado —me dijo, recostándose en el bote.
—¿Qué? ¡Pero no puedo hacerlo solo! —protesté.
—Deja de quejarte, Arthur Siempre te quejas de todo. Hazlo, y luego, si quieres, lo haré yo.
Frustrado, agarré los remos y comencé a remar más rápido. El sol seguía brillando intensamente, y el río parecía interminable. Poco a poco, comencé a sentirme desorientado.
—Enzo… no veo la cascada ni la hacienda. ¿Dónde estamos?
—Tranquilo, no debemos estar lejos —respondió con una indiferencia que me molestó profundamente.
—Pero dijiste que íbamos a pescar, no a perdernos —le recriminé.
—Siempre tienes que hablar demasiado —dijo con irritación—. Por eso todos están cansados de ti.
Su tono me tomó por sorpresa. Había algo en sus palabras que no reconocía, una amargura que no esperaba.
—¿A qué te refieres? —le pregunté, sin entender.
—Mamá está cansada de ti, de que siempre quieras hacerlo todo perfecto. Que seas el mejor alumno, que los abuelos te prefiera… —sus ojos se oscurecieron mientras hablaba—. Tú siempre eres el bueno, el querido, y yo… soy nada.
Su mirada estaba cargada de resentimiento, y sus palabras, llenas de una rabia contenida que no había notado antes. No supe qué decir. Mi propio hermano gemelo estaba frente a mí, diciendo cosas que no lograba comprender.
—Enzo, no es cierto lo que dices. Mamá y papá nos quieren a los dos. No tienes que…
—¡Cállate! —me interrumpió, levantando la voz—. Siempre te haces el santo, pero le dijiste a papá que yo golpeé al niño del vecino, ¿verdad? ¡Nosotros estábamos juntos, y tú me traicionaste!
Me quedé en silencio, recordando aquel incidente. Enzo había golpeado al niño, y yo, en mi deseo de hacer lo correcto, se lo conté a nuestros padres. No pensé que lo viera como una traición.
—Yo solo… yo solo dije la verdad, Enzo. No quería que te metieras en problemas más grandes.
—Siempre con tus malditas verdades —murmuró, con una expresión amarga—. Eres un mal hermano, Arthur, ojalá un día desaparezcas yo te odio.
De repente, el cielo se iluminó con un fuerte relámpago, tan repentino que apenas tuve tiempo para reaccionar. Todo mi cuerpo se tensó, como si el trueno hubiera golpeado directamente en mi pecho. Luego, la lluvia... empezó a caer en torrentes, como si el mundo entero se derrumbara sobre nosotros.
—¡No podemos quedarnos aquí! —grité, intentando mantener la calma, aunque el miedo se instalaba en mí. Trataba de ser el más racional de los dos—. ¡Tenemos que irnos ya!
Él solo me miró, divertido, como si todo esto no fuera más que un juego.
—¿Irnos? Claro que no. ¿Estás loco? Esto apenas comienza —declaro mi hermano, con esa sonrisa torcida que siempre me helaba la sangre.
—Por favor, vámonos. Estás siendo irracional —insistí, pero sentía el miedo trepar por mi columna. El viento rugía, la lluvia nos golpeaba y las sombras de los relámpagos convertían el paisaje en una pesadilla.