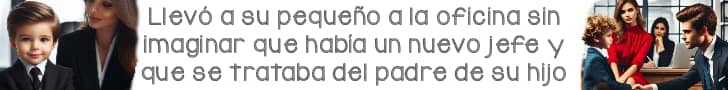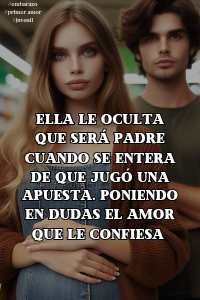La plaga del Caballero
Capítulo 1
El sol se alzaba tímidamente sobre las colinas brumosas de Bredewald, un pequeño poblado situado al pie de los densos bosques del norte de Inglaterra. Las primeras luces del amanecer teñían de dorado las piedras húmedas y el barro de las calles estrechas, donde los campesinos ya comenzaban su faena diaria. El castillo de Bredewald, no más que una fortaleza modesta hecha de piedra gris y madera, dominaba el horizonte desde su colina. Sus murallas no eran imponentes, pero suficientes para proteger a sus habitantes de los bandidos y las bestias salvajes que merodeaban los bosques cercanos.
En la plaza central, la vida se desenvolvía con una rutina implacable. Los campesinos guiaban a sus mulas cargadas de heno, las mujeres se agrupaban alrededor del pozo discutiendo las últimas habladurías, y los niños corrían descalzos jugando entre charcos y suciedad. Las campanas de la capilla del pueblo, un edificio pequeño con paredes de piedra desiguales y un tejado de paja, repicaban anunciando el inicio del día de trabajo.
El mercado, un conjunto desorganizado de puestos de madera cubiertos con telas raídas, ya estaba en pleno bullicio. Los mercaderes ofrecían sus productos: manojos de hierbas, pescado fresco traído del río cercano, y un par de conejos atrapados en las trampas de los bosques de Bredewald. Las conversaciones se entrelazaban en un murmullo constante: regateos, chismes sobre el señor del castillo y lamentos sobre las malas cosechas que la última tormenta había arruinado.
Al otro lado de la plaza, los herreros trabajaban sin descanso, golpeando metales candentes y modelando las herramientas y armas que mantenían al pueblo en funcionamiento. El calor del fuego y el sonido del martillo sobre el yunque resonaban como un latido constante, un recordatorio de que, incluso en tiempos de paz, la preparación para la batalla nunca cesaba. Junto al taller del herrero, un grupo de jóvenes aprendices se disputaba por ayudar, todos ansiosos por demostrar su valía y escapar, aunque fuera por un momento, de la monotonía de los campos.
El castillo, aunque modesto, se alzaba con dignidad sobre la vida del pueblo. Desde las almenas, los guardias vigilaban con miradas aburridas y bostezos disimulados. La gran puerta de madera reforzada con hierro estaba abierta de par en par, permitiendo que los aldeanos entraran y salieran con sus productos y ofrendas para el señor de Bredewald, el barón Aldred. Dentro, los muros estaban adornados con tapices descoloridos y escudos de batalla que narraban tiempos mejores y conquistas lejanas.
A media mañana, un pequeño grupo de jinetes apareció en el horizonte, avanzando lentamente por el camino de tierra que se retorcía desde el bosque hasta la entrada del pueblo. Encabezando el grupo iba un hombre de mediana edad, con la barba entrecana y el rostro marcado por cicatrices y surcos profundos. Llevaba una cota de malla que reflejaba los rayos del sol, y su capa, sucia y deshilachada por el viaje, ondeaba detrás de él. Era Ser Alric de Eadric's Hill, uno de los caballeros más respetados del barón Aldred, conocido por su lealtad y por su destreza en el campo de batalla.
Alric regresaba de una patrulla que lo había llevado durante semanas a recorrer las aldeas vecinas, manteniendo la paz y disuadiendo a los bandidos que infestaban las tierras bajas. La noticia de su llegada corrió rápido entre los aldeanos; los niños dejaron sus juegos y se acercaron curiosos, los hombres levantaron la vista de sus trabajos y las mujeres miraron con interés disimulado. Alric era un hombre de historias, y todos sabían que su retorno traería noticias de lugares lejanos y anécdotas de batallas, tanto grandes como pequeñas.
Los guardias del castillo lo recibieron con respeto, abriendo las puertas sin demora. Ser Alric desmontó con un suspiro, sus piernas protestando después del largo viaje. Su caballo, un corcel negro de gran porte, estaba cubierto de barro y cansancio, pero igual de imponente que su jinete. Alric acarició la crin del animal antes de entregarlo al mozo de cuadra, y se dirigió con pasos firmes hacia la gran sala del castillo.
Allí, el calor del fuego de la chimenea lo recibió como un viejo amigo. Los siervos se movían con rapidez, preparando una comida sencilla: pan negro, un poco de queso duro y una jarra de cerveza aguada. Alric se dejó caer en un banco de madera junto a la larga mesa y comenzó a relatar las novedades de su viaje a los hombres que se habían reunido a su alrededor.
Habló de los bosques espesos donde los lobos aullaban con más frecuencia de lo normal, de las aldeas devastadas por incendios que nadie sabía cómo habían comenzado y de los rumores de bandidos organizados que acechaban las rutas comerciales. Su voz era grave y pausada, llena del cansancio acumulado de muchas lunas pasadas bajo el cielo abierto y los rigores del camino. Los hombres lo escuchaban con atención, algunos inclinándose hacia adelante, otros asintiendo en silencio.
Pero mientras relataba una emboscada reciente, su voz empezó a apagarse. Un sudor frío perló su frente y su vista se nubló. Los rostros que lo rodeaban se volvieron sombras distorsionadas y el calor de la chimenea se transformó en una sofocante presión en su pecho. Intentó tomar aire, pero un mareo lo venció. Se tambaleó hacia un lado, el banco crujió bajo su peso y, ante la mirada atónita de los presentes, Ser Alric cayó al suelo, desplomado e inconsciente.