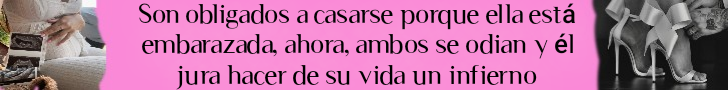La plaga del Caballero
Capítulo 14
La noche había avanzado, y el castillo de Bredewald estaba envuelto en un inquietante silencio roto solo por el ocasional crujir de la madera y el silbido del viento que se colaba entre las estrechas ventanas. Edric y Hakon estaban en una pequeña sala-comedor, una estancia modesta en comparación con los grandes salones del castillo, pero acogedora y lo suficientemente apartada para proporcionarles un respiro de las preocupaciones del día. Sobre la mesa, los restos de una sencilla cena se enfriaban: pan rancio, algo de queso duro y un guiso de verduras que apenas lograba llenarles el estómago.
Edric se apoyó contra el respaldo de su silla, con la mirada perdida en las brasas de la chimenea que se apagaban lentamente. Hakon, a su lado, bebía de una jarra de cerveza aguada, con el rostro cansado pero alerta, como siempre.
—¿Crees que los encontraremos? —preguntó Edric, rompiendo el silencio y expresando en voz alta la preocupación que lo atormentaba.
Hakon dejó la jarra sobre la mesa, observando a su amigo con una expresión grave.
—Lo haremos, Edric. Pero debemos estar preparados para lo peor. Lo que le ocurrió a Alric… no sé si esos dos muchachos estarán mucho mejor.
Edric asintió, mordiéndose el labio. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el aire, interrumpiendo sus pensamientos y sobresaltándolos a ambos. Los dos hombres se incorporaron de golpe, mirando hacia la puerta con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho.
—¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! —los gritos de una mujer se mezclaban con el sonido del relinchar de caballos y el golpeteo frenético de cascos sobre el suelo de piedra.
Edric y Hakon no lo pensaron dos veces. Abandonaron sus jarras y se lanzaron a toda prisa hacia el origen del alboroto. Los gritos los guiaron hasta las caballerizas, el lugar donde los caballos del señor y de los caballeros eran cuidados por los mozos y criados. Al acercarse, el ruido se hizo más intenso, y Edric reconoció la voz desesperada de Aelith, una de las criadas del castillo, conocida por su amabilidad y su dedicación.
Cuando llegaron, se encontraron con una escena espantosa que nunca habrían imaginado. Bajo la tenue luz de las antorchas, Oswin, uno de los escuderos desaparecidos, estaba inclinado sobre un caballo que yacía en el suelo. El animal, un corcel fuerte y bien cuidado, estaba parcialmente devorado, su torso desgarrado y ensangrentado, con las entrañas expuestas y un charco de sangre negra extendiéndose a su alrededor. Oswin, ajeno a todo lo que no fuera su grotesco festín, tenía el rostro cubierto de sangre y carne, sus movimientos torpes y antinaturales, arrancando bocados de la bestia con una ferocidad animal.
—¡Oswin! —gritó Edric, pero el escudero no respondió, ni siquiera alzó la mirada. Sus manos, ensangrentadas y crispadas, continuaron hurgando en la carne del animal sin ningún rastro de humanidad.
Fue entonces cuando Aelith, aún temblando de terror, se apartó de la pared donde se había refugiado y trató de retroceder, sus gritos llenando el aire como un eco interminable de dolor y miedo. Oswin giró bruscamente la cabeza hacia ella, sus ojos vacíos y llenos de una furia inhumana. Con un gruñido gutural, se lanzó hacia la criada con la velocidad y la ferocidad de una bestia hambrienta.
—¡No! —gritó Edric, pero fue demasiado tarde.
Oswin se abalanzó sobre Aelith y le mordió el brazo con fuerza, hundiendo sus dientes en la carne y arrancando un trozo de piel y músculo. La mujer gritó de dolor, y la sangre brotó con fuerza de la herida, tiñendo su vestido y la paja del suelo. Se tambaleó, sosteniéndose el brazo y mirando con horror al hombre que una vez conoció y que ahora era poco más que una sombra de sí mismo.
Edric no dudó. Con un movimiento rápido y preciso, desenfundó la espada corta que siempre llevaba en su cintura, el acero brillante reflejando las luces de las antorchas. Con un grito de furia y desesperación, se lanzó hacia Oswin y, con un golpe certero, decapitó al escudero. La cabeza rodó por el suelo, quedando inmóvil junto a los cascos del caballo muerto. El cuerpo de Oswin se desplomó inmediatamente, cayendo sobre la paja ensangrentada.
Edric respiraba con dificultad, su mente todavía asimilando lo que acababa de hacer. A su lado, Hakon se apresuró a atender a Aelith, que seguía gritando y retorciéndose de dolor. La sangre manaba sin cesar de la herida en su brazo, y sus ojos estaban llenos de lágrimas y terror.
—Tranquila, Aelith, tranquila. Te llevaremos al maestre, te pondrás bien —dijo Hakon, presionando la herida con un paño sucio para intentar frenar la hemorragia.
Edric se acercó al caballo, incapaz de apartar la vista del animal, que momentos antes había sido un corcel orgulloso y ahora yacía en el suelo, mutilado y sin vida. Pero lo peor aún estaba por llegar. El cuerpo del caballo, pese a estar medio devorado, comenzó a moverse con espasmos espeluznantes, como si algo dentro de él intentara resucitarlo. Las patas se sacudieron, y un sonido gutural emergió de su garganta abierta.
Sin pensarlo dos veces, Edric alzó su espada y, con un golpe preciso, hundió la hoja en el cráneo del animal. Los espasmos cesaron inmediatamente, y el establo se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el llanto ahogado de Aelith.
—Esto… esto no es posible —murmuró Edric, limpiando la sangre de su espada con un trapo mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Oswin, un hombre que había sido su amigo, se había convertido en un monstruo, y el caballo… algo oscuro estaba tomando vida de una manera antinatural.
Aelith sollozaba, abrazándose el brazo herido mientras Hakon la ayudaba a levantarse. Edric se acercó a ella, su rostro endurecido por la rabia y la impotencia.
—Lo siento, Aelith. Te prometo que haré todo lo que esté en mi mano para protegerte —dijo Edric, con la voz temblorosa pero cargada de determinación.
—¿Qué vamos a hacer, Edric? Esto… no tiene sentido —preguntó Hakon, con la vista clavada en el cuerpo inerte de Oswin.