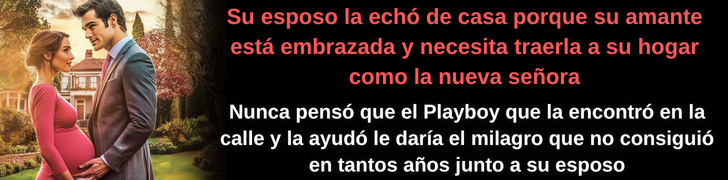La Rebelión de los 57. Prados y Nieve
Capítulo XXII
Los gemelos Le'Tod llevaban casi una semana recorriendo los frondosos bosques y las calurosas llanuras de su país, buscando el camino a casa junto a su madre. Sus hermanos mayores ya debían de estar más al norte, en palabras del mayor de los gemelos, y Estanque Hediondo ya debía de estar abandonado de gente caritativa.
Su plan sería encontrar una carretera y seguirla hacia el oeste, hacia las costas: si iban por una ruta tan transitada, tarde o temprano encontrarán una ciudad o un pueblo donde pedir indicaciones y suministros. Lo único que de verdad estaba sobre su posesión era la canasta con pan y pollo. Acababan de desayunar una de esas bolas cada uno, todavía les quedaban cuatro.
Fue en ese momento cuando, tras escalar los pedruscos de un acantilado, encontraron una cabaña de maderos coloridos. Estaba pintada con colores muy vivos y brillantes, como el rosa y el verde. Una sonrisa gigante se dibujó en la cara de Nathan y su hermana le siguió el paso con suma obediencia. Ella estaba extasiada con que regresará tras haber desaparecido.
La cabaña era cuidada por una anciana que se mecía en una silla, tejía con tranquilidad un centro de mesa con lana. Tenía el cabello blanco por las canas y peinado a modo de rulos. Apenas los vio llegar, tomados de las manos, dio un brinco que hizo rechinar la madera.
— Ay prados, ¿Quienes son ustedes?
— ¡Señora! ¡Por favor no se asuste! — dijo Nathan, estirando una mano.
— Somos dos niños buenos, se lo aseguramos.
— Ay... vaya, qué sorpresa — su voz era temblorosa —. ¿Cómo les ayudó?
— ¿Sabe si hay un pueblo por aquí cerca? Uno con viajes hacia la Morada de Mercurio.
— La verdad es que no suelo salir mucho, no sé si el pueblo que alguna vez visité sigue ahí...
— ¿Pueblo? ¿Hace cuánto no sale?
— Hace casi veintiocho años, no puedo moverme mucho. Estoy algo enferma y aquí me siento segura. Si quieren pueden entrar y esperamos a mi hijo.
— Me imagino que él es el que sale y mantiene la casa — masculló Nathan a su hermana.
— ¡Muchas gracias!
La mujer los invitó a pasar, el interior de su casa era viejo y seco. Todas las cortinas estaban cerradas, olía fuertemente a madera y a aserrín. Había un segundo piso que no se atrevieron a explorar, pero al lado de las escaleras había una puerta vieja y con aires de rechinar mucho por la madera vieja. Emma se acercó y casi se desmayó, emitía un olor horrible a podrido.
— ¿Qué huele así? Aquí adentro — comentó Emma y recibió una mirada rabiosa de su hermano. Él temía que ella dijera algo inapropiado.
— ¿Cómo?
— Huele a carne podrida ahí adentro... y a húmedad.
— ¿En serio? — la anciana caminó lentamente hacia ella y aspiró lo más que pudo —. Yo no huelo nada.
Emma pasó por alto lo que ella hacía y se sentó junto a su hermano en el sofá. La mujer ladeaba la cabeza con extrañeza: eran niños sudorosos, la chica estaba llena de barro y hojas, pero el chico se veía más pulcro, excepto por algunos manchones de tierra. Su cabeza se volvió un remolino tratando de descifrar su apariencia.
— ¿Por qué están tan sucios?
— Escalamos por un acantilado, escapamos de un monstruo y dormimos entre insectos — dijeron ambos niños casi en coro.
La mujer se sobresaltó, esperando que todo fuese un invento. La forma en cómo la ignoraban tras confesarlo aclaró todo. Se dirigió directo a la cocina para hacer chocolate caliente.
Anocheció y una llave entró en la cerradura de la puerta principal. Los gemelos no se movieron del sofá en todo el día, intentaron hablar con la señora, pero era demasiado callada y revisaba las ventanas de tanto en tanto.
Abrieron la puerta e hizo presencia un joven hombre, cuyo rostro mostraba algo superior al pasmo: su cabellero era largo, negro y grasoso, llegaba hasta sus hombros; era delgado, tenía dos picos afilados arriba de sus hombros que seguro eran sus huesos, pero era alto y casi tocaba el techo del portal de la casa. Vestía con tirantes una camisa gris con las mangas recogidas hasta los codos, junto con una gorra apretada de color café.
— ¡Mamá! ¿Qué...? ¿Qué ocurre? — dijo el sujeto, tenía una voz juvenil pese aparentar más edad.
— ¡Miguel! Qué bien que llegaste — exclamó la señora, apareciendo desde el pasillo —. Estos chicos necesitan ayuda para llegar a un pueblo y regresar a casa.
— No mames — el hombre parecía quedar hipnotizado con los jovencitos —. Y... ¿Ustedes de dónde vienen? O, mejor dicho, ¿De dónde salieron qué están tan sucios?
— Pues... venimos de la Morada de Mercurio — habló Nathan, como si fuera un líder —. Intentamos llegar por una carreta, pero nos asaltaron. Estamos tratando de regresar a casa.
— Las cosas que hace la guerra — bromeó, rascándose la nuca —. Bueno, ya es algo tarde, mañana regresaré al pueblo y veré que encuentro, luego los llevó. ¡Quédense a cenar! No hay problema.
— ¡Muchas gracias! ¡Finalmente nos vamos a casa! — gritó Emma y su hermano la tomó del brazo, se angustió cuando ella alteró de esa forma el ambiente.