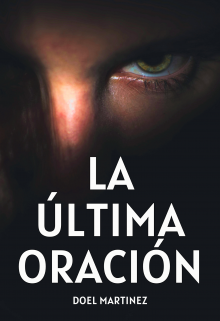La Última Oración - "Sombras de un Alma Oscura"
Parte 1: El Llamado de la Oscuridad / Capítulo 3 - el nacimiento de un amor
"En el nombre del Padre, del Espíritu y de la divinidad que mora en el corazón humano, nació un amor puro, destinado a ser probado por el tiempo."
Quince años antes de que su alma se reflejara en la oscuridad y la venganza se convirtiera en su sombra constante, el corazón de Andrés era apenas una semilla, esperando germinar al calor de una mirada. Tenía dieciséis años, la edad en que el mundo se presenta como un horizonte interminable de posibilidades y los sueños aún se mantienen intactos. Era un día de septiembre, cuando el aire se volvía más fresco y los árboles comenzaban a perder sus hojas, como si soltaran secretos al viento.
El sol, ya en su descenso, tejía filamentos dorados en el jardín trasero de la parroquia. Andrés pasaba allí sus tardes, ayudando al Padre Cristóbal a organizar las provisiones de la despensa para los más necesitados. Ese lugar olía a tierra húmeda y a madera vieja, pero también a esperanza.
—¡Andrés, trae la caja de latas desde el estante de arriba!— La voz del Padre Cristóbal resonó con su habitual tono tranquilo.
—¡Ya voy, Padre!— Andrés respondió, estirándose hacia el estante, poniéndose de puntillas. Sus dedos rozaron el borde de la caja, pero antes de que pudiera tomarla, un estruendo seco y el golpe de una puerta lo hicieron girarse.
¡CRACK!
Una joven entró apresurada, su aliento entrecortado. Tenía el cabello largo y negro, ligeramente desordenado, como si hubiera corrido hasta allí. Sus ojos castaños brillaban inquietos bajo el resplandor de la tarde.
—¡Padre Cristóbal! ¿Está aquí?— Su voz era firme, pero había un temblor oculto en ella.
El Padre Cristóbal asomó la cabeza desde la puerta lateral.
—Tranquila, María. ¿Qué ocurre?
María. Ese nombre flotó en el aire y se incrustó en la mente de Andrés como un susurro sagrado.
—Mi abuela…— Su voz se quebró. —Está peor. Dice que ya no puede más.
El Padre Cristóbal asintió y, sin vacilar, tomó su sombrero.
—Vamos de inmediato.
Se volvió hacia Andrés, cuya mirada permanecía fija en la joven.
—Andrés, ¿puedes acompañarnos?
—Sí, claro.
El camino hacia la casa de María fue silencioso, interrumpido solo por el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Andrés no podía evitar robar miradas a María, observando cómo sus manos apretaban con desesperación el borde de su falda. La brisa jugueteaba con su cabello, y una hebra se deslizaba sobre sus labios.
Sin pensarlo, Andrés extendió la mano y apartó suavemente el mechón de su rostro.
—Se te va a meter en los ojos.— Murmuró, casi sin darse cuenta de lo que decía.
María lo miró, sorprendida. Por un instante, sus ojos se encontraron y el tiempo pareció estirarse como una cuerda fina, vibrando con una música que solo ellos podían escuchar.
—Gracias.— Murmuró ella.
Fue apenas una palabra, pero Andrés sintió que algo germinaba en su pecho, como una pequeña chispa en medio de la quietud de su vida. Sin embargo, no comprendía aún el alcance de ese instante, ni las consecuencias de ese primer roce de almas. No sabía que, sin saberlo, había comenzado a caminar por un sendero que cambiaría su destino para siempre.
Llegaron a una pequeña casa de adobe, donde el aire era espeso con el olor a medicinas y a hierbas. En la cama, una anciana respiraba con dificultad, sus ojos apenas dos rendijas de luz.
El Padre Cristóbal se inclinó junto a ella y comenzó a rezar. Andrés se quedó de pie, sin saber qué hacer. María se arrodilló junto a su abuela, tomando su mano temblorosa.
—Abuela, estoy aquí.
La anciana sonrió débilmente.
—Tienes el corazón fuerte, María. No dejes que nada lo apague.
Andrés sintió un nudo en la garganta. Esa frase quedó suspendida en su mente, como un eco destinado a repetirse en el futuro.
Después de que el Padre Cristóbal terminó la oración, la anciana cerró los ojos, su expresión relajada. Había paz en su rostro.
María sollozó suavemente. Andrés, sin pensarlo, se arrodilló a su lado.
—Lo siento mucho.
Ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos, su mirada empañada de lágrimas.
—Gracias por estar aquí.
Andrés levantó la mano, dudó un segundo y luego la posó sobre la de ella. María no la apartó. Sus dedos se entrelazaron, y en ese simple gesto, Andrés sintió que había nacido algo más grande que ellos dos.
La semilla había germinado. Aún no sabía que, en el futuro, ese amor sería tanto su luz como su perdición.
Días después del funeral de la abuela, Andrés y María seguían compartiendo momentos. Él la había acompañado en su dolor con una silenciosa presencia que decía más que cualquier palabra. María había encontrado en su compañía un consuelo inesperado, y poco a poco, las lágrimas se transformaron en sonrisas tímidas. Fue en esos días de luto y sanación donde sus corazones comenzaron a entrelazarse, igual que sus manos aquella tarde junto al mar.
El sol descendía perezosamente en el horizonte del Caribe, tiñendo el cielo con pinceladas de naranja y rosa. Las olas del mar lamían la orilla suavemente, como si susurraran secretos ancestrales al vaivén del viento salobre. Aquella tarde, el calor se volvía un abrazo cálido que envolvía todo en una sensación de calma y promesa.
Andrés y Lucía caminaban descalzos por la arena dorada. Sus pies dejaban huellas que la marea borraba con ternura, como si el tiempo se negara a inmortalizar ese instante efímero. La brisa jugueteaba con los rizos de ella, despeinándola con descaro, y él no podía evitar sonreír cada vez que apartaba un mechón rebelde de su rostro.
#731 en Fantasía
#89 en Paranormal
#34 en Mística
religion, espiritus y demonios, fantacia mistica y misteriosa
Editado: 12.12.2024