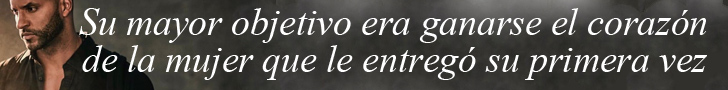La última sabia
Cibrán
«El pasado tiene sus códigos y costumbres».
Sócrates
CIBRÁN
Santiago de Compostela, 2001
El hombre sin nombre abrió los ojos y parpadeó al sentir los rayos de luz que se colaban por el ventanuco. Sus iris, dos piedras de sol pulidas con gran amor y extraordinario realismo, se encendieron como bombillas diminutas.
Era un nuevo día. Otra vez.
Colocó un taburete bajo la ventana y se asomó con disimulo. Las aletas de su nariz se dilataron mientras el aire fresco de la mañana serpenteaba hasta sus pulmones. Deslizó tímidamente los dedos por el hueco, pero los retiró de inmediato al recordar la prohibición del maestro de las letras: «Nunca abras la ventana más de tres centímetros. Hay mucha gente cotilla que no dudará en asomar sus narices si se lo pones fácil».
Y es que nadie, jamás, podía conocer la existencia del hombre sin nombre.
Las palomas gorjeaban y a lo lejos se escuchaba el traqueteo de los carritos de la compra. Los más madrugadores se dirigían al mercado de abastos y, en un par de horas, aquellas rúas que solo podía ver en su imaginación se llenarían de conversaciones y risas, arropadas por la melodía de algún artista callejero. Una vez más, la vida se desplegaría ante sus ojos para restregarle un abanico de oportunidades que nunca podría rozar.
Devolvió el taburete a su sitio y dio un respingo al escuchar el susurro. Dirigió una mirada temerosa hacia el rincón, donde la sombra dormitaba envuelta en su reluciente capa metálica. Procuraba no mirarla cuando le encerraban en el despacho, pero a veces la tentación era irresistible. Había intentado acercarse a ella, le había preguntado por qué le hacía eso, pero la sombra le ignoraba, siempre durmiente, hasta que llegaba la hora. Nunca le avisaban, simplemente le inmovilizaban y sumergían su cuerpo en las entrañas de la bestia, donde cientos de mandíbulas pinzaban su piel y succionaban su alma. Al principio, gritaba pidiendo auxilio, preguntando a voz en grito qué había hecho mal. Con el tiempo comprendió que aquello solo servía para tragar cantidades ingentes de tierra. Nadie respondía a sus súplicas, nadie le explicaba nada. Aturdido, se limitaba a cerrar los ojos mientras aguardaba la llegada de aquella apacible oscuridad que precedía a la pérdida de consciencia.
Pero ahora no quería pensar en la sombra. Abrió la puerta y se asomó con sigilo. Tenía tiempo de sobra para campar a sus anchas antes de que llegara el librero.
Le gustaba vagar en soledad por aquellos pasillos silenciosos y respirar el polvo y la sabiduría que rezumaban. Se había acostumbrado al primero (aunque el maestro solo le permitía limpiarlo una vez al mes) y estaba enamorado de la segunda. A pesar de su breve vida, sus dedos sin huellas habían pasado miles de páginas, y si algo tenía claro, era que aquellos viejos volúmenes le habían salvado de las garras de la locura. Eran amigos honestos que compartían sus secretos, sus misterios y sus aventuras, llenando poco a poco ese inexplicable vacío interior que tanto le atormentaba. Últimamente, se encontraba más nervioso que de costumbre. Llevaba demasiado tiempo rumiando preguntas y empezaba a hartarse de no hallar respuestas. ¿Para qué diablos había venido él al mundo?
A menudo se consolaba pensando que casi todo lo que aparecía ante sus ojos resultaba novedoso e interesante. El maestro de las letras decía que eso era bueno, que la curiosidad era requisito indispensable para transformar una vida monótona en una aventura trepidante. Sin embargo, el hombre sin nombre no acababa de simpatizar con sus ideas. Le parecía difícil aplicarlas en su peculiar vida en la que cada día, en cuanto la luz del amanecer prendía la chispa en sus ojos minerales, empezaba de cero. Apenas lograba retener un puñado de recuerdos. Lo único que permanecía intacto en su memoria era el maestro, su gran amigo y protector, una especie de figura paterna que, haciendo gala de una paciencia infinita, le había enseñado todo lo que sabía acerca del oficio de librero y encuadernador.
Lo que ignoraba el hombre sin nombre era que el maestro de las letras le consideraba un experimento fallido. O eso, o la sabia Catalina se había saltado todas las normas de la creación guiada por su infinita bondad. Cuando insistía en saber más sobre sus orígenes, el librero se cerraba en banda y le repetía que cuanto menos supiera de sí mismo, más seguros estarían ambos. De hecho, convivieron en perfecta armonía durante cinco años, hasta que apareció aquel cliente de ojos claros. El maestro se puso muy nervioso y de la noche a la mañana abandonaron su hogar y su amada librería. Pero ni siquiera entonces se brindó a ofrecerle una explicación: «Son cosas que pasan, amigo. La vida sigue y nosotros también».
Editado: 07.12.2022