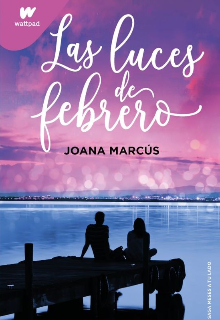Las luces de febrero
Epílogo: Las luces de febrero
Dicen que los lugares nunca se mantienen iguales. Que, año tras año, van
cambiando a la vez que lo hacen sus habitantes. Que evolucionan y mejoran
con el paso de los años. No es algo que pueda decirse de esta ciudad, pero sí
de quienes viven en ella.
Una de sus carreteras, la más larga de todas, ha ido mejorando con los
años y, lo que antes equivalía a varias horas de trayecto para llegar a los
pueblos costeros, ahora son tan solo cincuenta minutos. Muchos jóvenes
universitarios la usan a menudo para visitar a sus familias, mientras que
otros, ya más crecidos, han dejado de hacerlo.
En uno de esos pueblos, una familia que antes era de siete miembros
ahora tiene tan solo cuatro. Mientras que los hermanos mellizos siguen
trabajando en un garaje destartalado que les da más disgustos que alegrías,
sus padres se pasan el día paseando y hablando. Hablan de su hija mayor,
cuyo hijo almuerza en casa de ellos de vez en cuando, aunque no mantienen
una relación demasiado estrecha. Hablan también de su segundo hijo, que
decidió seguir la carrera de entrenamiento deportivo y llama a veces para
preguntarles qué tal están. Pero de quien más hablan es de su hija pequeña,
aquella niña a la que durante tanto tiempo vieron incapaz de hacer nada,
que se escondía entre las líneas para no enfrentarse al mundo que la
rodeaba; aquella que, cuando más los necesitaba, tan solo recibió dudas ante
su verdad. «Ahora es pintora», comentan. «Ahora vive en la ciudad»,
añaden. «Ahora es nuestro mayor orgullo», exclaman. Ahora es ella quien
les ha dado la espalda, eso es lo que callan.
En ese mismo pueblo, otro hombre piensa en esa chica. Considera
ponerse en contacto con ella, aunque sabe que es inútil. Ha visto fotos y
sabe que es feliz. Se pregunta por qué él, después de tantas relaciones
desastrosas, sigue sin congeniar con nadie. Y piensa, mientras trabaja en la
gasolinera de su padre, en todas las cosas que podría haber hecho y las
pocas que hizo por alejar a todo el mundo de su lado. Piensa que merece
algo mejor. Piensa en lo injusta que fue aquella pintora al denunciarlo.
Piensa en que debería ser él quien tuviera una casa, una familia y gente que
lo quisiera. Lo que no piensa jamás —y quizá sea esa la razón por la que
está solo— es que el problema podría ser él y no los demás.
Carretera arriba, mucho más allá del pueblo y sus playas, empieza la
ciudad. Empieza el recinto universitario. Empieza también la zona de
fábricas abandonadas. En uno de sus pisos, una mujer lee un libro de recetas
para principiantes. Pese a haberlas cocinado todas, siguen sin salirle
demasiado bien. Su marido, desde el sillón, suplica para sus adentros que no
vuelva a intentarlo, aunque tiene claro que fingirá que le encanta de todas
maneras. También piensa en su única hija, que ya no vive con ellos, pero los
visita cada semana. Se pregunta si tendrá que recibirla con una bandeja de
cupcakes medio quemados. Seguro que le hará gracia y acabarán
comiéndoselos en la azotea, sin importarles que tengan buen o mal sabor.
Justo en el piso de enfrente, una mujer se dedica a organizar lo que hará
esa semana. Se ha pasado tantos años pendiente de lo que querrían los
demás que a veces le cuesta pensar en sí misma, pero se esfuerza. Ya ha
encontrado un grupo de amigas con quien jugar al mus cada semana, un
curso de inglés en una academia cercana y un buen cuidador que la ayuda
con los quehaceres de casa. Igual que sus nietos pequeños, que la visitan
siempre que pueden. El mayor también lo hace, pero solo cuando se
encuentra en la ciudad. Agradece en silencio el regalo que le hizo su suegra
al fallecer, ya unos años atrás. Agradece que le dejara este piso, porque su
antigua casa era demasiado grande para ella sola. Todavía sonríe cuando
piensa en la carta que le dejó la mujer en el testamento. Le pidió que
muriera con una botella de vodka en la mano y se dejara de tanto
aburrimiento. Intenta no beber mucho alcohol, pero sí que se esfuerza por
no aburrirse. Y, honestamente, no le va nada mal.
Mucho más lejos de ella, al otro lado de la ciudad, un hombre contempla
en silencio su piano. Tiene una casa gigante —fruto del dinero que ha ganado tras tantos años de trabajo—, pero también vacía. Lee, toca alguna
canción, toma el sol, habla con sus empleados… Pero es incapaz de
establecer una conexión genuina con alguien. A veces se hace preguntas de
las que se arrepiente. Ve los éxitos de su hijo pequeño y siente un retazo de
orgullo, aunque es más por sí mismo que por él. Sigue pensando que es un
desagradecido. Eso, y que ojalá le permitiera conocer a sus nietos, a quienes
nunca ha visto en persona; sin embargo, una parte de él —una minúscula y
poco escuchada— entiende que no lo haga. Mientras acaricia las teclas del
piano, se cuestiona todas las cosas que podría haber hecho mejor. Todas las
cosas que habrían hecho que su casa no estuviera tan vacía.
Sus hijos piensan en él, de vez en cuando, aunque no de la misma forma.
Para ellos es un alivio que esté lo más lejos posible. Especialmente, para el
mayor, que ahora es feliz con su banda y sus continuas fiestas. Recuerda
todas las veces que le dijeron que algún día se aburriría de ellas, y se ríe;
eso nunca va a pasar. Aun así, mientras acaricia a su hurón, piensa en que
debería visitar a su madre también esta semana. Le gusta estar con ella. En
medio de todo el caos que es su cerebro, es la única persona que consigue
calmarlo. Y la única que siempre lo ha querido por ser como es, sin esperar
que cambiara.
También piensa en su mejor amiga, que lo visita siempre que puede pero
que es un poco bohemia y no le gusta quedarse en un mismo sitio mucho
tiempo seguido. Por eso no deja de viajar. Y de cambiar de parejas. Cada
vez que la ve, lleva a alguien nuevo colgado del brazo. No entiende cómo
se las apaña, pero todo el mundo parece quedarse completa y absolutamente
enamorado de ella. A veces se pregunta por qué a él nunca le ha sucedido,
pero luego pasa tiempo con ella y lo entiende: es su mejor amiga. Es su
hermana. Es su ancla, de alguna manera. Y, aunque ella nunca lo haya
confesado, piensa exactamente igual que él.
Un poco más allá de su casa de invitados, al otro lado de la calle
principal, un hombre limpia su coche. Lamenta que su hijo ya no se
encargue de ello, porque lo cierto es que no le gusta demasiado. Echa de
menos aquella moto roja que tuvo tantos años atrás y que le recordaba al
pelo de su esposa. Aunque, pensándolo bien, sus dos hijos pelirrojos ejercen
un papel aún mejor. Todavía recuerda la cara de horror de su esposa cuando
vio que habían salido a ella, y cómo se puso a comprar crema solar como si
tuviera que durarle la vida entera. Sonríe con diversión. Puede verla en el salón, frente a su máquina de escribir. Y puede ver también a su hija
estirando para ir a clase de danza un rato más tarde. También le gustaría ver
a su hijo, pero se alegra de que esté estudiando. Tras unos segundos, vuelve
a centrarse en el coche y en que no quede una sola mancha.
Y entre la casa de invitados y el hogar de los pelirrojos hay otro edificio.
Otra casa principal, solo que mucho menos tranquila que las dos anteriores.
El hijo menor está sentado ante su tablet pasando un vídeo tras otro para ver
qué rutina de yoga puede hacer hoy. Pone una mueca al no encontrar
ninguna acorde con su estilo. Este mismo verano irá por fin a un
campamento enfocado en la meditación. Nadie le tomaba en serio cuando
dijo que ahorraría para apuntarse, pero tras varios años haciendo recados
por el vecindario, puede permitírselo. Tiene suerte de que sus padres hayan
decidido pagárselo de todos modos. No está muy acostumbrado a ser
expresivo, así que el abrazo que les dio aún lo avergüenza un poquito. Lo
que no les va a contar, sin embargo, es que su otra actividad favorita para
canalizar la energía negativa es ir a gritar al estudio de su tío. Ni que casi
todos los coros de las canciones del tío son suyos. No puede esperar a tener
dieciocho años y pedirle que lo deje ir con él, justo como hizo su hermano
mayor.
Piensa entonces en su hermano, que se marchó hace un tiempo. Se
pregunta si estará bien, aunque en realidad conoce la respuesta porque les
manda mensajes y llama casi todos los días. No fue consciente de lo mucho
que lo necesitaba hasta que se marchó, y sospecha que así mismo pensó su
hermana —también mayor—, a la que encontró varias veces contemplando
la habitación vacía en silencio. Sabe que todos lo echan de menos, pero que
a la vez entienden que necesita recorrer su propio camino.
Su padre entra en ese momento. Después de varios años de escritura
compulsiva, por fin ha dado con el guion de su última película. Es algo que
lleva rondando su mente desde hace mucho tiempo; quiere retirarse con la
cabeza bien alta y vivir el resto de sus días con la familia. No quiere
alejarse de ellos como hizo su padre en su momento. Además, tiene la
esperanza de que alguno de ellos le dé algún nieto —aunque espera que
falte un poco, porque son demasiado jóvenes— al que dedicar todo el
tiempo libre y sus fuerzas. Muy contento, entra en el despacho de la planta
baja. Ya se ha acostumbrado al olor a pintura. Y también a verle la cara
desde distintos ángulos, colores y formas. Su esposa está sentada ante un lienzo a medio pintar; son sus hijos. Le cuenta que el rosa y el azul del
fondo fueron producto tanto suyo como de la hija. Muy ilusionado, él le
enseña el guion y le habla de todas aquellas cosas que le apetece hacer. Ella
escucha con una sonrisa. Es lo que más le gusta de ella, que siempre sabe
cómo hacerte sentir querido y escuchado. Con ella, nunca ha sentido que
sus propias ideas sean demasiado locas o inverosímiles. Con ella, siente que
podría escribir el mejor guion de la historia.
Ella disfruta del entusiasmo de su marido y, en el fondo, se alegra de que
por fin esté escribiendo la última película. Sabe cómo es, y es consciente
del nivel de exigencia que se impone a sí mismo. Cree que le vendrá bien
un descanso; de hecho, ha pensado en hacer uno ella también. Le gusta
pintar, pero no viajar constantemente por trabajo. Se pregunta si, cuando su
hijo pequeño se marche de casa, les apetecerá ir de viaje a algún lugar
lejano y volver a perderse como cuando eran jóvenes. Le gustaría. Le
gustaría sentirse otra vez como se sintió aquel primer día en la residencia. Y
cuando su marido termina de contarle el guion, sabe que él aceptará sin
dudarlo, tal y como ha hecho siempre.
Más allá de todos ellos, en otra ciudad, país y continente, un chico
contempla el vacío ante él. Sus nuevos amigos le han asegurado que no
pasa nada, que el arnés es seguro y no tiene por qué asustarse. «Resulta
muy fácil decirlo sin estar al borde del precipicio», piensa. Aun así, salta.
La caída es brutal y se queda sin aire en los pulmones, pero mientras va
rebotando, no puede dejar de reírse. Una vez de nuevo en la cima, se
apresura a abrazar a sus amigos y a convencerlos de que también lo hagan.
Y eso hacen, claro. Mientras los observa, piensa que debería consultar la
hora. No quiere que se le pase el momento de llamar a su familia y verlos
durante un rato. Puede que se haya ido, pero eso no significa que ya no los
necesite.
Hay alguien que piensa en él. Alguien que, pese al tiempo, ha cumplido
con su promesa silenciosa de no olvidarlo. Sus hermanos han ido
marchándose de casa uno tras otro, pero la hermana pequeña y su novia
siempre siguen ahí. Y, aunque no le guste reconocer que se equivoca, debe
admitir que hizo bien en quedarse con ellas. Las quiere más que a nadie. Y,
aunque piensa en el chico de las camisas lisas y los gestos de
desaprobación, sabe que algunas relaciones solo funcionan cuando están
suspendidas sobre un gran «¿Y sí…?». Sonríe al pensarlo. Lo que pudo ser y no fue. Lo que nunca será pero, a la vez, nunca dejará de ser.
Un chico de cabello pelirrojo, ahora encerrado en un viejo gimnasio,
desearía disponer del tiempo suficiente como para pensar en esas cosas. Lo
cierto es que no lo tiene. Los niños y las niñas corren delante de él,
entrenando para el partido que jugarán el fin de semana. Le gusta
compaginar los estudios de docente con ser entrenador. Le gusta que las
personas de su ciudad tengan la oportunidad de entrenar con alguien que se
interese por ellos. Le gusta que alguien se tome totalmente en serio su
sueño de ser jugadores profesionales.
De hecho, conoce a una chica que lo logró. Una chica con la que habla
cada día, sin excepción. Ella cursa los últimos meses de universidad y con
su correspondiente ataque de nervios diario. Le gusta contar con su
pelirrojo favorito para desahogarse, porque a veces la situación la supera.
Han tenido algunas crisis a lo largo de los años, claro. Es imposible que
todo sea bonito. Recuerda especialmente duro el inicio de la relación,
cuando se dieron cuenta de que ambos buscaban cosas distintas. Todo
cambió cuando él propuso mantener una relación abierta. Ella lo pensó y lo
consultó con su madre, que soltó una carcajada y le aseguró que solo
funcionaría con la persona adecuada. Debió de elegir bien, porque no
habían vuelto a tener un solo problema. Como mucho, se burlaban el uno
del otro, y eso llevaba a algún roce, pero lo solucionaban con tanta rapidez
que apenas lo contaban. Además, al finalizar un día de entrenamiento
intensivo, ella casi agradecía ese tipo de distracción.
Y, aunque todos llevan vidas muy distintas y separadas las unas de las
otras, siempre hay fechas en las que deciden reunirse. Una de ellas —y
quizá la más importante— es un día muy especial de febrero; la ciudad
entera se dirige a la playa, escribe un deseo en un trozo de papel y lo mete
en un farolillo para echarlo a volar. Poca gente cree que vaya a cumplirse;
aun así, lo intentan. Después de todo, ¿qué sería de la vida sin un poco de
ilusión?
—¿Cuánto falta para lanzarlas? —pregunta Mike en una de las mesas de
madera. Lleva un rato peleándose con su lamparita porque dice que no va a
volar.
Sue, al otro lado de la mesa, lo mira con impaciencia e intenta quitársela.
Él la retira justo a tiempo. Will y Naya se encuentran a su lado, montando
sus propios farolillos.