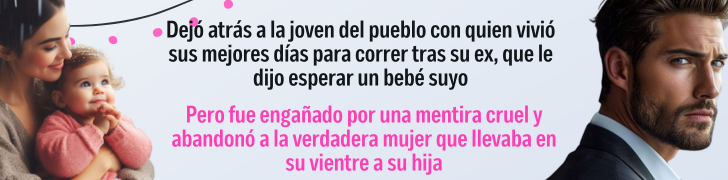Las (no Tan Heroicas) Aventuras de Hans
Capítulo 13: El Peso de la Sospecha
El paisaje empezaba a cambiar. Atrás quedaban los caminos olvidados, la humedad de los bosques y esa soledad densa que parecía hablar en susurros. Ahora, pequeñas casas asomaban entre las colinas, alguna carroza se deslizaba en la distancia, y el sonido de voces humanas flotaba entre los árboles como prueba de que el mundo seguía girando.
Hans caminaba jadeando. El saco sobre su hombro ya no era solo pesado: parecía tener intenciones propias, como si cada paso fuera una venganza personal.
—¿Esto... pesa igual que el tuyo? —preguntó, entre resoplidos.
Lysandra no respondió. Mantenía su paso firme y su compostura intacta, como si caminar fuera un acto ceremonial.
—No es por quejarme —añadió Hans—. Bueno, en realidad sí. Me estoy quejando. Pero este saco parece tener alma. Y no es una buena persona.
Ella se detuvo un instante, giró apenas el rostro y, con tono seco, sentenció:
—Eres muy quejica, Hans. Si lo llego a saber, no te traigo.
Hans se preparaba para replicar con algún comentario brillante —o al menos molesto—, cuando notó que ella se había detenido por completo. Su expresión se tensó. Algo había escuchado.
Y entonces, sin más, se desvaneció. Tal cual. Como una sombra al anochecer.
—¿Lysandra? —susurró Hans, con una mezcla de alarma y resignación.
No tuvo respuesta.
Lo que sí tuvo fue una voz familiar, sardónica, cargada de sonrisas que nunca significaban nada bueno.
—¡Nuestro jinete campeón! Mira qué porte... ¿Te duele la espalda o es de cargar oro robado?
Hans se giró lentamente. Dorian se acercaba con su habitual sonrisa afilada, Viktor a su lado, cojeando con teatralidad, y detrás de ellos, cinco hombres más con aspecto de querer resolver viejos asuntos a base de nudillos.
—Oh… vaya —murmuró Hans, tragando saliva—. Qué reencuentro tan civilizado.
—Civilizado será si colaboras —dijo Viktor, cruzando los brazos—. Desapareciste justo la noche en que el oro también desapareció. Y ahora apareces aquí, con un par de sacos sospechosos.
—Solo tuve una noche de infortunios —respondió Hans, fingiendo una sonrisa que solo él sabía que era de pánico.
Uno de los matones se acercó demasiado. No lo tocó, pero la intención era clara.
—¿Y qué llevas ahí, campeón? ¿Un trofeo envuelto en mentiras?
Hans levantó ambas manos, en gesto de paz.
—Solo equipo. Nada valioso. Nada interesante.
—Entonces no te importará abrirlo —insistió Viktor.
Con una mueca de resignación, Hans aflojó la correa del saco. El peso descendió como si también se rindiera. Cayó al suelo con un golpe sordo.
Y entonces, desde su interior, se oyó un "woi".
Una voz pequeña, molesta. Como si alguien se quejara de haber sido despertado de una siesta gloriosa.
De la abertura emergieron primero unas piernas diminutas, calzadas con zapatos raídos. Luego unos pantalones verde oscuro. Y finalmente, una cabecita despeinada, con orejas puntiagudas y expresión de sueño interrumpido.
—¡Qué escándalo! ¿Tanto jaleo por una siesta?
Hans lo miró con una mezcla de confusión y agotamiento.
—¿Quién eres?
—Wimo —respondió la criatura, sacudiéndose el polvo—. Me colé en tu saco. Había monedas. Tengo... necesidades digestivas.
—¿Te comiste monedas?
—Algunas. No muchas. No soy ambicioso, solo hambriento.
Dorian se llevó una mano a la frente. Viktor murmuró una maldición.
—¿Este es tu botín? —dijo uno de los matones—. ¿Un duende tragamonedas?
Hans palideció. No sabía dónde meterse. La escena era tan absurda que hasta a él le parecía una mala comedia.
—Muy bien —dijo Dorian, resoplando—. Veamos qué hay en el otro saco. Porque esto ya no puede ir a peor.
Uno de los hombres se agachó, abrió el segundo saco.
Y entonces, el sonido: tintineo. Monedas. Oro.
El contenido cayó al suelo con un sonido que a Hans le pareció más grave que cualquier acusación. Las monedas doradas, el oro perdido de la carrera. El mismo oro que Hans nunca había visto. El mismo que Lysandra, ahora lo entendía, había guardado sin decir nada.
Hans se quedó inmóvil. Su rostro oscilaba entre la sorpresa, la decepción y la desesperación.
—Yo… no lo sabía —balbuceó.
—Claro —dijo Viktor, con una sonrisa torcida—. Por eso lo llevas contigo como si fueras su dueño.
Hans no sabía qué decir. ¿Decir que era suyo? Imposible. ¿Negarlo? Peor. Su única prueba de inocencia era un duende con dieta monetaria.
—Esto me supera —masculló Wimo, dando un paso atrás—. Aunque si repartimos… yo solo quiero las de cobre.
Hans se frotó la cara con ambas manos. Dorian, visiblemente harto, dio una palmada sobre el saco del oro.
—Nos lo quedamos —dijo—. Considera esto una parte de la deuda que tienes. Y sí, Hans. Ya ni siquiera sabes qué debes.
Hans no replicó. Ya no valía la pena. La situación era ridícula, pero su posición era peor.
—Y vosotros dos —dijo Viktor, señalándolos—, venís con nosotros. Puede que aún sirváis para algo. Aunque sea como equipaje adicional.
Hans tragó saliva. No era parte de su plan, pero sabía que si jugaba bien sus cartas —y con un poco de su inconfundible torpeza estratégica—, quizá podría girar la situación a su favor.
—Genial… —murmuró, resignado.
—¿A dónde vamos? —preguntó Wimo, caminando a su lado con sus pasitos cortos.
—A saldar mi deuda con estos señores —dijo Hans, con ese tono de resignación que ya casi parecía natural en él.
—¿Eso incluye venderme? —preguntó el duende, frunciendo el ceño.
—Si no te comes las monedas, sí.
Wimo bufó y se cruzó de brazos, ofendido.
—Y la chica de la capa… ¿no viene? —añadió, olfateando el aire como si pudiera rastrear secretos.
Hans se tensó, apenas un instante. Su voz fue baja, calculada.
—No hables de eso.
Dorian, que caminaba unos pasos por delante, se giró al oír algo.
—¿Qué chica?
—Cosas de duende —intervino Hans rápidamente—. Confunde las sombras con gente. Le pasa mucho.
Editado: 01.05.2025