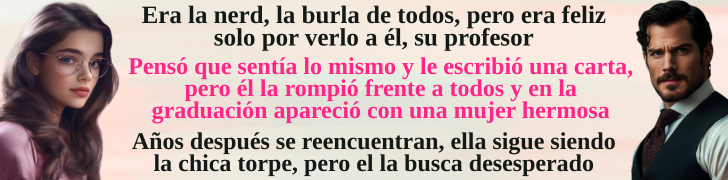Las princesas de Gremland
Capítulo 16
—¡Es mi culpa! ¡Todo es mi culpa! —se lamentaba Taiel desesperado caminando de un lado a otro.
—Yo... puedo hablar con él.
—No —dijo deteniéndose a mirarme. Luego se acercó—. Quien debe hablar con él soy yo. No quisiera arruinar nuestra amistad. Draksael es mi mejor amigo. Es importante para mí como lo eres tú —acarició mi mejilla—. Debo alcanzarlo —juntó mis manos y las besó—. Prometo que hablaré con él.
Taiel se alejó corriendo por el mismo camino por donde había desaparecido mi hermano. Tan sólo esperaba que llegaran a un entendimiento y que esto que había ocurrido no produjera una separación entre ambos. Estoy segura de que no podría soportarlo ni convivir con la idea de que una rivalidad creciera entre ellos por mi culpa.
Alejé esos pensamientos tan abrumadores de mi mente mientras regresaba a mi habitación. No tenía sentido quedarme sola en el jardín, además de que no sería oportuno que mi padre me encontrara ahí después de que sentenciara mi castigo.
Anduve silenciosa por los pasillos y, una vez que estuve dentro, renegué de mi suerte. ¿Cómo podía estar castigada ahora? Todo porque me comporté mal con Aëgel. Ese joven me caía pésimo y su aire de superioridad no hacía otra cosa más que irritarme. Suspiré con frustración dejándome caer en la silla frente al tocador.
Frente al espejo observé detenidamente la estrella cincelada en la medalla colgando de mi cuello. Sin dudas era un hermoso detalle por parte de Taiel. Suspiré y recordé nuestro primer beso. Mis dedos descendieron de tocar mis labios para acariciar la fina medalla. La retiré por encima de mi cabeza con cuidado para dejarla sobre la mesita del tocador. La admiraba con profundo cariño, pero sabía que llevarla puesta todo el tiempo podría levantar sospechas y demasiados interrogantes.
Fueron varias emociones intensas las que experimenté en un solo día. Recostada en mi cama me obligué a pensar en los sucesos tan asombrosos que me ocurrieron. No sólo di mi primer beso, sino que también me manifesté en contra de mi propio padre y, lo mejor, era que no me arrepentía de nada. Mi padre no era el rey benévolo que se proclamaba ser y, si no fuera por esa plebeya, aun seguiría creyendo que lo era. Cuando intentaba recordar su nombre, caí en un profundo sueño.
A la mañana siguiente, para la hora del desayuno, bajé al comedor. Caminé con cierta indecisión rodeando la mesa y me senté. Estaba sola y me preparaba mentalmente para las acusaciones de mi padre. ¿Qué sucedería si negara los hechos, o peor aún, si los confesara abiertamente?
Me sobresalté cuando oí los pasos de mis padres y los vi acercándose para compartir el desayuno. Mi corazón latía desaforado en mi pecho y temí que cualquier gesto pudiera delatarme. Por lo tanto, me concentré en el desayuno que trajeron los criados y preferí evitar la mirada de ambos, sobre todo, la de mi padre. Agaché la mirada y arrugué una servilleta de tela suponiendo que ya lo sabría todo debido a que Draksael no estaba presente. Estaba segura de que entre ellos no habría secretos. Sin embargo, mi padre no me dirigía la palabra como le era habitual y seguía en su animada plática con mi madre. ¿Podría ser que Draksael no se lo haya contado?
Me atreví a dirigir la vista hacia sus ojos y conseguí una fría mirada de su parte.
—¿Por qué me miras tanto? Sigues castigada, jovencita —me recordó entrecerrando los ojos—. Que no se te olvide. Ofendiste al joven Aëgel.
Miré a mi madre quien continuó concentrada en su desayuno. Me dolía profundamente cada vez que ella me ignoraba. Sabía que la había decepcionado con mi comportamiento tan impropio para una señorita.
Terminé el resto del desayuno en alerta por si algo podía pasar a último momento como, por ejemplo, que mi padre estallara en gritos y se arrancara la barba con furia, pero exhalé un suspiro de alivio cuando nada de eso ocurrió. Pedí permiso para retirarme ya que tal parecía que mi hermano no había confesado nada de lo que había visto.
Subí las escaleras y, justo cuando iba de camino a mi habitación, un brazo me interceptó. Ahogué un grito cuando supe de quién se trataba.
—¡Draksael, qué susto me has dado! —exclamé con la mano en el pecho.
—He pensado en lo que vi... y en ustedes —comenzó diciendo.
—Yo...
—Tranquila, no le diré nada a nadie.
—¿Lo aceptas? —le pregunté sonriendo.
—No niego que me pareció raro al principio, pero sí. Lo acepto.
—Gracias, gracias —le abracé.
—Ahora, vamos —dijo separándose.
—¿Qué? ¿Adonde? No puedo salir. Estoy castigada.
—¿Eso fue alguna vez un impedimento para ti? —cuestionó con una mirada traviesa.
—Claro que no —respondí y ambos reímos.
Draksael intervino en cada rincón del castillo, ya sea espiando o apartando a los criados para que no me vieran, y así fue como conseguí escapar. Una vez fuera del castillo, corrí en una gran carrera contra mi hermano por las calles. Esto levantó muchas miradas curiosas de los elfos que nos veían pasar mientras que algunos sonreían producto de las ya conocidas travesuras nuestras de antaño.
Ambos llegamos agitados hasta el río Sula. Mientras se normalizaba mi respiración, recorrí a paso lento el camino hasta llegar a la cascada. Mis pies descalzos se mojaban con el agua cristalina de la orilla y sentía la suave brisa del viento en mi cara. Cuando llegamos con mi hermano hasta nuestro destino, contemplé con fascinación la preciosura del paisaje. En ese rincón secreto, nos esperaba Taiel. No pude evitar sonreír al verlo. Ellos al encontrarse se saludaron chocando sus puños y Draksael lo guió para que saltaran desde lo alto de la cascada.
Me limité a sentarme sobre unas rocas y a verlos saltar ya que no me atrevía a regresar al castillo con la ropa empapada. En ese momento, Taiel se despojó de su camisa al igual que mi hermano. Ya le había visto sin ella muchas otras veces, pero no entendía por qué ahora todo era particularmente distinto. Su cuerpo estaba más definido y sus hombros más amplios.