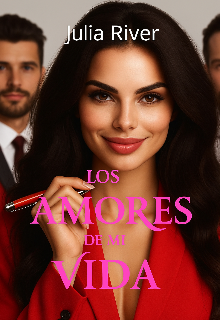Los amores de mi vida
Capítulo 2 Mi primer amor
Nací en una hermosa mañana del 31 de marzo de 1984 (me gusta decirlo así porque mi madre siempre me recuerda que fue el peor día de su vida, ya que sufrió muchísimo) Yo, dándole problemas desde que nací.
Crecí en una pequeña y pintoresca ciudad del interior. Soy la mayor de tres hermanos, con quienes me llevo varios años de diferencia: Santi y Facundo, que son mellizos. Mi santísima madre me tuvo a los 19 años —sí, fui un desliz pasional de su juventud— y después de ese episodio, su vida cambió drásticamente. Se casó con mi señor padre, Fabián Barker, quien era ocho años mayor (bastante pillo mi viejo), y se convirtió en una ferviente creyente que no se perdía misa los domingos. Vaya una a saber qué la llevó a semejante transformación.
Apenas tomé conciencia de mi existencia, me metieron en un colegio de monjas, a 40 km de casa. Iba y venía cada quince días. A los seis años, padecí la lejanía como nadie. Lloré, pataleé, le hice mil caras a mi viejo (el tipo más bueno del mundo), pero nada. En mi casa se hacía lo que mi madre decía. Democracia no existía.
Y ahí quedé, con las monjas enseñándome lo que era la culpa y la castidad.
A mí, que ya desde el inicio mostraba ser una niña curiosa, enamorada de Luis Miguel, y que, cuando iba a visitar a mi tía Andrea (la buena onda de la familia), me vestía con su ropa y usaba sus maquillajes. Ella estaba en plena etapa Madonna, imagínense lo que era eso.
Me hacía escuchar rock y saltábamos en la cama, gritando canciones como “Like a Prayer” (sí, y yo iba a un colegio religioso, ja) o temas de Soda como “Persiana americana”. Más adelante me haría fan de otro grupo, pero esa historia la guardo para después, porque es buenísima y les va a gustar. Se los prometo, y yo siempre cumplo.
Pero bueno, ustedes están acá para leer sobre mis amores, así que les voy a presentar al primero:
Diego Migliore, mi vecinito. Llegó un caluroso verano de 1992 con su mamá y su hermanita. Pese a las protestas de la jefa suprema (mi madre), nos hicimos amigos de inmediato. Él tenía diez años y yo estaba por cumplir ocho.
Distaba mucho de ser la nena dócil, dulce y femenina que mis padres esperaban tener. En las tardes nos escapábamos a un campo cercano con las bicis, trepábamos árboles, cazábamos ranitas, o nos revolcábamos en el pasto como luchadores de sumo. A veces jugábamos con la Nintendo que tenía Diego. Yo odiaba perder, así que más de una vez me iba a mi casa furiosa porque el muy maldito no me dejaba ganar.
Perdí la cuenta de las veces que me fue a buscar para que volviera a jugar con él. Pobre santo, nunca entendí cómo me soportaba como amiga. Tengo un carácter que ni el mismo Satán aguantaría.
Lo extrañaba más a él que a mis hermanos cuando estaba en el colegio. Teníamos una conexión especial. Hablábamos un montón, compartíamos gustos. Con solo mirarnos, nos entendíamos a la perfección. Éramos como el pan y la mantequilla, diría Forrest.
Con el tiempo, esa amistad creció y nos unimos más. Aunque mi madre lo conocía, siempre lo miraba con desconfianza y fruncía el ceño cuando venía a buscarme.
—¿Otra vez este acá? —decía, manos en la cintura (su pose preferida)—. ¿No tiene casa este chico?
Mi vieja era una maestra en el arte de la censura pasivo-agresiva.
A los 13 años, acercándome a los 14, mi cuerpo empezó a cambiar, y no solo físicamente. ¿Sentimentales? ¿Hormonales? Vaya Dios a saber. Pero por primera vez, tuve complejo de algo.
Ese verano de 1998 vino a visitarme Paola, una prima lejana que parecía sacada de una revista: rubia, alta, siempre bien peinada y coqueta (nada que ver conmigo). Yo no sé por qué me empecinaba en andar como una vagabunda, pero así era. Usaba ropa ancha, descolorida y mi frondosa cabellera oscura parecía un plumero digno de exhibición. Siempre despeinada. Siempre en guerra con un cepillo.
Y esta fulana, que tenía un año más que yo, se atrevió a ponerle los ojos a mi mejor amigo, mi alma gemela, mi cómplice. Mi todo, como diría Benedetti.
No les puedo explicar lo que era Diego con 15 años: el chico más hermoso del barrio, alto, esbelto, rubio, unos ojos verdeazulados y una piel bronceada que contrastaba perfecto. Y esa carita… ¡tallada por los mismos dioses del Olimpo!
Todas lo veían menos yo. Porque él era mío. O eso creía. Siempre estaba cuando lo necesitaba, y cuando no, también. Aunque ya estaba en secundaria en la ciudad, no me perdía pisada. Cada vez que bajaba del transporte escolar, él me esperaba. En verano, estábamos juntos todo el tiempo.
Nunca me había enojado tanto como ese día. El día que llegó mi prima. Esa pendeja desvergonzada.
Tendrían que haberle visto la cara a esa pérdida descarada cuando vio a Diego, que vino a buscarme para ir a la pileta. Enseguida se le fue encima, haciéndose la coqueta y hablándole con voz melosa.
¡Zorra perdida!, eso era.
—Hola... soy Paola, la prima de Selena —le dijo, dándole un beso en el cachete, toda divina—. ¿Y vos, quién sos?
Él se la quedó mirando dos segundos.
Para mí, eso fue suficiente.
—Soy Diego, el amigo de ella —me señaló.
Yo lo miré, incrédula y furiosa.
¿Cómo me iba a señalar así?
Ese día conocí lo que era el instinto asesino. ¡Qué ganas de barrer el piso con los pelos de esa tanga floja que tenía!
La odié en ese instante.
¿Y él? Bueno, ni hablar.
Ah, pero eso no iba a quedar así. Esa Barbie mal ensamblada me iba a escuchar.
Y él también.
Él más que la otra.
#6853 en Novela romántica
#1661 en Chick lit
lenguaje adulto y soez, lenguaje vulgar y mucho humor, violencia amor dolor tristeza y vida
Editado: 18.08.2025