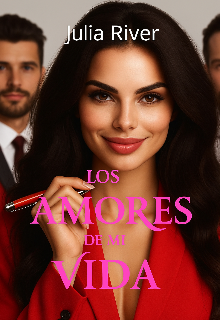Los amores de mi vida
Capítulo 10 Celos
Las vacaciones de verano de 1999, sin dudas, fueron placenteras… aunque también turbulentas, pero eso ya no es novedad. Si no hubiera caos en mi vida, no sería yo.
Ese verano pegaba fuerte el calor, y como recién ese año logré convencer a mi vieja de que nos mandara a construir una pileta en casa y aun no la habían terminado. Así que íbamos con Laurita y su prima Silvina —que era un par de años más grande— a la piscina de un club de la ciudad. Mi vieja nos había apodado “Las mosqueteras” porque siempre andábamos juntas, cómplices de cualquier locura.
Cada vez que salíamos, ella me soltaba el mismo sermón:
—Ojo, ustedes, más vale que se porten bien.
—Sí, má, quedate tranquila, solo vamos a organizar una orgía —le tiraba yo, con mi mejor sonrisa pícaramente desafiante.
Claro, a quien menos le gustaba que fuera sola a la pileta era a mi amoroso novio, celoso de manual. Entre semana no podía acompañarnos porque ayudaba a su mamá en el mercadito del barrio, que estaba cerca de casa y hasta que yo no volvía, andaba con cara de traste.
—Por fin llegaste, Sele —se quejaba su mamá Mariana—. A ver si animás a tu novio, porque parece que nacieron juntos. Vos no estás y este anda arrastrando la jeta por el suelo. No sé qué le habrás hecho, pero así de idiota está todo el día.
A la generación Z y a las que le siguen, les diré: Los de la generación Y (y las anteriores) no necesitábamos bullying externo. En casa ya teníamos a nuestros padres encargándose del asunto. (los de mi edad se están riendo porque saben que es cierto.)
Volviendo a la historia, Mariana tenía razón. Apenas yo llegaba, Diego cambiaba de humor. Nunca entendí muy bien su actitud conmigo. Sí, ya sé que yo tenía mi historial con el rebelde sin causa, pero lo había elegido a él por encima de Martín. Eso tenía que significar algo, ¿no?
—Mañana voy con vos —me dijo—, así que andá avisándole a tus amigas que no pienso compartirte con nadie. Ya bastante tengo con que estés toda la semana con ellas.
—Uff, no seas pesado, Diego. ¿Ahora sentís celos de mis amigas también? —protesté—. ¿Acaso no salís con tus amigos? Y yo no te digo nada.
—Casi nunca salgo —dijo—, además es distinto. Ahí en la pileta te ven todos y me jode bastante. Las otras que hagan lo que quieran, pero vos sos mi novia.
Diego y su mentalidad de simio retrógrado… Yo no sé de dónde sacaba esos pensamientos. Ni mi papá era tan controlador. Siempre terminaba comparándolo con mi mamá, que decía cosas parecidas.
—Ya tengo claro que soy tu novia y que no miro a nadie más que a vos —decía para calmar la fiera, lográndolo a medias.
Diego podía ser un celoso empedernido, pero también era mi mejor amigo de toda la vida. Quizás por eso le aguantaba tantas cosas. ¿Cómo le decís a alguien que conocés desde siempre que deje de preocuparse? ¿O hacer problemas por nada? La verdad, me encantaba verlo sonreír cuando estaba conmigo, aunque su mal humor me sacara de quicio.
Sabía bien quién era el miedo de Diego: Martín Balbuena. Y con razón.
Pero Martín no aparecía por esos lugares. Primero, porque con la posición económica que tenía su familia, era obvio que tenían pileta en casa; segundo, me había enterado por mi papá que se habían ido a Brasil de vacaciones. Pero, aunque Diego lo supiera, Martín seguía siendo una sombra entre nosotros.
¡Que condena con ese pibe!
A mí no ver a Martín me tranquilizaba, porque después de ese beso “a media estación” —como me gustaba llamarlo, porque fue un beso a medio camino entre lo forzado y lo desprevenido— yo había quedado bastante confundida. Cada tanto pensaba en él, y si se quedaba fuera de la ciudad hasta la universidad, mucho mejor.
Pero con ese ser hijo de Belcebú de la sensualidad, nunca podés dar nada por sentado. Un viernes a principios de febrero, como si nada, estábamos las tres tiradas de espaldas, cual ballenas encalladas, tomando sol, cuando apareció para hacernos sombra con esa figura que era una desgracia para mis ojos.
—Hola, chicas —dijo con esa voz encantadora y a mí se me erizaron hasta los pelos que no sabía que tenía—. ¿Cómo están?
Fue escucharlo y recordar ese beso furtivo que me seguía como Freddy Krueger en mis pesadillas.
Laurita y Silvina se dieron vuelta sonriendo a más no poder —unas amigas de puta madre—. Yo dudaba si saludarlo, porque estaba Daniel, el mejor amigo de Diego, en el lugar.
—¿Qué pasa, Sele? ¿Te comieron la lengua los ratones? —no podía ser tan seductor, lo odiaba en ese momento—. ¿No me vas a saludar?
Me di vuelta y lo miré de soslayo.
—¿Cómo estás? —fue todo lo que dije.
Ah, pero él me tenía una gran sorpresa, contrarrestó mi comportamiento de estrella, con un golpe en la nuca a mi ego:
—Mi amor —escuché una voz femenina—. Ya compré el jugo, ¿vamos? Los chicos están por allá.
Ay, denme el premio a la boluda del año.
Pero ¿Quién carajos te crees que sos Selena Barker? ¿Creías que alguien como Martín iba a estar esperándote a que decidieras? Sos una flor de imbécil, sí. Eso pensé mientras perdía el color de la cara.
—Bueno, chicas, las dejo —dijo el encantador de gatas en celo—. Un placer verlas.
Yo seguía de espaldas y lo perseguí con la mirada mientras le agarraba la cintura a esa rubia tonta de Bárbara Sánchez, una compañera del colegio.
Y ahí, ¿saben qué? Sentí algo muy parecido a los celos. ¡Pero será de Dios! Ni yo me entendía.
Y así, sin más, ese imbécil me cagó toda la tarde, porque no quería ni mirarlo. Pero ¿saben qué? Él sí me miraba. Y a falta de una informante, ahora tenía dos.
Lo peor o lo mejor vendría al día siguiente, cuando, como todos los sábados, yo me aparecía junto a mi guapo novio.
Una cucharada de su propia medicina. Eso estaba decidida a darle a Balbuena… pero… ¿por qué lo quería hacer?
#6853 en Novela romántica
#1661 en Chick lit
lenguaje adulto y soez, lenguaje vulgar y mucho humor, violencia amor dolor tristeza y vida
Editado: 18.08.2025