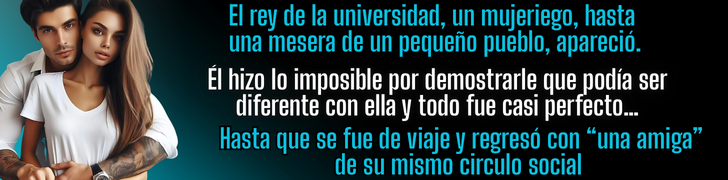"Los Belmont: Escándalos del Siglo 21"
Capítulo 2: "Después del Beso, la Tormenta"
"Dicen que un beso es solo un beso... pero en esta ciudad, uno robado puede costar un apellido.
La perfección de la familia Belmont se ha agrietado. Y por esas fisuras, los secretos no tardarán en escurrirse.
Con cariño venenoso,
Lady Manhattan."
El sol amaneció con una timidez inusual sobre la ciudad de Nueva York, como si incluso él supiera que algo imperdonable había ocurrido. La gala Belmont, diseñada para ser el regreso triunfal de la familia más observada del Upper East Side, había terminado en susurros, escándalo y filtraciones.
En la Torre Belmont, la mañana no comenzó con café ni flores frescas. Comenzó con silencio. Un silencio denso, premonitorio, como la calma antes de un huracán. En la cocina de mármol, ningún chef se atrevía a hablar más de lo necesario. Hasta los cubiertos parecían caer con cuidado, como si pudieran romper el aire.
Elena estaba sentada frente a una taza intacta de té blanco. Llevaba una bata de seda gris perla y el cabello recogido en un moño improvisado. No había dormido. No después de ver su rostro —y su beso— publicado para todo Manhattan.
La notificación de Lady Manhattan había sido un cuchillo en medio del pecho. No solo por la exposición, sino por lo que implicaba: alguien la seguía. Alguien quería verla caer. Y lo había logrado.
Verónica descendió las escaleras principales con la misma elegancia de siempre, pero sus ojos mostraban la tormenta. No gritó. No alzó la voz. Se sentó frente a Elena y la miró, en completo silencio, durante varios segundos.
—¿Te das cuenta de lo que hiciste? —fue todo lo que dijo, pero el peso fue devastador.
Elena tragó saliva. No iba a llorar. No frente a ella. No frente a nadie. Si había algo que había aprendido siendo una Belmont, era a endurecer el corazón incluso cuando latía destrozado.
—No fue un crimen, madre. Fue un beso.
—No fue un beso. Fue una declaración de guerra —respondió Verónica, levantándose con lentitud—. Y los Belmont no pierden guerras.
En su suite, Alexander revisaba su agenda con expresión contenida. Tenía una reunión a las nueve con el equipo de relaciones públicas. No podía dejar que el drama afectara su imagen corporativa. Pero la presión ya era insostenible.
Desde que el escándalo estalló, había recibido más de cuarenta llamadas. Algunas de clientes. Otras de posibles inversionistas retirando su interés. Y una, en particular, de su ex, insinuando que el apellido ya no era tan brillante como antes.
Gabriel no bajó a desayunar. Se quedó en la cama, revisando cada rincón de internet. Aunque el beso de Elena acaparaba los titulares, ya circulaban rumores sobre su relación con Marcus. Fotos borrosas, capturas antiguas, incluso un supuesto video en un rooftop bar de Brooklyn.
Suspiró, exasperado. Amaba a Marcus. Pero estaba harto de fingir que su vida era un filtro de Instagram. Por primera vez en mucho tiempo, consideró la idea de desaparecer un tiempo.
Isabella, sentada en su habitación con las piernas cruzadas, leía en su tablet los comentarios en redes sociales. Algunos defendían a su hermana. Otros la llamaban hipócrita. Pero hubo uno que le congeló la sangre: “La familia Belmont se cae. Una por una.”
Miró hacia la puerta. Daniel le había escrito esa mañana, pidiéndole que se vieran. Dudaba. Amaba su cercanía, su manera de verla como persona y no como apellido. Pero si salía de ese edificio, sabría que la prensa la seguiría.
Nicolás había sido el único en no regresar a casa esa noche. Se quedó en el loft de un amigo en Williamsburg. Necesitaba respirar lejos del mármol, los relojes suizos y las conversaciones controladas.
Se asomó al balcón mientras fumaba un cigarrillo que apenas sabía consumir. La brisa le despeinaba el cabello mientras pensaba en la foto que todavía no había salido. Pero saldría. Lo sentía en los huesos.
En la oficina principal de Belmont Global, un ejército de abogados, publicistas y consultores trabajaban sin descanso. Las palabras “crisis control” retumbaban por todos los pasillos. El apellido Belmont era una marca. Y una marca podía desplomarse en horas.
El director de imagen de la empresa, un francés elegante llamado Jules, dejó caer su copa de espresso sobre un memo con letras rojas: “Escenario posible: cancelación de contratos.”
—Necesitamos una distracción —dijo Jules, mirando a Alexander—. Algo más grande que un escándalo. Algo que desvíe toda la atención.
—¿Como qué? —preguntó Alexander, cansado.
—¿Qué tal… una boda? —dijo Jules, levantando una ceja.
Alexander soltó una carcajada seca. No estaba de humor para propuestas absurdas, pero algo en la idea sonaba... útil.
Verónica, por su parte, tenía su propia estrategia. Ya había coordinado una entrevista exclusiva para esa noche. No con CNN como había querido, sino con la periodista más elegante —y venenosa— de Nueva York: Celeste Duvall.
Sabía que no podía controlar lo que ya se había filtrado. Pero sí podía redirigir la narrativa. Hablar de la filantropía de la familia. Recordar los logros. Suavizar la imagen de Elena, presentarla como una mujer moderna… no como una traidora de su clase.
Elena recibió la noticia con escepticismo. No quería sentarse frente a una cámara como si fuera una criminal. Pero Verónica fue clara:
—O controlas la historia o la historia te consume. Decide tú.
Mientras tanto, Gabriel tomó su teléfono y escribió un mensaje largo a Marcus. Le confesó que estaba harto. Que no quería esconderse. Que si se amaban, debían enfrentar lo que viniera juntos. Luego, respiró profundo y publicó en Instagram una foto de ambos. La tituló: “No más secretos.”
Isabella, contra todo pronóstico, salió del penthouse y se encontró con Daniel en una librería. Se abrazaron con ternura. Y en una esquina, una figura con gafas oscuras tomaba fotos discretas. Otra bomba estaba por explotar.