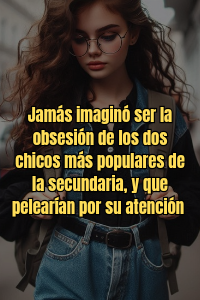"Los Belmont: Escándalos del Siglo 21"
Capítulo 3: “Herencias, Portadas y Secretos”
La familia Walker no veía televisión en horario estelar. No lo necesitaban. Ellos eran el horario estelar. Su poder se transmitía por generaciones, y con cada miembro nuevo, se reforzaba un código no escrito: la imagen lo era todo. Por eso, cuando vieron a Elena Belmont en vivo confesando su amor por Lucas, el heredero menor de los Walker, la sala quedó en completo silencio.
La madre de Lucas, Cecilia Walker, se levantó del sillón con la precisión de quien ha entrenado toda su vida para evitar escándalos. Caminó hacia el bar y se sirvió un whisky irlandés, aunque era apenas media tarde. Se giró lentamente hacia su esposo.
—Dime que no sabías nada.
Robert Walker, senador y patriarca, no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra mal dicha ahora tendría repercusiones internas. Se limitó a mirar el rostro en pantalla: Elena, con los labios firmes, los ojos brillantes, el vestido perfecto. Bella, sí. Pero indomable. Peligrosa.
Lucas no estaba en casa. Había salido esa misma mañana sin dar explicaciones. Lo último que dejó dicho fue: “No se preocupen. Ya lo enfrentaré todo”. Y no respondió llamadas desde entonces.
La llamada no tardó en llegar. Una reunión urgente con el equipo de campaña de Robert. Aunque no fuera año electoral, cualquier desliz familiar podía costarle influencia. El apellido Walker era más que un linaje; era una maquinaria que no toleraba improvisaciones.
Mientras tanto, Elena se encontraba en una sesión de fotos para la portada de Harper’s Society, la revista que la había criticado hace apenas dos semanas. Todo había cambiado desde su entrevista. Su sinceridad había derretido a los medios. Su rostro se convirtió en símbolo de autenticidad.
El estudio estaba lleno de luces, flores blancas, estilistas, fotógrafos y productores ansiosos. Cada flash parecía sellar una nueva etapa en su vida. Una más pública. Más admirada. Más cuestionada.
En la entrevista escrita que acompañaría la portada, Elena hablaba del amor, de los Belmont, de los errores, y de la libertad. “Ser una Belmont me enseñó a no rendirme. Pero amar a Lucas me enseñó a ser yo”, escribió.
Pero no todo era celebración. El mismo día que se viralizaban las imágenes de Elena con vestido rojo escarlata y mirada firme, comenzaba a circular un video. No de ella. De su hermano, Gabriel.
En el video, Gabriel estaba en una fiesta privada, en lo que parecía ser una azotea de SoHo, besando a Marcus frente a un grupo de amigos. Hasta ahí, todo podía parecer normal. Pero el problema no era el beso. Era quién grabó y cuándo: la noche anterior a una junta familiar clave en la que Gabriel había mentido diciendo estar enfermo.
La cuenta que publicó el video era anónima. Pero los comentarios estallaron en segundos. ¿Por qué mentir a su familia? ¿Quién más sabía? ¿Qué escondían los Belmont?
Gabriel se enteró en el peor momento posible: justo cuando salía de una entrevista radial donde había intentado hablar sobre inclusión, representación y visibilidad. Salió del estudio, revisó su celular y sintió cómo el suelo le temblaba bajo los pies.
Marcus fue el primero en llamarlo. Le pidió disculpas, aunque no tenía la culpa. Pero también le dijo una verdad incómoda: “Tú mismo dijiste que no querías esconderte. Tal vez esto sea una bendición disfrazada”.
No todos lo vieron así. Verónica Belmont estaba furiosa. Dos escándalos en menos de una semana. Uno con un Walker. Otro con una mentira. Su control de la narrativa se tambaleaba.
Elena intentó calmar a su madre. Pero no logró más que tensar aún más la situación. Verónica le lanzó una mirada que dolía más que mil gritos.
—¿Ves lo que has provocado? Esta familia se está desmoronando. Y todo comenzó con ese beso.
—No, mamá —respondió Elena, por primera vez sin miedo—. Todo comenzó mucho antes. Solo que ahora, por fin, el mundo está mirando.
En otra parte de la ciudad, Nicolás estaba en una reunión secreta con un editor de una revista digital de renombre. Le había llevado algo: su manuscrito, titulado “Yo no elegí ser un Belmont”. Allí contaba todo. Las presiones. Las apariencias. Las verdades que nunca se decían en voz alta.
El editor lo leyó con fascinación. No era solo un testimonio. Era una bomba literaria. Le propuso una publicación exclusiva, pero con una condición: debía firmarlo con su nombre. Nada de seudónimos. Si iba a hablar, debía hacerlo como un Belmont.
Nicolás dudó. No por miedo. Sino por respeto a sus hermanos. A pesar de todo, los amaba. Pero también sabía que su verdad podía ser la llave para salir del laberinto dorado en el que habían crecido.
Esa noche, Lucas apareció. No en la Torre Belmont. Sino en el apartamento de Elena. Nadie más supo que se veían. Se abrazaron sin palabras. Y luego él habló.
—Mi madre quiere que termine contigo. Mi padre dice que esta relación daña su carrera. Mi hermano mayor me llamó un traidor.
Elena lo miró fijamente.
—¿Y tú qué dices?
Lucas la besó, suave pero decidido.
—Digo que te elijo. Y estoy listo para todo.
La intimidad del momento no duró mucho. Apenas unas horas después, la prensa se enteró de que Lucas había sido visto entrando al edificio. La entrada fue discreta. La foto no tanto.
La imagen fue publicada en la portada digital de The Manhattan Times, con el titular: “El amor más caro de Nueva York”.
En el ala más silenciosa de la Torre Belmont, Verónica llamaba a su abogado personal. Necesitaba un nuevo plan. Algo radical. Algo que detuviera el colapso. ¿Una boda forzada? ¿Una campaña benéfica? ¿Un retiro espiritual para la familia?
Pero la llamada fue interrumpida por un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: “Si crees que ya lo has perdido todo, espera a mañana. Tengo algo más.”
Verónica sintió un escalofrío. Nadie amenazaba a una Belmont así… salvo que supiera demasiado.