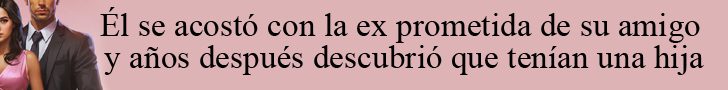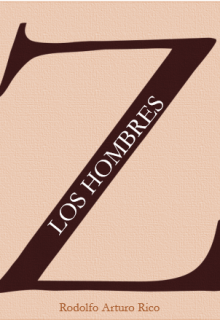Los Hombres Z
Devuélveme la vida
Un muerto ajeno, nada más eso, no lo reconocía por el muro gris de la lluvia. No había nada de lo qué asustarse. Llevó el niño a la casa que le señaló y siguió corriendo hasta el límite, donde la tierra seguía tomando su forma con el verde y se devolvió a trote suave. La lluvia aminoraba a poco, las nubes no se iban, el plomizo amarillo con un sol casi descubierto lo empañaba todo en la vista con vapores instantáneos del suelo. Todo parecía ya calmado, lleno de sangre y muertos, pero calmado, ya no había alarmas de gritos ni gente llorando, no lograba ver a nadie realmente, parecían desaparecidos.
La gente estaba siendo reunida en una plaza. A lo lejos vio la silueta de Lapé. Bien, estaba bien. Los demás estaban custodiando a un muchacho que lo tenían herido y amarrado.
Debía de ser el alzado que buscaban.
Los distinguió a cada uno, Lapé se ganó un regaño. Lo saludaron y recibieron con una toalla. Estaba Maquíver, Burro, Bimbo, Luke, Navajo, Sancho, Doedo, Tuso, Canon, Nacoro, Esnacoro, Diablo, Ángel, Jesús, Belcebú, Landro, Rorro, Pirro, Kaká y el imprudente de Lapé. Agarró los mejores hombres y se los trajo. Una insensatez a regla, cómo pudo distraerse en el fragor de la batalla y no reconocer a sus hombres, los mejores. Ya le parecía extraño no ver un muerto suyo.
Lo fulminó con una mirada.
Veía al muchacho amarrado y vendado. Se paró frente al rebelde con el caballo que aun goteaba agua justo como él.
Ordenó que le quitaran las vendas para verle los ojos y que le dieran un arma. Sus heridas solo eran superficiales. Se debería de ganar su vida en un duelo para ver si era tan hombre como pretendía serlo. Todo el mundo miraba en silencio. Deodo, Canon, Landro y Rorro iban en caballo haciendo guardia y apartando sanamente al público, los demás formaron un círculo con las armas desenfundadas.
—¿Cómo te llamas, muchacho?
—Antonio.
—Payaso es tu verdadero nombre.
Estaba molesto y a punto de perder la vida. A diferencia de los otros a quienes había enfrentado este tenía una mejor posición con los pies, pero su guardia era bastante deficiente.
Antonio lo vio todo. Iba a jugar con él, destrozarle el orgullo, que fuera el ejemplo perfecto para los niños y la gente de allí que era malo para la salud hacer algo así.
Bailaba sobre sus pies, de adelante hacia atrás; un paso, dos pasos; un paso, dos pasos; sin importar el ataque, sabía que no llegaría a tocarlo por su reacción, al final, él era el más fuerte.
El otro se estaba dejando cegar por la rabia, lanzando destellos del metal hacia los acercamientos burlones, intentando mantener la distancia. Se sabía y se notaba, solo era el depredador jugando con su comida, volviéndola vulnerable.
La espada no encontraba sitio, aunque fuera con rabia. El chico carecía de técnica, no sabía moverse más que con la mano estirada.
A los minutos, sus movimientos eran solo predecibles, no era un rival digno. Antonio le bloqueaba clarividentemente cada ataque. Se le reía y empujaba hacia los amigos al borde que lo devolvían al círculo de un empujón o una patada.
Intentó escapar un par de ocasiones siendo bloqueado por varios, cayendo al suelo otra vez.
Lo obligaba a levantarse y a sostener la espada. El muchacho lanzó una estocada imprudente que Antonio desvió sin dificultad y le voló la oreja.
Se cubría la oreja cercenada con la mano, mientras intentaba desviar, con la cara preocupada, los amagos de Antonio.
Se cansó, lo sabía, había dejado de tontear. Antonio se fue con paso seguro hacia él y no había momento para reaccionar. Un sablazo al aire y otro a la carne. El tendón del talón cortado lo hizo caer de rodillas y Antonio lo pateó para que cayera.
Vio a la gente a su alrededor y vio a Antonio parado enfrente, pisándole la espada.
Se acabó.
Lo agarraron entre todos y lo cayeron a palazos. Lo colgaron en el único árbol de la plaza, pataleando un rato hasta nada. Mandó a despachar a todos y cada uno se fue por su camino.
Antonio se fue sin que nadie supiera con la espada oculta como paraguas. Se veía inmaculado, sin mancha de sangre o tierra, solo mojado por la lluvia.
Se devolvía a la casona preocupado. Vio a un par de sospechosos que quiso ignorar saliendo de la barriada.
Eran unos de ellos, había aprendido a reconocerlos de entre el resto, unos ballesteros. Se esfumó sin volver a ver nada parecido hasta llegar casi corriendo a la casona.
Todo en orden. Bien.
Antonio no vio a ninguno de los muchachos y decidió cambiarse el traje. La lluvia no le haría nada y la casona le purificaría el cuerpo, así como el alma.
No hay muertos, solo los vivos.
Los muchachos que quedaron solo eran número, nada más que eso, no estaban muy distantes de ser algo distinto a quienes cayeron hoy.
Editado: 26.07.2024