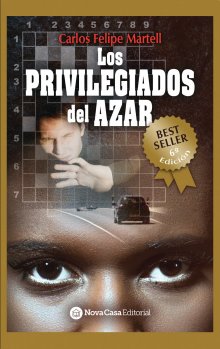Los privilegiados del azar
Capítulo 1 - Fenómenos Casuales
29 de febrero de 2000.
Montpellier. Francia.
Al arrancar su automóvil, Laure dejaba atrás una dura jornada laboral en el Centre Hospitalier Universitaire (CHU), donde trabajaba como enfermera titulada. Aunque su hora de salida habitual era a las nueve, la llegada en los últimos minutos de un par de accidentados le había hecho tomar la decisión voluntaria de quedarse un poco más para echar una mano a sus compañeros del turno de noche. Su dedicación era tan intensa que, extenuada, tenía la costumbre de regresar siempre a casa oyendo música en el radiocasete de su Citroen Saxo a un volumen más elevado de lo socialmente aceptable. Era su particular manera de descargar tensiones.
Mientras abandonaba la Avenue du Doyen Gaston empezó a sonar la canción L’oiseau et l’enfant, de Marie Myriam, que había ganado el prestigioso (por aquel entonces) Festival de la Canción de Eurovisión de 1977. El final de la canción coincidió exactamente con el instante en que paró el motor de su vehículo en el interior de su plaza de garaje.
—Esta casualidad solo puede ocurrir una vez cada cuatro años —murmuró mientras sonreía—; igual que este día.
Al entrar en casa, vio encendida la luz de la habitación de su compañera de piso. Eran alrededor de las diez de la noche.
—¡Bonsoir, Salka!
La enfermera se quitó el abrigo forrado que tanto la protegía en invierno; no es que hiciera mucho frío en la ciudad, pero Laure era una de esas personas con una sensación térmica que le generaba inestabilidad. Echó un rápido vistazo a la cocina pensando en prepararse una sencilla ensalada a base de tomates, escarola, pimiento, zanahoria y espinacas.
—¡Salka!
Con un movimiento enérgico, Laure lanzó (con el propio pie) su zueco izquierdo hacia la esquina del recibidor desde donde siempre tentaba una papelera, que hacía las veces de canasta. Era una costumbre pueril que adquirió cuando empezó a trabajar en el CHU. Al principio recogía los zapatos después del intento y los guardaba en una zapatera, pero, con el tiempo, había decidido que ambos zuecos durmieran en la propia papelera.
—¡Deux points! —El calzado izquierdo entró directamente por el aro—. ¡Salka!
El intento con el zueco derecho fue fallido. Tras “tocar tablero”, rebotó en el borde de la papelera y cayó al suelo.
—¡Salka!
Pero Salka no contestó. Empujada por un arrebato de incertidumbre y ahogo, Laure se acercó a la habitación. Al llegar a la puerta y observar el interior, tuvo la mayor sensación de congelación corporal de su vida. A pesar de su profesión, Laure no estaba preparada para aceptar la crueldad del azar cuando se ceba con los seres queridos.
—¡Salka! —logró susurrar.
La norteafricana, natural de Mauritania, una de los únicos veintinueve inmigrantes llegados en pateras a Canarias en 1995 desde Marruecos (de lo cual se enorgullecía), se había quitado la vida a la edad de veintinueve años. ¡Tres veces el número veintinueve! ¿Por qué demonios el calendario marcaba año bisiesto?
Si no hubiera existido el 29 de febrero de 2000, tal vez Salka estaría viva.
Un bote de somníferos vacío testificaba en silencio el paso del dolor al descanso eterno. La presión había podido con su debilitado sistema emocional. La visita de Mauro había rajado en canal las pocas esperanzas que le quedaban de redención.
¡El hijoputa de Mauro!
Editado: 16.04.2020