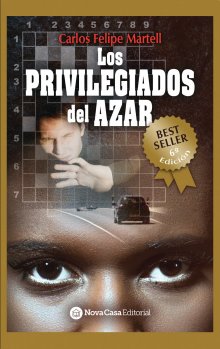Los privilegiados del azar
Capítulo 6 - Medidas de dispersión
Las medidas de dispersión determinan la mayor o menor representatividad de una medida de posición a base de cuantificar cuan dispersos (“alejados”) están los datos respecto a dicha medida de posición.
Durante las semanas siguientes, un cambio radical en sus parámetros emotivos modificó el carácter de Marlene. Parecía tener las hormonas totalmente descontroladas, a merced del capricho de los gemelos. Las técnicas de inseminación artificial, finalmente, habían dado sus frutos. Hacía más de un año que lo estaban intentando. Ahora, la llegada de dos bebés al mundo asustaba a sus futuros padres.
El comportamiento de Marlene era tan voluble que una mañana contagiaba a Isidro con una euforia desmedida y, por la tarde, la descompensaba con charcos de llanto. En sus momentos de bajón, mostraba tal sentimiento de culpa que solía sorprender a su marido. Le pedía perdón por no haber accedido muchos años antes, cuando él lo ansiaba, a las técnicas de fecundación. Hacía ya diez años que un especialista les había dejado claro que jamás podrían tener un hijo de forma totalmente natural. Hasta hacía poco, cuando Isidro intentaba tratar el tema, Marlene siempre había dado largas, buscando un aplazamiento ilimitado del problema. A sus treinta y ocho años tal vez no fuese el mejor momento para quedar embarazada, pero, en los tiempos actuales, los riesgos de un embarazo tardío son cada vez menores.
Una tarde, a finales de noviembre, Isidro estaba en su despacho preparando intensivamente algunas clases por adelantado que le permitiesen vivir de las rentas durante algunas semanas, con el fin de ocuparse más tiempo de Marlene. Sus compañeros Jorge y Gustavo lo habían invitado a tomar café, y él, por primera vez en mucho tiempo, había rechazado la oferta. Necesitaba unos antiguos apuntes de Series Temporales y, distraídamente, se puso a registrar en los archivadores que superpoblaban el armario del despacho. Casualmente se encontró con algo que no había visto desde hacía tiempo: su orla de licenciatura. Él no era de esas personas que enmarcan y cuelgan de una pared sus logros profesionales para exhibirlos (pública o privadamente) con afán de obtener reconocimiento, o de atraer clientela, o, simplemente, por orgullo. Sonriendo, extendió la orla sobre la mesa para recordar el pasado.
—¡Hola! —saludó Gustavo desde la puerta—. Nos hemos tomado la libertad de traerte tu café. Como no quisiste acompañarnos a la cafetería…
—¡Claro! ¿Me habéis puesto cianuro como venganza? ¿O es para demostrar que sois mucho más buenas personas que yo?
—bromeó Isidro.
—Por cierto, ¿dónde anda metido Alberto? —preguntó Gustavo—. He venido cuatro veces durante esta semana, buscándolo, porque había quedado con él para hacer un artículo que queríamos publicar.
—¡Qué olor! ¿Desde cuándo fumas? ¡Sabes que está prohibido! —se atrevió a decir Jorge.
—Yo no fumo. El olor penetra desde el despacho de Alberto.
Alberto era un compañero de Estadística de Isidro, cuyo despacho lindaba con el suyo. La pared que los separaba era tan porosa que dejaba filtrar el humo completo (con todos sus aditivos) del cigarrillo que Alberto llevaba cosido a la boca. Cuando fumaba cerraba la puerta por dentro creyendo que nadie lo descubriría.
—¿Esa es tu orla? —preguntó Jorge.
—Sí. Acabo de encontrarla de casualidad.
—¡Oye, Isidro! ¿Sabes que Jorge va a matricular a su hijo en ese nuevo colegio de franciscanos que han abierto en Puerto de la Cruz? —La pregunta que formulaba Gustavo pretendía iniciar una de sus habituales discusiones absurdas e inacabables con las que, cotidianamente, parecían disfrutar él y Jorge.
—¡Ya empezamos! ¡Solo faltaba que tuviera que pedirte opinión para decidir dónde matriculo a mi hijo! —se defendió Jorge.
—Pues no estaría mal que me permitieses opinar, igual que permites que un tipo con un collarín, llamado padre Ángel, decida por ti cómo debes vestir a tu hijo —siguió provocando Gustavo.
—Pues en eso consiste la uniformidad, en que todos los niños vistan igual para que no se noten las diferencias sociales y culturales entre ellos. Así se minimiza el clasismo —dijo Jorge.
—¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero si estás leyendo la realidad al revés! ¿Es que eres disléxico? ¡Mira que deformas las cosas! Precisamente el uniforme escolar lo que pretende es marcar una diferencia entre ese grupo de niños y el resto. ¡Y eso sí que es clasismo!
—¿Sabes qué te digo? Que los profesores de mi hijo son licenciados, no maestros. El profe de mates es un experto en mates.
—Vale, pero a la edad de tu hijo lo que necesitan es un educador con mucha pedagogía, no un experto en matemáticas.
Y en eso los maestros tienen las de ganar. Lo que no te discuto es el mérito logrado por los profesores de tu hijo para estar ahí.
Un cuñado, una amiga y una concubina del director.
—Pero ¿qué burradas dices? ¡El padre Ángel está comprometido con Dios y no tiene concubinas!
—¡Dejaos los dos de decir tonterías! —terció Isidro.
—Tienes razón —apuntó Jorge mientras inclinaba bruscamente la cabeza hacia abajo y se arrodillaba.
—¿Qué haces? ¿Una genuflexión por mis blasfemias? —siguió atacando Gustavo.
—¡Cállate ya! ¡Solo pretendo acercarme para ver de cerca la orla de Isidro!
Durante un par de minutos estuvieron mirando atentamente aquellos rostros perdidos en otra época, donde aparecía un Isidro que no había cambiado mucho desde entonces. También había otra cara conocida por los tres.
—Este es Mauro, ¿verdad? —observó Gustavo.
—Sí. Este es.
Un silencio incómodo se abrió paso en el despacho de Isidro. De nuevo los fantasmas del pasado engarrotaban su garganta. Era la misma sensación de opresión que, cuando estudiaba, le producía la espesa niebla que cubría las noches de copas en la ciudad de La Laguna. Jorge y Gustavo sabían lo mucho que significaba el recuerdo de Mauro para él. Por eso se despidieron y lo dejaron a solas con sus pensamientos.
Editado: 16.04.2020