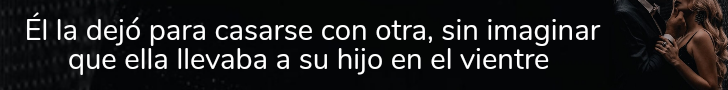Lÿraeth
Prólogo
En los días previos a la Primera Guerra Primordial, cuando aún las tierras de Lÿraeth respiraban en calma bajo la recién nacida luz de Thyrën, Nirya caminaba sola entre las vastas llanuras de Thyrïnys. Ella, la Guardiana del Equilibrio, no era una creadora como Thyrën, ni un destructor como Vaalok, sino el puente entre ambas fuerzas. Sus pasos, ligeros como el rocío al amanecer, marcaban el suelo fértil, y donde su sombra se extendía, florecían los primeros brotes de vida. Pero su corazón, aunque lleno de amor por el mundo en formación, estaba plagado de incertidumbre.
En el centro de las llanuras, donde los vientos se entrelazaban en un torbellino perpetuo, Nirya convocó un consejo. Allí, bajo el cielo teñido de matices dorados y púrpuras, alzó su voz.
—Hermanos, Thyrën, portador de la llama eterna, Vaalok, tejedor de los secretos del abismo, ¿acaso no os conmueve lo que hemos forjado juntos? Estas tierras, estos cielos... ¿no merecen paz?
Thyrën fue el primero en responder. Surgió del horizonte montado en su coloso de luz, un ser de facciones esculpidas en fuego puro. Cada paso de la criatura hacía vibrar la tierra, y su presencia llenaba el aire de calor. Sus ojos, dos orbes dorados, miraron a Nirya con intensidad.
—Hermana —dijo Thyrën, su voz como un trueno distante—, la paz es un ideal noble, pero no puede ser alcanzada mientras las sombras de Vaalok persistan. ¿Cómo puede florecer este mundo si el manto de la oscuridad lo envuelve?
Desde las sombras al oeste, como si la misma noche hubiera ganado forma, apareció Vaalok. Su figura alta y esbelta se deslizaba con una gracia inquietante, y sus ojos, pozos oscuros que reflejaban estrellas moribundas, se fijaron en Thyrën.
—¿Y cómo puede haber paz, hermano mío, cuando tu luz ciega todo a su paso?— replicó Vaalok, su voz un susurro helado que parecía resonar en todas direcciones. —Este mundo no es tuyo, ni mío, ni de Nirya. Es un lienzo en blanco, y yo sólo pinto las sombras necesarias para darle profundidad.
Las palabras se tornaron en argumentos, los argumentos en reproches, y finalmente, en furia desatada. Thyrën, incapaz de contener su ira, alzó su lanza ardiente, Aelïar, y la arrojó hacia Vaalok. La lanza rasgó el cielo, iluminándolo con un destello tan brillante que el día pareció nacer de nuevo. Pero antes de que la lanza pudiera alcanzarlo, Vaalok extendió su manto de sombras, envolviendo la luz y devolviéndola como una flecha de oscuridad que hirió el flanco del coloso de Thyrën.
El estallido sacudió las llanuras. Montañas surgieron como cicatrices, los ríos se desviaron de su curso, y los cielos se dividieron en torbellinos de fuego y sombra. Nirya, impotente, observaba cómo su sueño de equilibrio se desmoronaba.
Durante días y noches incontables, la batalla continuó. Thyrën y su ejército de celestiales, seres de pura luz, lucharon contra las Naktas de Vaalok, que devoraban la esencia misma de la existencia. Cada golpe era un canto de creación y destrucción, una sinfonía terrible que reverberaba en los confines de Lÿraeth.
Finalmente, cuando el mundo parecía al borde de su colapso, Nirya reunió lo que quedaba de su fuerza. Ascendió a la cima de una montaña recién formada, cuyos picos afilados parecían intentar rasgar el firmamento, y allí extendió sus brazos. Su voz, dulce y firme a la vez, resonó como un eco eterno:
—¡Basta! Si no podéis hallar paz, yo la impondré con mi propio ser.
Sus palabras hicieron que ambos titanes detuvieran su lucha, aunque sólo por un momento. En ese instante, Nirya dejó que su esencia se expandiera, envolviendo el mundo en un abrazo de energía pura. Su sacrificio dividió Lÿraeth en ciclos eternos de Día y Noche, forzando a Thyrën y Vaalok a retirarse a sus dominios. De su cuerpo nacieron los primeros vestigios de los elementos: el fuego que ardía en los volcanes, el agua que fluía en los océanos, el viento que barría las montañas, y la tierra que sostenía todo.
Cuando su luz se desvaneció, Nirya no dejó un cuerpo, sino una promesa: su energía impregnaría el mundo, dando forma a la vida y al poder que más tarde definiría a los clanes.
Cuando la calma regresó a las llanuras de Thyrïnys, estas ya no eran las mismas. Donde antes había campos dorados, ahora había valles y cañones; donde fluían ríos cristalinos, ahora corrían torrentes teñidos de rojo. Pero la paz, aunque frágil, se había asentado sobre Lÿraeth.
Thyrën, todavía furioso pero consciente del sacrificio de Nirya, regresó al Reino Celestial, jurando proteger la luz que ella había amado. Vaalok, por su parte, se desvaneció en las profundidades de las sombras, susurrando promesas de que el equilibrio nunca podría sostenerse.
Y así comenzó la primera era de Lÿraeth, una era en la que los ecos de la Primera Guerra Primordial todavía resonaban en el corazón del mundo. Era el preludio de lo que estaba por venir: el surgimiento de los clanes, los conflictos entre ellos, y la llegada de Mirna Asterion, la hija del sacrificio de Nirya y la esperanza del futuro.
Con el sacrificio de Nirya, las tierras de Lÿraeth comenzaron a transformarse. Cada rincón del mundo llevó la marca de su acto final. En el sur, los vastos océanos comenzaron a susurrar, cargados con su esencia serena. En el norte, los picos de las montañas resonaban con ecos de su voz, un murmullo de sabiduría para aquellos que supieran escucharlo. Pero fue en el centro de las llanuras, donde Nirya se había alzado por última vez, que surgió algo verdaderamente extraordinario: el Vástago de Nirya.
Editado: 23.01.2025