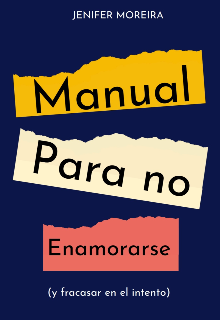Manual para no enamorarse (y fracasar en el intento)
Capitulo 2
> En mi defensa, yo no quería salir. Pero cuando tus amigas se ponen de acuerdo para arruinarte la vida “por tu propio bien”, solo puedes sentarte y esperar el desastre. Y vaya que llegó.
---
Las buenas amigas siempre están dispuestas a escucharte, apoyarte y ayudarte a salir de un bache.
Las mejores amigas, en cambio, te inscriben en una cita a ciegas con un perfecto desconocido, te compran un vestido que parece diseñado para estrangularte y te sueltan en un restaurante caro con las palabras mágicas:
—Promete que no lo arruinarás esta vez.
Y aquí estaba yo.
Sentada en una mesa para dos, con un vestido rojo que me hacía sentir como un pimiento relleno y unos tacones que juraban venganza contra mis tobillos.
Delante de mí: un vaso de agua, una vela ridículamente romántica, y un hueco enorme donde se suponía que debía estar “Daniel”.
Sí, se llamaba Daniel.
Y sí, Daniel estaba en mi lista de nombres prohibidos.
Pero según mi mejor amiga Carla, “no todos los Danieles son iguales”.
Pues sí lo son.
---
Diez minutos después, llegó.
Era más alto de lo que esperaba y más… ¿nervioso? Tenía las manos en los bolsillos y la corbata torcida, y me sonrió como si ya hubiera pedido perdón por adelantado.
—Hola —dijo.
—Hola —respondí, fingiendo entusiasmo.
—Tú debes ser Lucía.
—Tú debes ser Daniel.
Se sentó, pidió una copa de vino y me preguntó a qué me dedicaba.
Yo respondí con mi discurso ensayado de siempre: “Trabajo en Recursos Humanos, que suena más importante de lo que es, y no, no me dedico a despedir gente”.
Él rio. Bueno, no fue exactamente una risa; fue más como un resoplido incómodo.
Después habló de su trabajo en una agencia de publicidad y de cómo su jefe era un inútil (punto a favor) y de que vivía solo con su gato (otro punto a favor).
Las primeras impresiones no fueron tan terribles.
Pero los verdaderos problemas empezaron cuando trajeron la comida.
---
Primero, el camarero tropezó con una silla y derramó la mitad de mi copa de vino sobre mi vestido rojo-pimiento.
Genial.
Yo sonreí como una loca mientras por dentro gritaba: “¡Es de alquiler, no es mío, maldición!”
Daniel intentó ayudarme a limpiarme, lo cual solo sirvió para que accidentalmente metiera su servilleta en mi escote.
Lo miré.
Él se congeló.
Yo arqueé una ceja.
Y él murmuró:
—Eh… perdón.
Intenté mantener la dignidad (misma que ya estaba en coma) y seguí comiendo como si nada.
Pero cuando trajeron el postre —una tarta flambee con fuego, muy espectacular y totalmente innecesaria— sucedió el verdadero desastre.
Daniel, queriendo impresionar, se inclinó para soplar la llama y… bueno… logró prender fuego a su servilleta.
Sí.
Fuego.
Llamas.
En mitad del restaurante.
Yo reaccioné rápido.
Quizá demasiado rápido.
Le vacié mi vaso de agua en la mano, apagué la servilleta y luego, por reflejo, también le lancé el contenido de su copa de vino en el pantalón.
No pregunten por qué.
A nuestro alrededor, la gente empezó a aplaudir.
No sé si por nosotros o por el espectáculo gratuito.
---
Por supuesto, terminamos en Urgencias.
Nada grave, solo una pequeña quemadura en su mano y un enorme agujero en mi dignidad.
Mientras esperábamos al médico, Daniel me miró con una sonrisa de pena y dijo:
—Bueno… al menos fue una cita inolvidable, ¿no?
Yo lo miré.
Y, para mi sorpresa, solté una carcajada.
Porque, francamente, después de un incendio, un vestido arruinado y la sospecha de que pronto seríamos virales en TikTok… ¿qué más podía salir mal?
Ah, sí.
El médico entró a la sala justo a tiempo para ver a Daniel intentando tomarme de la mano.
—¿Familia? —preguntó el doctor.
—No —contestamos los dos al mismo tiempo.
—Ah, entonces… amigos.
—Tampoco —añadí, mientras Daniel murmuraba algo como “en proceso”.
---
Cuando finalmente salimos del hospital, él insistió en acompañarme hasta casa.
—De verdad lo siento —dijo, por quinta vez.
—No te preocupes —respondí, intentando sonar tranquila, aunque por dentro estaba planificando cómo matar a Carla.
—¿Podemos intentarlo otra vez? —preguntó, justo cuando llegamos a la puerta de mi edificio.
Me detuve, lo miré, y sonreí.
—Daniel, tienes una mano vendada, tu pantalón parece un mapa de manchas, y mi vestido probablemente huela a gallina flambeada por el resto de la eternidad. Creo que por hoy fue suficiente, ¿no crees?
Él rió.
Me besó en la mejilla y se fue.
---
Esa noche, mientras me quitaba el vestido y revisaba las quemaduras emocionales en mi ego, abrí mi cuaderno del manual y escribí con tinta roja:
> Regla adicional: no aceptar citas organizadas por Carla.
Y, por supuesto, mantener los Danieles fuera de la lista.
---
Al día siguiente, todavía procesando la vergüenza de la noche anterior, entré al ascensor de mi edificio con la intención de fingir que el mundo no existía.
Pero cuando las puertas se cerraron, escuché esa voz inconfundible detrás de mí.
—Buenos días, vecina.
Me giré lentamente.
Y allí estaba él.
Víctor.
Con su sonrisa ladina y un café en cada mano.
—¿Sabías que roncas cuando duermes? —preguntó, divertido.
Yo lo miré, atónita.
—¿Cómo sabes eso?
—Paredes delgadas —contestó con un guiño, antes de ofrecerme uno de los cafés.
Y entonces caí en cuenta.
No solo había roto la Regla Número Uno al salir con un compañero de trabajo.
Sino que también estaba a punto de romper la Regla Número Dos:
No enamorarse del vecino.
Porque sí, resulta que Víctor no solo trabajaba en mi oficina.
También vivía… justo al lado.
---
> Las reglas se siguen cayendo. Una a una.
Y yo… también.