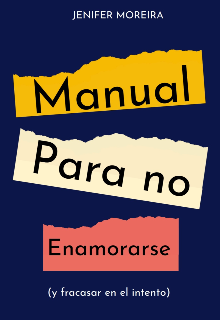Manual para no enamorarse (y fracasar en el intento)
Capitulo 3
> La Regla Número Dos decía claramente:
No enamorarse del vecino.
Yo pensaba que eso solo aplicaba a casos extremos: vecinos que escuchan reguetón a las tres de la mañana o que guardan motos en el pasillo.
Pero resulta que también aplica a los que te sonríen en el ascensor como si acabaran de ganar la lotería… contigo como premio.
---
La primera semana después de descubrir que Víctor vivía puerta con puerta fue… tensa.
Tensa como una cuerda floja, pero con el agravante de que esa cuerda estaba hecha de café gratis, guiños y conversaciones que empezaban siendo casuales y terminaban con mi dignidad en el piso.
Todo empezó con un timbre.
Era domingo, nueve de la mañana. Yo estaba en pijama, sin sostén, con un moño que parecía un nido de cuervos, y viendo vídeos de gatos en YouTube.
Abrí la puerta y ahí estaba él. Sonrisa de anuncio.
—Buenos días, vecina.
—… ¿Qué? —pregunté, aún medio dormida.
—Me quedé sin azúcar. ¿Me prestas?
Claro, azúcar. Lo típico. Como si no hubiera un supermercado a la vuelta. Pero decirle que no habría sido grosero… y, bueno, mis hormonas tampoco ayudaron.
Se llevó el azúcar, pero volvió veinte minutos después con dos cafés y una bolsa de medialunas.
—Intercambio justo —dijo, ofreciéndome uno.
Yo acepté, porque obviamente la mejor forma de romper una regla es hacerlo con carbohidratos.
---
A partir de ahí, empezó el desfile de visitas casuales:
El día que “se le cortó el internet” y necesitaba trabajar desde mi casa (traducción: quería ver Netflix en mi sofá).
La vez que “no encontraba el destapador” y vino con una botella de vino bajo el brazo.
Y mi favorita: cuando apareció con un paraguas roto para pedirme uno prestado… en pleno agosto, con cielo despejado.
Yo sabía lo que estaba pasando. Él sabía que yo sabía. Pero jugábamos este juego como si fuera inocente.
---
El verdadero problema vino esa noche de domingo.
Yo estaba en mi cama, disfrutando de mi soledad y del sonido de la lluvia, cuando un apagón dejó todo el edificio a oscuras.
A los tres minutos, escuché un golpe en mi puerta.
—¿Lucía? —su voz sonaba divertida—. ¿Tienes velas?
—Sí. Y reglas que prohíben dejarte entrar.
—Perfecto, entonces me quedo en el pasillo.
Suspiré, encendí un par de velas y lo dejé pasar.
Acabamos sentados en el suelo de mi salón, compartiendo una manta y un chocolate caliente improvisado. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, él me contaba historias absurdas de su infancia y yo intentaba no mirarle la boca cada vez que sonreía.
Y claro, en algún momento, el silencio se volvió incómodo.
El tipo de silencio que en las películas siempre termina en un beso.
Así que me levanté, fui a buscar otra vela… y tropecé con la alfombra.
Víctor me atrapó antes de caer. Literalmente. Con sus brazos.
Y durante unos segundos eternos, me sostuvo ahí, con la cara tan cerca que podía contarle las pestañas.
—¿Estás bien? —susurró.
—Sí… —mentí.
---
No nos besamos esa noche.
Pero cuando se fue, la Regla Número Dos estaba en terapia intensiva.
Porque, sinceramente, un hombre que vive a tres metros de tu puerta y que te salva de un accidente doméstico mientras huele a café y tormenta… no es un vecino.
Es una amenaza.
---
El lunes, cuando llegué a la oficina y me senté en mi escritorio, encontré un papel doblado cuidadosamente sobre mi teclado.
Lo abrí:
> “Gracias por el chocolate. Y por no dejarme morir de aburrimiento.
PD: El azúcar que me prestaste estaba caducada.
PD2: No me importa.”
Levanté la vista y lo vi, al otro lado de la oficina, con esa sonrisa que debería venir con advertencia de uso.
Y yo supe, con la misma certeza con la que sé que la pizza fría es mejor, que la segunda regla acababa de romperse.
---
> Dos reglas caídas. Tres en pie.
El marcador no se ve bien para mí.